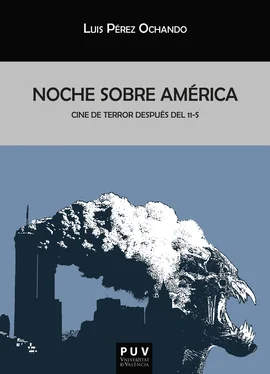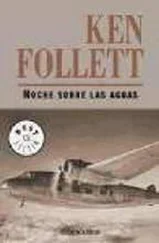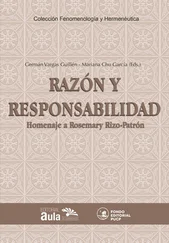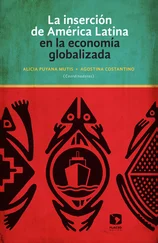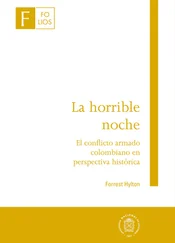Hasta el momento, hemos desglosado algunos de los temas recurrentes en el género, pero en ningún momento nos hemos apartado del ámbito de lo sobrenatural y lo maravilloso. Ahora bien, tanto Steven Schneider (2002: 4) como Cynthia Freeland (1995: 126-142) se han preguntado también qué sucede cuando los elementos sobrenaturales brillan por su ausencia, qué sucede cuando el horror transcurre en nuestros barrios y quienes lo perpetran son hombres tan normales como nosotros. Ante tales casos, Carroll (2005: 94-97) alega que, en Psicosis , por ejemplo, Norman Bates sigue siendo un ejemplo de monstruosidad psicológica, una mente en la que se derrumban las categorías del género y la identidad. Pero Psicosis no deja de ser un ejemplo fácil, pues la puesta en escena va tejiendo en torno a Norman una atmósfera gótica: el caserón, las sombras, la muerta en el sótano y la lacerante música de Bernard Herrmann. Frente a Psicosis , Cynthia Freeland nos habla de la existencia de un terror realista y esgrime como argumento Henry: retrato de un asesino ( Henry: Portrait of a Serial Killer , John McNaughton, 1986). En el filme de McNaughton —como también en Ocurrió cerca de su casa ( C'est arrivé près de chez vous , Rémy Belvaux, André Bonzel y Benoît Poelvoorde, 1992) y American Psycho (Mary Harron, 2000)— el orden de lo real permanece intacto, con sus categorías y leyes físicas totalmente inalteradas. Lo que el terror realista plantea es, precisamente, lo contrario, que tales cosas pueden suceder y suceden, que la violencia es real y no hay manera de escapar de ella. Así reflexiona el asesino Patrick Bateman hacia el final de la novela de Brett Easton Ellis (1993: 530) American Psycho : «No hay catarsis. No consigo un conocimiento más profundo de mí mismo, no se puede extraer ninguna confesión nueva de nada de lo que digo. No hay razón para que te cuente nada de esto. Esta confesión no significa nada».
Nada hemos descubierto, nada hemos aprendido en este viaje a las tinieblas; todo queda en los confines de nuestra realidad. En pos del mayor verismo posible, el terror realista desecha la fantasía y asume estructuras narrativas próximas a la no-ficción. En algunos casos, incluso expone sus atrocidades en un metraje encontrado supuestamente real — The Last Horror Movie (Julian Richards, 2003)— o imita las formas del documental — The Poughkeepsie Tapes (John Erick Dowdle, 2007); pues su objetivo es demostrar que el mundo cotidiano es tan peligroso como aterrador. Para Freeland (1995: 132-133), el deseo de conocer los límites de las leyes naturales resulta ajeno al universo del terror realista: « Henry no es una narrativa de descubrimiento; más bien lleva al espectador a través de un espectáculo gradualmente intensificado hasta el clímax y el desenlace. […] El terror realista nos fuerza a asistir al mismo problema de la perversión moral que Carroll (2005) trata de evitar: que de algún modo somos atraídos por los monstruos y por el propio espectáculo terrorífico».
El conocimiento prohibido del terror realista no atañe a los confines del cosmos racional, sino a las tinieblas morales de nuestro interior. Tal como plantea Freeland a propósito de Henry , la clave del terror realista —en realidad en todo el género— no es sólo de índole epistemológica, sino sobre todo moral. La transgresión última del monstruo no es que sea cabezón, paticorto y de piel correosa —he ahí el simpático extraterrestre de Steven Spielberg—, sino que sus acciones son contrarias al orden moral del ser humano. Al fin y al cabo, para infligir sufrimiento no se precisa una mantis gigantesca o un mutante cavernario; nos bastamos a nosotros mismos.
Es precisamente el énfasis en la perversidad moral del asesino y de sus crímenes lo que nos permite establecer una distancia entre thrillers como Zodiac (David Fincher, 2007) o Los hombres que no amaban a las mujeres ( Män som hatar kvinnor , Niels Arden Oplev, 2009) y filmes de terror como Wolf Creek (Greg McLean, 2005) o The Human Centipede (Tom Six, 2009). Mientras que en los thrillers la trama se centra en el proceso de investigación que lleva al desvelamiento de la identidad del asesino, en el terror, la trama se focaliza en el sufrimiento de las víctimas o el desquiciamiento del matarife 56 , en los extremos de perversión y dolor, en las cimas de la angustia y la tortura. El espectador del thriller sigue las pesquisas del periodista o el detective con el fin de resolver un puzzle de crímenes; en cambio, quien asiste a un filme de horror sobre asesinos explora sus propios límites de tolerancia a la maldad, la violencia y el padecimiento. El saber prohibido que define a nuestro género se revela aquí como una búsqueda en las cloacas más oscuras de nuestro interior. Sin embargo, sean maníacos, dementes o vampiros, hemos de tener presente que si nos encontramos con engendros de tal calaña no es sino porque nosotros mismos, como espectadores, así lo hemos buscado. A menudo es el error o la ignorancia la que lleva a los viajeros más allá de las fronteras de lo atávico, pero no hay equivocación ni desconocimiento alguno cuando entramos por nuestro propio pie el cine. Ninguno de los personajes de La guerra de los mundos ( War of the Worlds , Steven Spielberg, 2005) desea que su mundo sea colonizado por los invasores de Marte y su cizaña carmesí. Sin embargo, en nosotros sí que existe una pulsión por ver el derrumbamiento de las categorías que sustentan nuestra concepción del mundo, y es aquí donde —inevitablemente— se cruzan los caminos del terror y la ideología.
A menudo 57 , el horror ha sido definido como el choque entre esas dos instancias, la normalidad y lo monstruoso, en la que el orden es perturbado por una amenaza que debe ser exterminada. Para Andrew Tudor (1989: 8), «la “amenaza” es el motivo central de la narración de la película de terror», la amenaza, precisamente, a ese «espacio ideológico en el que el orden social se representa a sí mismo» (Russell, 1998: 238) por parte de aquello que lo agrede. De pronto, una amenaza externa irrumpe en el locus amoenus , en la urbe civilizada o en el oasis del hogar; es, por ejemplo, el demonio invisible que penetra en el hogar de Insidious (James Wan, 2010) para hacerse con el cuerpo y con el alma del niño del que se ha encaprichado. Otras veces, son los urbanitas quienes se internan en el bosque, la cripta o la caverna, actuando así como portadores de la racionalidad; lo sobrenatural, en consecuencia, tratará de echar abajo el Orden destruyéndolos. Los móviles ya no tienen cobertura, los coches se averían, la tecnología pierde su sentido; más vehementes que nunca, las fuerzas primigenias tratan de barrer la orgullosa racionalidad humana de la faz de la creación. De un modo u otro, orden y caos siempre colisionan: la agresión al orden es el verdadero sine qua non del género del horror. Sin embargo, la transgresión existe porque el monstruo no obedece a esas mismas normas y categorías que ha establecido el orden social y que, por lo tanto, lo definen por exclusión. La otredad, reflexiona Robin Wood (1986: 73), «funciona no sólo como algo externo a la cultura o al yo, sino como aquello que es reprimido —aunque nunca destruido— en el yo y proyectado fuera del orden para ser odiado y repudiado». El monstruo no es sino el producto de todo aquello que ha quedado excluido y reprimido por la esfera del orden y que, en cierto momento, retorna bajo una forma monstruosa 58 . El orden, de nuevo, tratará de reprimirlo, de exiliarlo más allá de sus confines; sin embargo, con este gesto no sólo se refuerza a sí mismo, sino también a la propia categoría de lo monstruoso: «En la mayoría de películas de terror, la proyección negativa no es reabsorbida sino rechazada y reprimida: la masa devoradora es congelada, pero nunca es posible matarla. […] La represión no resuelve nada, sino que nos aporta una sensación temporal de alivio» (Kawin, 2004: 8).
Читать дальше