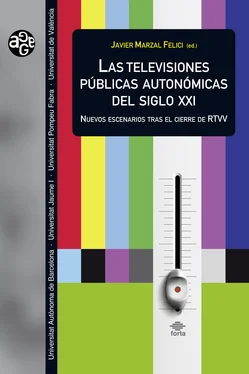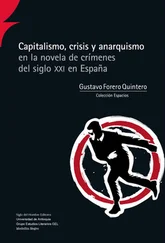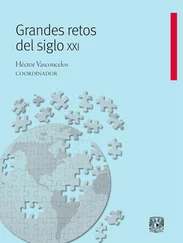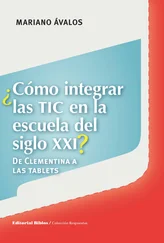La crisis de legitimidad de las radiotelevisiones públicas, en el contexto actual, debe ponerse en relación especialmente con la expansión del pensamiento neoliberal, que está en la base de la economía global (digital). Como afirma Sean Phelan, «el neoliberalismo representa cómo las lógicas de la economía han colonizado la lógica de lo social, convirtiendo la vida social, humana y planetaria en algo subordinado, crecientemente, a la racionalidad instrumental “del mercado”» (Phelan, 2014: 3). En definitiva, el neoliberalismo debe contemplarse como la ideología del capitalismo global, uno de cuyos principios, repetido infinitamente, es que «la gestión privada siempre es mejor y más eficaz que la pública», una máxima que ha sido expandida y amplificada, muy especialmente en los últimos años. Para la expansión de este tipo de creencias, sin duda, cumplen un papel esencial los medios de comunicación –privados y públicos (especialmente si estos últimos están gubernamentalizados, esto es, son un instrumento político como ocurre con muchas radiotelevisiones públicas en España, en mayor o menor medida)–, a menudo utilizando técnicas de propaganda clásicas, como las que enunciara el propio ministro Goebbles en la Alemania nazi: mediante la simplificación maniquea de la realidad política, social y cultural; la adopción de ideas únicas; la repetición de ideas, aunque sean falsas; la exageración; la vulgarización; la contrainformación para distraer la atención del público; la ocultación de información; la construcción de argumentos verosímiles a partir de fragmentos, o la creación de una impresión de unanimidad, invocándose el «sentido común», «lo que piensa todo el mundo» o «lo que dios manda».
Los medios de comunicación de servicio público se enfrentan a un reto extraordinario en el momento actual, dado que el «espacio comunicativo» se ha convertido en un «mercado comunicativo», fuertemente competitivo, en el que las radiotelevisiones públicas se ven abocadas a competir en inferioridad de condiciones, puesto que sus competidores no son radiotelevisiones, sino grandes grupos de comunicación que tienen intereses comerciales en la mayoría de industrias culturales y otros sectores (prensa, libro, publicidad, música, etc., pero también telecomunicaciones, energía, etc.). No es fruto del azar que, en la última década, grandes corporaciones mediáticas europeas (Bouygues, Vivendi y Lagardère –Francia–, Bertelsmann, ProSiebenSat.1 Media y Alex Springer –Alemania–, Reed Elssevier Group, Daily Mail and General Trust e ITV –Reino Unido–, Wolters Kluwer y Reed Elssevier –Países Bajos–, RCS Mediagroup y Mediaset –Italia–, etc.) hayan incrementado notablemente sus beneficios, posible gracias al contexto de la crisis económica, además de a la gestión política de diferentes gobiernos de derechas, centro-derecha e, incluso, de gobiernos socialdemócratas, cuya acción política está impregnada por la ideología neoliberal.
De este modo, parece evidente que no solo es necesario que se revisen en profundidad las políticas de comunicación que se vienen impulsando desde las diferentes instancias de la Unión Europea (Comisión y Parlamento Europeos), sino que, además, es imprescindible que haya una auténtica renovación de las propias prácticas de la gestión y organización empresarial de los servicios públicos de radiotelevisión. Para ello, es imprescindible garantizar la pluralidad política, social y cultural, lo que implica una más que necesaria separación entre el poder político y la gestión de estas empresas públicas. Esto no será posible sino a través de la introducción de formas de gobernanza que permitan avanzar hacia democracias de calidad, para lo que se necesita una profunda desgubernamentalización, con unos medios de comunicación que no tengan ningún temor a someterse al control político, económico y social de los órganos externos e internos correspondientes, donde se garantice la participación ciudadana y una gestión de los medios públicos que esté en manos, sobre todo, de los propios profesionales del medio (Sarikakis, 2012; García-Marzá, 2015; Soler y Marzal, 2015; Fitó y Marzal, 2015).
No podemos finalizar esta reflexión sin hacer referencia a un aspecto que nos parece que debería ser objeto de reflexión. Cabe destacar que en los últimos años el «management» se ha convertido en una suerte de disciplina que, por sí misma, parecería ser capaz de resolver todos los problemas que sufren, entre otros, las cadenas públicas de radio y televisión. De este modo, es frecuente escuchar que es necesario profesionalizar la gestión de las radios y televisiones públicas porque, como ha sucedido en España sin duda, la falta de una gestión eficiente (y «honrada», nos atrevemos a añadir) ha sido una de las causas que explican el endeudamiento económico, el deterioro de la credibilidad y la pérdida de calidad de sus producciones. Ya hemos manifestado nuestro acuerdo con este diagnóstico. Pero, además, es necesaria cierta cautela a la hora de abrazar, acríticamente, las bondades del «management empresarial», como si este fuera inocente. Parece obvio que no existe una única manera, sino muchas, de gestionar profesionalmente una empresa, y el campo de las empresas de comunicación no es una excepción. Creemos que en estos tiempos que corren es imprescindible la lectura de ensayos como el de Thomas Klikauer, Managerialism. A Critique of an Ideology , en el que este estudioso, con una gran perspicacia, va desgranando cómo el gerencialismo , tan de moda gracias a las escuelas de negocios y a los posgrados universitarios, parece vender unas técnicas de gestión empresarial, y de organización de los recursos materiales y técnicos, que se autoinvisten de infalibilidad. En definitiva, Klikauer postula que el gerencialismo encierra una ideología de tintes claramente conservadores y autoritarios, que ha terminado impregnando la sociedad, el arte, la economía, las instituciones públicas y privadas, las vidas privadas y la propia democracia. En este sentido, el gerencialismo sería también una forma de expresión de la ideología neoliberal.
De este modo, aunque ahora mismo es necesario reivindicar un modelo de gestión de las radiotelevisiones públicas (estatal y autonómicas) que apueste firmemente por la gestión profesional, hecha por profesionales de las propias cadenas públicas, y no por personas ajenas a estas organizaciones que funcionen a manera de «comisarios políticos», nos parece necesario advertir que la gerencia de las radiotelevisiones públicas, en el marco de los modernos sistemas democráticos, debe promover el trabajo horizontal, colaborativo y sometido constantemente a la rendición de cuentas a la sociedad que es, en suma, quien sostiene el sistema público.
Como queda de manifiesto en el presente libro, Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI. Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV , en el contexto de las radiotelevisiones públicas en España, los problemas son claramente estructurales, en la medida en que ni siquiera hemos alcanzado una etapa de normalidad gerencial . Por el contrario, la gestión de nuestras radiotelevisiones públicas autonómicas está salpicada por fuertes escándalos políticos que han derivado en complejos procesos judiciales. En este contexto, la gestión de RTVV, cuyo cierre de emisiones se produjo el 29 de noviembre de 2013, es un caso de estudio que merece la máxima atención de la comunidad académica nacional e internacional, por ser la expresión, de forma casi caricaturesca e hiperbólica, de todos los vicios y errores que se pueden cometer en la dirección y organización de una radiotelevisión pública que debería haber sido de proximidad.
3.El caso deRTVV en el contexto de la crisis de la radiotelevisión pública
Читать дальше