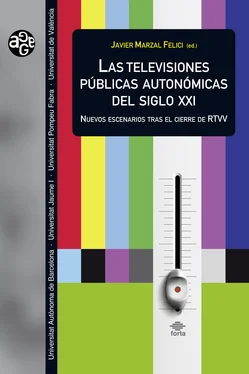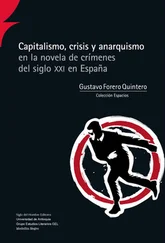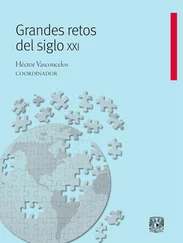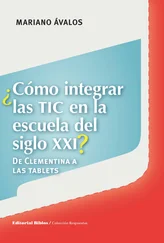El caso de la externalización de la radiotelevisión pública de Murcia constituye la primera iniciativa de privatización completa en el estado de las autonomías, que pone en jaque la concepción de servicio público que hemos conocido hasta la fecha, y es un paso más respecto al modelo de Aragón RTV, radiotelevisión pública que también se basa en ese modelo, aunque en este último caso, la empresa pública mantiene una mínima plantilla de trabajadores públicos, que gestionan, entre otros, los servicios informativos, así como la coordinación de toda la producción externalizada. No está de más recordar que la privatización de las radiotelevisiones públicas autonómicas, en particular de RTVV, era una propuesta que aparecía recogida en el programa de gobierno del Partido Popular ya en 1995.
De este modo, estos dos casos que acabamos de referir representan una nueva «vuelta de tuerca», gracias a los cambios legislativos producidos en 2012, en el proceso de degradación de lo que entendemos por «servicio público», en el ámbito de los medios de comunicación. Creemos importante dirigir nuestra mirada, siquiera brevemente, hacia el resto de la Unión Europea, con el fin de determinar si somos realmente una excepción en el panorama de las radiotelevisiones públicas en nuestro continente.
2.La crisis del concepto de servicio público y la expansión del pensamiento neoliberal
Podría creerse que el debate sobre el papel de las radiotelevisiones públicas, acerca de su legitimidad, de su modelo de gestión, del problema de su instrumentalización política, etc., es exclusivamente una problemática que solo alcanza a países como España y a los del sur de Europa, quedando así libres de estas amenazas los países del centro y del norte europeos.
Sin embargo, cabe afirmar que esta creencia tan extendida está realmente lejos de estar ajustada a la realidad, siempre más compleja y heterogénea de lo que cabe pensar a priori. En efecto, son bastante numerosos los estudiosos de esos países que llevan años alertando sobre la progresiva privatización de los servicios públicos de radiotelevisión, y de la pérdida de relevancia de los medios de comunicación públicos en los sistemas comunicativos nacionales, desde un punto de vista estructural.
Los órganos de gobierno de la Unión Europea han creado una enorme maquinaria burocrática, mediante el desarrollo de directrices, normativas, líneas de ayudas y leyes regulatorias que no siempre han dado los mejores resultados. El desarrollo de las políticas de medios de comunicación públicos europeos ofrece una extensa complejidad que ha terminado dibujando un escenario confuso en la Unión Europea, no siempre favorable a los medios de comunicación de servicio público. En este sentido, la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (adaptación realizada en 2007 de la antigua Directiva «Televisión sin fronteras», de 1989), y otras sobre la alfabetización mediática («media literacy») y el pluralismo informativo (de 2008) se enfrenta a su aplicación en 28 jurisdicciones nacionales y subnacionales (Donders, Pauwels y Loisen, 2014). Existen además otras iniciativas como el programa «Media» que puede considerarse la más importante de la Comisión Europea para el desarrollo de las industrias del cine y de la televisión de la UE, a través del estímulo de la producción y distribución de films, series y programas de TV que, no obstante, no ha servido para fortalecer una industria audiovisual europea que pueda medirse al gigante estadounidense. Y en el nuevo panorama digital, que ha precipitado la transformación de los servicios públicos de radiodifusión (SPR) en servicios públicos de comunicación (SPC), los operadores de radio y televisión públicos, llamados a ser mucho más que radio y teledifusores, han tropezado con los intereses de los principales grupos de comunicación privados de todo el continente.
En esta misma línea se manifestaba Karen Donders cuando señalaba que la acción de la Comisión Europea hacia los SPC, en estos últimos años, está mucho más centrada en vigilar los aspectos de carácter económico en detrimento de los intereses públicos que los SPC están obligados a proteger. De este modo, la Comisión Europea ha invertido muchos esfuerzos en analizar y vigilar, por ejemplo, el problema de la competencia en la financiación de las radiotelevisiones públicas mediante subvenciones públicas y contratación de publicidad, simultáneamente, como respuesta a la fuerte presión de los lobbies o grupos de interés que representan los operadores privados (Donders, 2011), donde también son importantes actores las grandes empresas de telecomunicaciones. En España, la eliminación de la publicidad en RTVE ha tenido como efecto inmediato el incremento, de forma muy considerable, de la cuenta de resultados de los operadores privados, acentuando así la consolidación del duopolio televisivo, dominado por los grupos Atresmedia y Mediaset, que actualmente tenemos en España. Con frecuencia se suele olvidar que la publicidad es información comercial de interés público que, de manera proporcionada, puede tener mucho sentido también en las cadenas de radiotelevisión públicas, y constituye, además, una fuente de financiación secundaria nada desdeñable, especialmente en plena crisis financiera. Precisamente, las radiotelevisiones públicas autonómicas en España han sido objeto de fuertes críticas, en estos últimos años, por parte de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto –UTECA–, que se empecinan en justificar la reducción del peso de las radiotelevisiones públicas autonómicas, mediante su fusión en un tercer canal, y en la eliminación de la publicidad como fuente de financiación, como se expone en el conocido Informe encargado a una consultora internacional (Deloitte/UTECA, 2011).
La multiplicación de la oferta de radios y televisiones comerciales es un fenómeno que trasciende las fronteras de España y ha sido constante en las últimas décadas, especialmente en Europa occidental. Debemos recordar, en este sentido, que su nacimiento y expansión, en los años ochenta y noventa, se justifica en la necesidad de respetar «el libre mercado, en dar mayor soberanía al consumidor, satisfacer al individuo, terminar con una programación elitista y con los monopolios de control estatal» que representaron las televisiones públicas durante muchos años (Donders, Pauwels y Loisen, 2013: 13). En efecto, en los años ochenta la Comisión Europea dictaminó una serie de directrices generales que facilitaron el proceso de liberalización y desregulación del mercado de la radiodifusión en Europa, puesto que se consideraba que la aparición de un escenario competitivo era, en sí mismo, una garantía de pluralismo y diversidad.
Más de treinta años después de aquellas directrices de la CE, el escenario radiotelevisivo europeo ha sufrido una transformación radical, y ha caminado hacia una progresiva pérdida de relevancia del servicio público de radiodifusión. En efecto, Ferrell y Steemers constatan que nos hallamos ante una situación alarmante, puesto que el cuestionamiento de la necesidad de contar con medios de comunicación de servicio público (SPC) está alcanzando incluso a países como el Reino Unido, donde parecía que esto no podía ocurrir, con una institución tan consolidada como la BBC, en la que el canon ha sido congelado hasta 2017, o Alemania, donde las radiotelevisiones públicas han tenido que reducir su oferta on line por la presión de los operadores privados, o Finlandia, donde también se cuestiona la participación del Estado en la financiación de la radiotelevisión pública (Ferrell y Steemers, 2012).
En realidad, se trata de una corriente de pensamiento que circula por todo el mundo, desde países como Estados Unidos, donde los SPC (aparecidos muy tardíamente, hacia 1967) nunca han sido aceptados por la derecha política, hasta las jóvenes democracias del sur y este de Europa o Centroamérica, entre otros, donde en general la ciudadanía nunca ha percibido o sentido con suficiente consistencia la necesidad de contar con medios de comunicación públicos (algo que se puede relacionar con el bajo nivel cultural medio de la ciudadanía). Este pensamiento ha ido calando entre los ciudadanos y la clase política, hasta el punto de que, como subrayan Ferrell y Steemers, la organización y gestión de las radiotelevisiones públicas no se entiende si no es desde una óptica principalmente comercial, es decir, debe responder a criterios tales como la respuesta de las audiencias o la rentabilidad económica, lo que lleva a asumir en sus programaciones ofertas de infoentretenimiento, telerrealidad, infoshows y otras fórmulas que desvirtúan profundamente su propia naturaleza de servicio público (Steemers, 2003). Es evidente que asistimos a una suerte de «tormenta perfecta», en tanto que a la extensión del escepticismo hacia los medios de comunicación públicos (y hacia todo tipo de servicios públicos) se ha unido una crisis financiera global que ha llevado a nuestros responsables políticos a la adopción de fuertes medidas de austeridad económica, que están asfixiando e incluso poniendo en peligro la propia supervivencia de las radiotelevisiones públicas, tal y como las conocemos.
Читать дальше