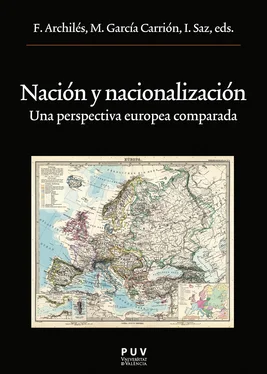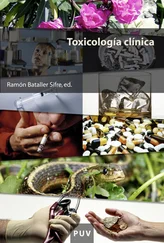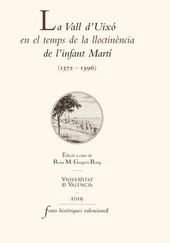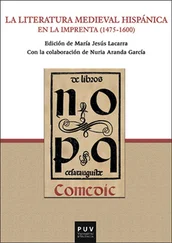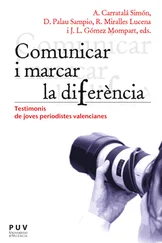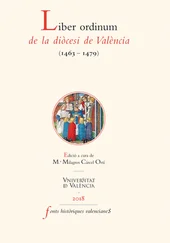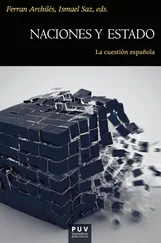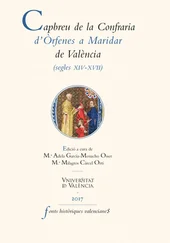1) Nación-estado (o estado-nación) corresponde a un ideal de homogeneidad de las comunidades nacionales perseguido por los estados europeos ochocentistas, que implica una identificación entre tres conceptos: nación, estado y pueblo. El intento de concreción de este ideal ha dado unos resultados más o menos aproximados pero nunca conseguidos por completo: la construcción de una nación y de un estado modernos es un proceso complejo 3 que siempre encuentra obstáculos naturales, de transportes y comunicaciones, además de obstáculos sociales más o menos evidentes.
2) En el caso portugués, la profunda diversidad regional se evidencia en la acentuada diferencia entre el litoral y el interior y, sobre todo, entre el norte atlántico y el sur mediterráneo, ya sea desde el punto de vista climático o del relieve, ya desde el de la propiedad o ya desde el de los comportamientos religiosos y políticos. 4 Esta diferencia norte/sur tiene raíces muy antiguas y fue señalada por geógrafos, historiadores y etnólogos desde finales del XIX: Basílio Teles, Alberto Sampaio, José Leite de Vasconcelos o, más recientemente, Orlando Ribeiro. 5 También se ha destacado el carácter fragmentado del territorio, poco integrado, caracterizado por enraizados localismos. 6
3) Cabe destacar la presencia de una fuerte corriente crítica en relación con el centralismo de inspiración francesa, con argumentos naturalistas e históricos por parte de autores de formaciones ideológicas muy diversas –Alexandre Herculano, Henriques Nogueira, Manuel Emídio Garcia y ya en el siglo XX, en otro sentido, António Sardinha– que se movilizaron en defensa del poder local. 7 Esta corriente se inspiraba en el pensamiento de Tocqueville, Vacherot o Proudhon y en los historiadores que habían revelado la dinámica autónoma de las ciudades medievales en sus combates contra la nobleza (Thierry, Guizot). 8 Con estos argumentos se criticaba la política de eliminación (y concentración) de los concejos locales y el refuerzo de la tutela del poder central sobre ellos. Sin embargo, en Portugal, y en contraste con lo que sucedió en España, así como en Francia, 9 y exceptuando el caso de las islas Azores, el provincialismo vendría ya en el siglo XX a reducirse a una cuestión de «mayor o menor grado de autonomía de los poderes locales, a algunos levantamientos populares contra las anexiones de concejos y parroquias, o a querellas entre poblaciones a propósito de las fronteras que dividían parroquias o municipios». 10
4) Cabe destacar que, sin embargo, hubo resistencias sociales a la construcción del Estado liberal y de la nación (teniendo en cuenta el final de la Guerra Civil entre liberales y partidarios del Antiguo Régimen político en 1834) a partir de 1832: resistencia a reformas políticas y administrativas emprendidas (caso de la legislación de 1832 que creó una nueva estructura administrativa centralizadora, de inspiración francesa); revueltas y guerrillas en diversas regiones, generalmente movimientos sociales de sentido antiliberal, 11 de oposición a los entierros en los cementerios vinculados a un proyecto higienista e secularizador (decretados en 1835 y 1845), de resistencia a la tributación y al reclutamiento militar obligatorio; 12 resistencia a la introducción del sistema métrico decimal –la uniformización de los pesos y medidas, desde 1852 y prolongándose en las décadas siguientes–; 13 resistencia pasiva a la alfabetización y a la escolarización: aunque desde 1835 diversas medidas habían decretado la escolarización primaria obligatoria, incluyendo la aplicación de multas, la verdad es que esa obligatoriedad no se cumplió y la generalización de la asistencia a la escuela solo se cumpliría en la segunda mitad del siglo XX.
Sin embargo, hay que reconocer que, por otro lado, hay otros factores que acentuaron a lo largo del tiempo un sentido unitario de la nación y del Estado:
1. La estabilidad de una larga línea de frontera que, desde finales del siglo XIII se ha mantenido (con pequeñas alteraciones) en la definición del territorio nacional –o rectángulo, como se dice con frecuencia en Portugal.
2. Una larga tradición de cronistas e historiadores que se remonta al siglo XIII, así como de tradiciones míticas inscritas en la memoria nacional: la identificación entre portugueses y lusitanos (desde finales del siglo xv); mitos fundacionales como el milagro de Ourique (forjado en los inicios de la expansión ultramarina, en 1415) y de las Cortes de Lamego (tradición inventada en el siglo XVII según la cual el primer monarca portugués habría reunido cortes en Lamego en 1143, donde habrían sido aprobadas las Leyes Fundamentales de la nación); asimismo, los mitos según los cuales el infante D. Henrique habría concebido en la primera mitad del siglo xv el proyecto para alcanzar la India y habría fundado la Escuela de Sagres, una escuela de marinos que supuestamente estaría en el origen de los descubrimientos marítimos –ambos asociados al tópico del carácter pionero de los portugueses en la expansión ultramarina. 14
3. El principio dinástico de legitimidad del poder, hasta 1911, asociado a la religión dominante, con la religión católica como «Religión del Reino» (Carta Constitucional de 1826, artículo 6.º). Cabe destacar con todo que la legitimidad tradicional del Antiguo Régimen político, basada en el derecho divino, fue sustituida con la Revolución de 1820 por una legitimidad nacional, basada en una argumentación de carácter racional, como corresponde al liberalismo. Y a partir de la década de 1870, la difusión del republicanismo y la expansión de su influencia social, sobre todo en medios urbanos (funcionarios públicos, comerciantes, artesanos, obreros), cuestionó el principio del catolicismo como religión del reino, que fue sustituido por el principio de la soberanía popular, acelerándose entonces el proceso de secularización y de formación de élites laicas.
4. Aunque el republicanismo portugués decimonónico había mostrado una fuerte corriente federalista, la I República portuguesa (1910-26), influida por la III República francesa, adoptó una forma unitaria de Estado y el federalismo tendió a ser marginado. Fundamentado en un nacionalismo cultural en el que el componente historicista era destacado e influenciado por un positivismo mezclado con un espíritu cientificista muy difundido a finales del siglo XIX, algunos republicanos no fueron completamente inmunes a un vago idealismo espiritualista. Y, en cualquier caso, el republicanismo contribuyó fuertemente a la nacionalización cultural de los portugueses.
5. La representación geográfica del territorio evolucionó muy significativamente en la segunda mitad del siglo XIX, con mapas construidos a partir de método moderno de triangulación geodésica (el primero fue la Carta Geográfica de 1865). 15 Pero la tardía estructuración del sistema estadístico (las estadísticas regulares del comercio exterior existen solo a partir de 1865, anuarios estadísticos desde 1875, encuestas industriales a partir de 1852, encuestas sobre el sistema escolar desde los años sesenta, etc.) se tradujo en un lento conocimiento de la nación. Sin olvidar que los medios de transporte y comunicación modernos (nuevas carreteras, red ferroviaria, telégrafo eléctrico, puertos y faros) fueron, aunque tardíamente, «instrumentos de construcción de otro territorio». 16
6. Las élites de intelectuales y artistas se implicaron de un modo dinámico en el proceso de nacionalización cultural. Valgan, a título de ejemplo, los trabajos pictóricos de Domingos Sequeira centrados en la Asamblea Constituyente de 1821-22 (por ejemplo, el estudio de una «Alegoría de la Constitución de 1822» y los retratos de una serie de diputados), la misa de Réquiem en memoria de Camões (1819) del compositor Domingos Bomptempo, o el retrato de Luís de Camões (1853) por Francisco Metrass; 17 el monumento a la memoria de Camões en el centro de Lisboa, inaugurado en 1867 con gran pompa en una avenida a la que se dio el nombre del poeta, el monumento a la memoria los Restauradores de la independencia nacional en 1640, erigido con fondos de la colonia portuguesa en Brasil (e inaugurado en 1886 en la Praça dos Resturadores, en Lisboa), o el estereotipo nacional Zé Povinho (1875), creado por el gran artista Rafael Bordalo Pinheiro para tipificar al portugués rural, analfabeto y generalmente sin espíritu de ciudadanía (a no ser en momentos de reacción contra la oligarquía dominante). La proliferación de monumentos públicos en Lisboa en la segunda mitad del siglo XIX contrasta con el poco interés por estos en España, como hicieron notar autores coetáneos como es el caso de Rafael de Labra. Sin embargo, solo un estudio comparado que todavía está por hacer podría esclarecer esta cuestión. Sea como sea, la erección de estatuas públicas en España no dejó de ser muy significativa en el periodo de la Restauración, de 1878 a 1914, aunque muy inferior a Francia en el mismo lapso temporal. 18
Читать дальше