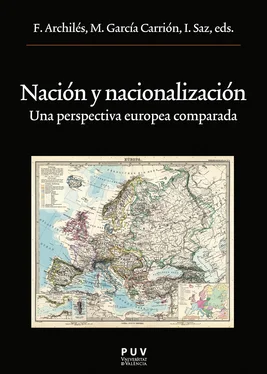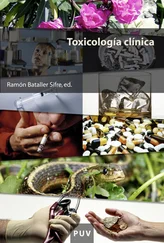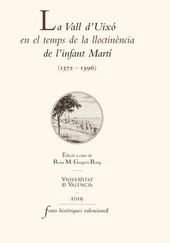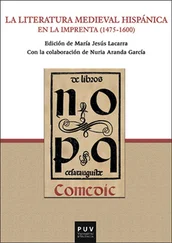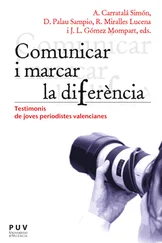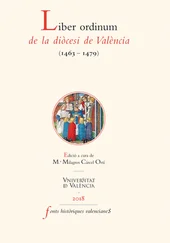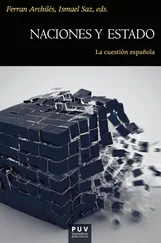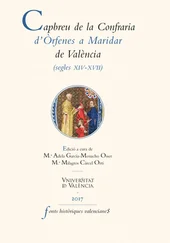1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Con todo, el concepto de nación también dividía. ¿A quién se incluía en la nación? ¿A los súbditos, a los ciudadanos, y quiénes eran estos? ¿Y quién era excluido? En Portugal, excluidos de la ciudadanía estaban los no católicos (también en España la nación era exclusivamente católica), los extranjeros y las mujeres (a las que no se hacía referencia). En la Constitución de 1822 no tenían derecho de voto los sirvientes, los «vadios» (los que podían ser definidos como vagos), los clérigos regulares y los analfabetos. En la Carta Constitucional de 1826 se establecía una distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Los activos eran los que constituían las asambleas parroquiales para elegir a los electores de provincia (y estos a los representantes de la nación), 44 mediante elecciones indirectas. De acuerdo con la Carta Constitucional que estaría en vigor hasta la Revolución republicana de 1910, tampoco podían ejercer el derecho de voto los menores de 25 años, criados de servir ni religiosos. No se hacía referencia a los «vadios». Pero tampoco podían votar los que tuviesen un rendimiento líquido anual menor de 100.000 reales (los miembros de las asambleas) y 200.000 reales (los electores de provincia). Era un criterio censitario, también adoptado en la Constitución de Cádiz (como también en las constituciones españolas de 1837, 1845 y 1876) 45 y en otras constituciones europeas. El sufragio universal fue adoptado en Francia por la Convención, y después de 1848 en Suiza y también en la España del Sexenio democrático (y de nuevo en 1890), en Alemania en 1871 y, de nuevo, en la Francia de la III República.
En las elecciones municipales el criterio adoptado era igualmente censitario. Solo una escasa minoría participaba en las elecciones a mediados del siglo XIX. 46 Entre 1878 y 1910, la tasa media de participación en las elecciones para elegir diputados en las mayores ciudades se aproximó, en el caso de Lisboa, o sobrepasó en el caso de Oporto el 50%. También en las elecciones para el parlamento, de acuerdo con el principio censitario –aunque el censo descendió a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1895, y el electorado creció significativamente en relación con la población masculina censada, llegando a alcanzar el 18,8% en 1890–. Con todo, la participación era en general baja. 47
¿Podría admitirse que este electorado representaba una comunidad cívica, atendiendo a los criterios en vigor de independencia y alfabetización (presente en el caso italiano en la legislación electoral de 1848 y de 1882)? 48 La independencia, representada por el criterio económico, estaba lejos de corresponder a una independencia de voluntad política, pues los constreñimientos del caciquismo y del clientelismo condicionaban fuertemente a los electores. Por ello, no se puede decir que la práctica de voto coincidiese con una conciencia cívica. A pesar de estas limitaciones, que en otros términos persisten hasta hoy, las elecciones pudieron haber adquirido en la cultura política decimonónica una función de «unificación, de nacionalización, de socialización y de educación del ciudadano, en la acepción dada por J. Stuart Mill». 49
En los debates entre absolutistas y liberales aparece muchas veces la palabra facción por oposición a nación para designar a los adversarios políticos, una cuestión ya presente en los Federalist Papers (1787-88), el conjunto de textos fundadores de la cultura política americana. ¿Para los liberales, los defensores del Antiguo Régimen político formaban parte de la nación? ¿O eran enemigos interiores? ¿Y el populacho, la plebe, los iletrados? En verdad, el concepto de nación era entendido generalmente en términos mucho más restrictivos que hoy.
Así pues, la nación implicaba una nueva forma de lealtad política, un nuevo «principio organizador» (como ha dicho Romanelli), objeto de culto que sustituía al rey, una figura más concreta. El nuevo culto a los héroes (padres de la patria, fundadores del nuevo régimen) sustituyó, en cierta medida, al culto a los santos. Pero sustituyó también a la veneración al monarca.
A lo largo del siglo XIX en Europa se definieron múltiples teorías de la nación. Dos de ellas tuvieron mayor difusión. La primera, el concepto contractualista de una nación-voluntad, nación cívica que resulta de la adhesión voluntaria de los ciudadanos (Sieyès, Tocqueville, Michelet, Mazzini) que comporta la transmisión del pasado pero que se abre también al futuro (Ernest Renan, Oliveira Martins). En segundo lugar, el concepto de nación-genio, una totalidad orgánica que corresponde a un corpus de lengua y raza dependiente más del pasado que del futuro, es un concepto organicista y romántico (Herder, Fichte). 50
Entre los liberales portugueses –tal como en España– la idea de nación se fundamentó ampliamente en términos históricos. Se invocaban las antiguas Leyes Fundamentales (supuestamente establecidas en las Cortes de Lamego), se invocaba la dinastía, se ponía en valor la Edad Media e instituciones como los concejos y las Cortes. Es sintomático que la palabra Cortes continuó usándose durante el siglo XIX para designar el parlamento liberal. Al igual que en España, el llamado constitucionalismo histórico, que había sido olvidado en la construcción del estado absoluto, tuvo, sobre todo a partir del siglo XVII, una función legitimadora del Estado de gran relevancia. Usando los referentes conceptuales de R. Koselleck, podríamos decir que las expectativas de futuro de los liberales tenían que inscribirse en un campo de experiencia muy anterior, el periodo medieval. Y también así justificar la necesidad de intervención de las fuerzas armadas en la vida política, un ejército visto como salvador de la nación.
¿NACIONES GRANDES O PEQUEÑAS?
Otro debate recorre las culturas políticas occidentales y en él Portugal ocupó un lugar significativo. Podemos formularnos las siguientes preguntas conexas. En términos políticos y de administración pública, ¿eran más ventajosas las naciones grandes o las pequeñas? ¿Estados grandes o pequeños? ¿Y cuál debía ser el lugar de las pequeñas naciones en el marco internacional? Ya en Platón encontramos una clara adhesión a la ciudad pequeña, que no debería exceder los cinco mil ciudadanos. Tampoco Aristóteles se alejaba mucho de este ideal como condición de viabilidad de autogobierno. 51 El problema estuvo en el aire en los inicios de la formación de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, James Madison, en un célebre texto reunido en los Federalist Papers , consideraba que en un pequeño estado era más difícil (si no imposible) evitar los riesgos de que las facciones ocuparan el poder. Se mostraba así favorable a las grandes repúblicas, argumentando que estas tenían más opciones que las pequeñas, pues su heterogeneidad aumentaba la probabilidad de que fueran escogidos los representantes con mayores méritos. 52 Evidentemente, tenía en mente la dimensión de los Estados Unidos de América, recientemente independizados de Gran Bretaña, y sus posibilidades de expansión hacia el oeste. La cuestión alcanzaría una mayor actualidad en la Europa que se siguió a la disolución del Imperio napoleónico y a la revolución francesa de 1830. Pequeños estados como Bélgica o Grecia emergieron en el mapa, el primero como obstáculo al expansionismo francés, el segundo como señal evidente de la descomposición del Imperio otomano, que seguiría más tarde, a partir de la década de 1870, con la emergencia de otros pequeños estados, como Serbia, Bulgaria o Rumanía. Pero la cuestión estaba lejos de ser resuelta. 53 La teoría de las grandes naciones y el principio del umbral ( threshold principle ) estaban muy difundidos. La teoría tuvo eco en el Dictionnaire politique (1843), dirigido por Garnier Pagès, en el que se consideraba que Bélgica y Portugal no tenían viabilidad como naciones independientes. En el caso de esta última se defendía una solución iberista, una unión ibérica voluntaria, apoyada por Francia. El argumento era el del umbral: solo las grandes naciones con recursos materiales y humanos deberían subsistir. 54 Era también el tiempo en que se difundían las ideas del economista G. Friedrich List, teórico del proteccionismo económico y uno de los inspiradores del Zollverein alemán.
Читать дальше