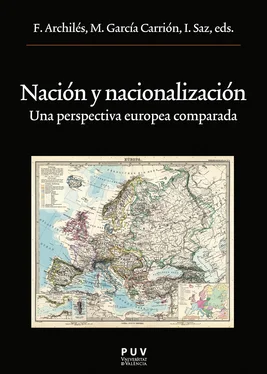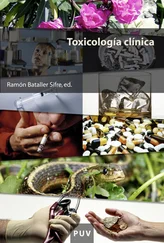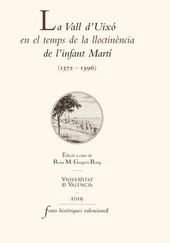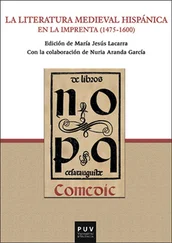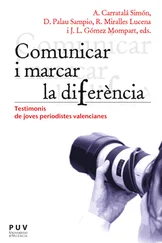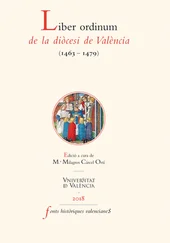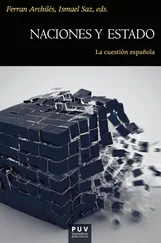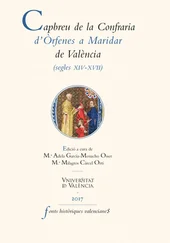1 ...8 9 10 12 13 14 ...29 Igualmente inspirado en el caso americano (aunque no solo), Alexis de Tocqueville defendía una idea muy diversa, llegando a afirmar que «... las naciones pequeñas han sido siempre la cuna de la libertad política». A su entender, gozaban de mayor bienestar y tranquilidad política. Además consideraba que el patriotismo no era más fuerte en las grandes repúblicas que en las pequeñas. Con todo, reconocía ventajas a los estados grandes: deseo de participación en el poder político más vivo en los ciudadanos comunes, circulación más libre de ideas, progresos más rápidos en las luces y en la causa de la civilización. En cierto sentido, sus reflexiones se aproximaban a las del founding father Madison: en las grandes naciones el gobierno dispone de más ideas generales, se libera más radicalmente de los hábitos anteriores y de los «egoísmos locales». 55 Por razones distintas, Montesquieu y Rousseau se habían mostrado más favorables a los estados pequeños. Y es en esta línea en la que se sitúa el federalista catalán Pi i Margall: según su punto de vista, frente a las grandes naciones o estados tendía a defender que en los «pequeños pueblos (...) el Estado es para todos los ciudadanos un ser real que a todas horas ven y palpan; en los grandes una abstracción que apenas se les hace tangible más que en el pago de los tributos». 56 Y añadía: «En una nación pequeña se conocen los hombres y se aman: el amor a los ciudadanos constituye el amor a la patria. En las grandes la patria es el suelo». Partidario de la federación de pueblos constituidos por gentes muy diversas, Pi i Margall idealizaba, con todo, las naciones pequeñas: «En los pequeños pueblos, sobre todo si están democráticamente regidos, el Estado y la sociedad se compenetran en todas sus partes y cuasi se confunden (...). En las pequeñas naciones, por el mismo hecho de estar más en contacto las ciudades, tardan más en corromperse las costumbres». En ellas sería más fácil la vigilancia de los ciudadanos sobre la administración pública y la justicia y sería más fácil hacer frente a la organización de servicios, problemas económicos, problemas políticos, etc. Por ello, como justificación señalaba que: «La sociedad es menos compleja, más compacta; y así, el Estado como el individuo encuentran en ella menos resistencia tanto para la acción como para la difusión de nuevos principios». Asimismo, Pi i Margall sugería que las pequeñas naciones facilitaban el conocimiento y el afecto entre los ciudadanos; por tanto, la construcción del espíritu de ciudadanía y la nacionalización cultural se acrecentaba. Y también se allanaba el camino hacia una organización federal de la humanidad. El sistema federal no era contradictorio con la conciencia nacional, antes bien pretendía ser un instrumento para facilitar la armonía entre las naciones. Por el contrario, las grandes naciones unitarias tenderían hacia el despotismo y la inestabilidad. No sorprende pues la visión positiva que tenía de Portugal y de su historia (aun reconociendo su estado de declive), llegando a considerar que «tiene cien veces más asegurados que nosotros la libertad y el orden». 57 Se comprende así la recepción positiva que Las nacionalidades tuvo en Portugal, sobre todo por parte del republicanismo federal, como puede verse, a título de ejemplo, en el caso de Teófilo Braga, 58 futuro presidente del primero Gobierno republicano portugués en 1910.
El problema de la dimensión de la nación fue tenido en cuenta en el prolongado debate sobre el iberismo en Portugal. En la reacción nacionalista a la formación de un gran estado ibérico, unitario o federal, inspirado en los ejemplos de grandes estados en vías de constitución en los decenios de 1850 y 1860 (Italia y Alemania), la legitimidad de Portugal como pequeña nación estaba a la orden del día. Pero algunos políticos e intelectuales vieron en esta pequeña nación un gran Portugal, de ahí la insistencia en la idea imperial expansionista según la cual Portugal construiría un gran imperio colonial en África, conectando Angola y Mozambique (anhelo que sería frenado en 1890 por Gran Bretaña), o las propuestas de federación con Brasil ya en el siglo XX.
En el debate internacional, por el lado portugués, más que del derecho a la existencia independiente de Portugal se trataba de mostrar sobre todo su viabilidad y de demostrar que la nación portuguesa no podía confundirse como tantos otros reinos europeos que habían perdido su autonomía a lo largo de la historia. Se invocaba sobre todo una historia de siete siglos de antigüedad, la continuada resistencia a la hegemonía de Castilla (antes referida), la constitución de un extenso imperio colonial –o sea una vocación expansionista y civilizadora–, una lengua y una cultura diferenciadas, una especificidad étnica (basada en una destacada influencia de los pueblos celtas), una geografía diferenciada (teoría siempre discutible) o un distinto «carácter nacional» en el marco peninsular.
¿En qué medida se conectan estas cuestiones con la nacionalización de los portugueses? En verdad, fue en ese prolongado debate público que tuvo lugar en los decenios de 1850 a 1870, y al hilo de las reflexiones anteriores que procedían de la primera generación de liberales exilada en Inglaterra y en Francia, donde se intensificó la reflexión sobre Portugal como nación, su lugar en Europa y su viabilidad como estado independiente. Pero antes de todo esto, Alexandre Herculano –el historiador portugués más prestigioso del siglo XIX– consideró la memoria histórica como el factor más importante en la construcción de la modernidad. Según sus palabras, la historia era una ciencia aplicada, útil para el presente. Útil de cara a la necesaria nacionalización de los portugueses y a la construcción de instituciones adecuadas a los nuevos tiempos: el Estado liberal. En 1843, exhortaba: «Dejemos que las memorias del pasado de la patria que tenemos sean el ángel de Dios que nos devuelva la energía social y los afectos sagrados de la nacionalidad». E incitaba a sus pares a estudiar el pasado, pues ese oficio era eminentemente ético y tenía también una dimensión religiosa, en el sentido original del término: «En el medio de una nación decadente, pero rica de tradiciones, el menester de recordar el pasado es una especie de magistratura moral, y una especie de sacerdocio. Ejerzámoslo los que podemos y sabemos; porque no hacerlo es un crimen». 59
Herculano alimentaba una idea de nación-proceso, nación moderna que, en el caso portugués, se habría constituido a lo largo del tiempo, a través de la «revolución y por la conquista». Nación que no se podía explicar por los orígenes étnicos –los portugueses no tendrían nada en común con los antiguos celtas–, sino por la voluntad política de sus élites. 60 El autor de la Historia de Portugal evitaba el anacronismo, consciente como era de que los conceptos de nación y patria no existían para los hombres medievales tal como eran entendidos en el siglo XIX. Herculano escribió las palabras antes transcritas con anterioridad al periodo de la Regeneración (1851-1890) y de los debates sobre la cuestión ibérica. Como otros historiadores contemporáneos suyos, contribuía con su obra a la nacionalización de los portugueses. Pero en un país escasamente industrializado, poco urbanizado y, como antes hemos señalado, con una población poco alfabetizada y poco escolarizada, esta nacionalización pasaba por muchas otras variables, entre ellas, por el amor a las patrias locales. Partidario de la descentralización administrativa y del municipalismo, Alexandre Herculano, en la senda de Tocqueville, fue ciertamente el más influyente apólogo del culto al patrimonio local como instrumento decisivo de construcción de la ciudadanía y también de nacionalización cultural.
Читать дальше