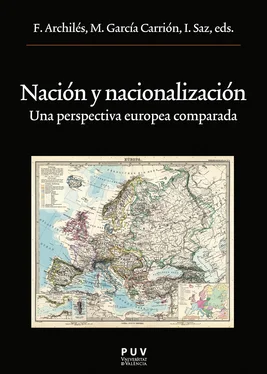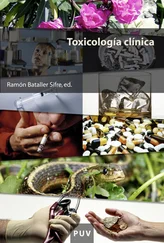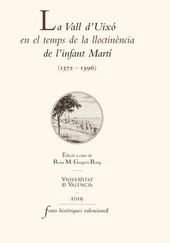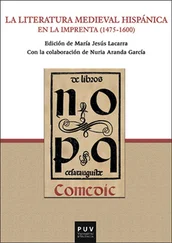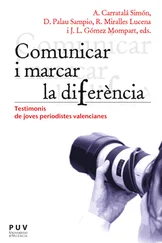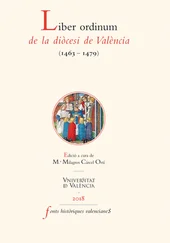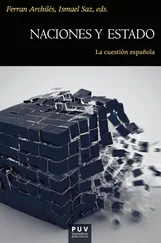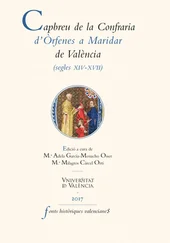En Portugal las regiones no tuvieron el protagonismo social y político que alcanzaron en España y en otras naciones europeas. Con todo, en momentos históricos específicos tuvieron también un papel decisivo: puede mencionarse la revuelta popular de Maria da Fonte en 1845, que se extendió a partir del noroeste y que condujo a la caída del Gobierno centralista de Costa Cabral. Más tarde, en 1926, el pronunciamiento militar que dio origen a la Dictadura Militar (y después al Estado Novo de Salazar) partió de esa misma provincia: Braga, en el noroeste.
Como señaló Vitorino Magalhães Godinho, en Portugal no hubo problemas de identidad nacional. Portugal no fue, a este respecto y al revés que España, un problema. 81 Tal vez por eso el proceso de nacionalización de los portugueses no haya sido estudiado y solo recientemente ha despertado la atención de historiadores y antropólogos. Las especificidades históricas y culturales de las regiones no constituyeron un obstáculo para la afirmación de una conciencia nacional, sino que fueron integradas en la construcción de la nación como un todo. Los desplazamientos de poblaciones de norte hacia el sur (acompañando la reconquista y después las migraciones de poblaciones trabajadoras para la agricultura y la industria en el sur) han contribuido a forjar un sentido de cohesión nacional. Puede así comprenderse la construcción de la nación portuguesa como una «convergencia lenta y diversa». 82 Pero, como vimos, el lenguaje del patriotismo (y luego del nacionalismo) estuvo lejos de ser unánime. Múltiples conceptos de nación se confrontaron a lo largo de los siglos XIX y XX, como he señalado respecto a la nación natural (étnica) y a la nación conciencia (cívica). Además, si el Estado fue, sin duda, uno de los agentes promotores de la conciencia nacional y de una visión unitaria de todo lo que es la nación, también hubo momentos en los que contribuyó a la desmovilización de los ciudadanos. En 1895, la legislación electoral de João Franco redujo el electorado a la mitad. En 1913, la I República introdujo restricciones al sufragio que impidieron que los analfabetos pudieran ejercer el derecho de voto. Pero al cercenar la libertad de expresión y al instituir la censura obligatoria en 1926, la Dictadura Militar (1926-32) y después el Estado Novo (1933-74), marcados por un nacionalismo excluyente, ya en otros tiempos, establecieron obstáculos poderosos para la construcción de una sociedad de ciudadanos. Lo que evidentemente no quiere decir que estos regímenes autoritarios no hayan contribuido, a su modo, a la nacionalización de los portugueses. O de una parte de los portugueses.
(Traducción de Ferran Archilés Cardona y Marta García Carrión)
1. Eric Hobsbawm: Nations and nationalism since 1780. Programme, mith, reality , 2.ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 93 (trad. esp.: Eric Hobsbawm: Naciones y nacionalismos desde 1780 , Barcelona, Crítica, 1991).
2. Nuno Gonçalo Monteiro: «Poder local e corpos intermédios: especificidades do Portugal moderno numa perspectiva histórica comparada», en Luís N. Espinha da Silveira (coord.): Poder central, poder regional, poder local. Uma perspectiva histórica , Lisboa, Cosmos, 1997, pp. 49-61.
3. Esta es también la perspectiva de Eugen Weber en su clásico estudio Peasants into Frenchmen. The modernization of Rural France, 1870-1914 , Stanford, Stanford University Press, 1976: «the nation not as a given realtity but as a work-in-progress, a model of something at once to be built and to be treated for political reasons as already in existence» (p. 493).
4. Orlando Ribeiro: Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico , 8.ª ed., Lisboa, Letra Livre, 2011 (1945).
5. José Manuel Sobral: «O Norte e o Sul, a Raça, a Nação-Representações da Identidade nacional portuguesa, siglos XIX-XX», Análise Social , 171, Verano 2004, pp. 255-284.
6. David Justino: «Território e nação» (agradezco al autor que me haya permitido consultar este texto inédito).
7. También en Francia, teóricos monárquicos y contrarrevolucionarios como Charles Maurras defendieron la descentralización.
8. Fernando Catroga: «Natureza e história na fundamentação do municipalismo. Da Revolução Liberal ao Estado Novo», Estudos em homenagem a Luís António de Oliveira Ramos , vol. 2, Oporto, FLUP, 2004, pp. 409-414.
9. Véase Anne-Marie Thiesse: «Centralismo estatal y nacionalismo regionalizado. Las paradojas del caso francés» y Ferrán Archilés: «“Hacer región es hacer patria”. La región en el imaginario de la nación española de la Restauración», Ayer , 64, 2006, pp. 33-64 y 121-147.
10. Fernando Catroga: «Geografia e política. A querela da divisão provincial na I República e no Estado Novo», en Fernando Taveira da Fonseca (coord.): O poder local em tempo de globalização , Coimbra, Imprensa da Universidade, 2005, p. 176. Sin embargo, esta cuestión, como bien señala Fernando Catroga, carece de un estudio detallado.
11. Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira: Rebeldes e insubmissos . Resistências populares ao liberalismo (1834-1844) , Oporto, Afrontamento, 1995.
12. Luís N. Espinha da Silveira: Território e poder. Nas origens do estado contemporâneo em Portugal , Cascais, Patrimonia Historica, 1997, p. 113 y Pedro Tavares de Almeida: «A burocracia do estado no Portugal liberal (2ª metade do siglo XIX)», en Burocracia, estado e território. Portugal e Espanha (siglos XIX e XX) , Lisboa, Livros Horizonte, 2007, pp. 56-57.
13. Paulo Silveira e Sousa: «A construção do aparelho periférico do Ministério da Fazenda (1832-1878)», en Burocracia, estado... , op. cit ., pp. 156-157.
14. Véase mi estudio Sérgio Campos: «A historiografia portuguesa dos descobrimentos no siglo XIX», en Consciência histórica e nacionalismo , Lisboa, Livros Horizonte, 2008, pp. 53-71.
15. Rui Miguel Castelo Branco: O mapa de Portugal. Estado, território e poder no Portugal de Oitocentos , Lisboa, Livros Horizonte, 2003, pp. 123-124.
16. La expresión es de David Justino: «Território e nação», op. cit .
17. Cf . Arte Portuguesa do siglo XIX (pref. de José Augusto França), Lisboa, IPPC, 1988, pp. 69 y 131.
18. Ramón Villares y Javier Moreno Luzón: Restauración y Dictadura, Historia de España (dirs. Josep Fontana y R. Villares), vol. 7, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2009, pp. 213-214.
19. Véase mi estudio Sérgio Campos: «Castilla y España en la Cultura Portuguesa del Siglo XIX», Alcores. Revista de Historia Contemporánea , 12, 2011, pp. 27-118.
20. La edición más reciente es J. P. Oliveira Martins: Historia de la civilización ibérica (estudio preliminar de S. Campos Matos), Pamplona, Urgoiti Editores, 2009, pp. IX-IXXXIX.
21. Borja de Riquer i Permanyer: «El surgimento de las nuevas identidades contemporáneas: propuestas para una discusión», en Anna Maria Garcia Rovira (ed.): ¿E spaña nación de naciones? , Ayer , 35, 1999, p. 24. Pedro Ruiz Torres adopta un concepto muy próximo a este en «Política social y nacionalización a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX», en Ismael Saz y Ferran Archilés (eds.): La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea , Valencia, PUV, 2012, p. 16. Véase también Javier Moreno Luzón: «Introducción: El fin de la melancolía», en Javier Moreno Luzón (ed.): Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización , Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 13-24.
Читать дальше