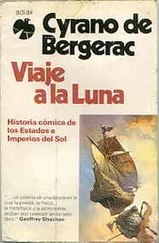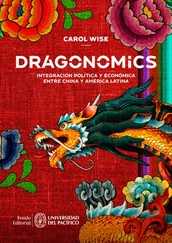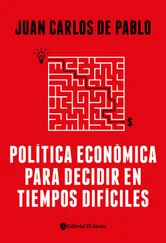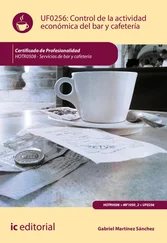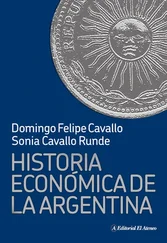La relación de producción se transforma en capitalista cuando, dando un paso más, el empresario proporciona también el capital fijo, es decir, los locales y la maquinaria, a cambio de la obligación de trabajar en exclusiva para él. La fábrica aparece cuando el aumento de la demanda pone de manifiesto los inconvenientes de la industria en el campo: dificultades para organizar la producción y asegurar la cantidad y la calidad (de Vries, 1982). Cuando se quería introducir un producto nuevo para el cual los trabajadores rurales no tenían ni conocimientos ni herramientas, si la demanda era creciente y se presumía constante, valía la pena el esfuerzo de concentrar la producción y profesionalizar a los obreros. Fue el caso de la industria algodonera. La fábrica, una vez realizada la inversión inicial, ahorraba gastos de transporte, fraudes y trabajo de mala calidad, al mismo tiempo que permitía una velocidad de rotación muy superior al capital circulante. Así pues, la fábrica, surgida muy entrado el siglo XVIII, debe considerarse un precedente directo de la Revolución Industrial (Berg, 1987), aunque solo adquirió pleno sentido con esta.
4. La transición del feudalismo al capitalismo
Junto con las transformaciones económicas que hicieron posible el salto adelante que representaría la Revolución Industrial, hubo cambios sociales y políticos sin los cuales esta tampoco habría sido posible. De hecho, el paso de la etapa preindustrial a la industrial puede definirse también como la transición del feudalismo al capitalismo, y naturalmente los cambios sociales y económicos fueron igualmente paulatinos.
La transición fue un proceso largo (y muy discutido por los historiadores): feudalismo y capitalismo convivieron mucho tiempo en una simbiosis que fue transformándose en oposición. Para entenderlo es útil recordar la diferencia entre actitudes y actuaciones capitalistas, que se pueden encontrar ya en la Edad Media y que son perfectamente integrables en el mundo feudal: mentalidad capitalista, que postula una organización económica, social y política sobre bases diferentes a las del feudalismo, y sistema capitalista, que es el resultado de la implantación legal de esta nueva forma de organización de la sociedad, que queda ya fuera de la época que ahora estudiamos.
4.1 Ascenso de la burguesía y abolición del feudalismo
Desde la recuperación de la vida urbana, la actividad económica basada en la producción y el comercio (el negocio burgués) resultaba en general más rentable que la renta feudal, de modo que la situación económica de la burguesía entraba cada vez más en contradicción con su subordinación social y política. Podemos caracterizar el ascenso de la burguesía en tres etapas: alianza con la monarquía contra el predominio de los señores feudales, a partir de la baja Edad Media; control de la actuación de la monarquía mediante el sistema parlamentario, a partir de finales del siglo XVII; e implantación del estado burgués, con o sin la abolición de la monarquía, a partir de la Revolución Francesa. El primer proceso fue general en Europa occidental; los otros dos resultaron mucho más dispersos, hasta el punto de que en algunos países se pasó directamente al último estadio.
A partir de la crisis de la baja Edad Media, las monarquías, con el apoyo de las burguesías urbanas, lograron imponer su autoridad sobre la compartimentación feudal y crear los primeros estados modernos, dotados de aparatos de gestión y de control en los campos judicial, fiscal, administrativo, militar y eclesiástico. Este control permitió a los monarcas asegurarse la fidelidad de los estamentos privilegiados, primera condición para optar a los cargos de nombramiento real y a las rentas que estos proporcionaban y que permitían completar unas rentas feudales a menudo muy maltrechas.
Las nuevas monarquías intervinieron también en el mundo económico con el fin de aumentar el poder del monarca, y lo hicieron especialmente mediante la protección del comercio exterior: es lo que se denomina mercantilismo. El punto de partida del mercantilismo es la idea de que el poder del monarca depende de la riqueza del país y de que, en la época, el comercio exterior es la forma más rápida de enriquecimiento. Por lo tanto, el estado legisla a favor de los intereses comerciales, prohibiendo o gravando la entrada o la salida de productos, discriminando a favor de los barcos propios, concediendo monopolios de explotación de determinadas zonas o de fabricación de algunos productos, ocupando territorios e incluso guerreando para obtener territorios o beneficios económicos, tanto en Europa como fuera de ella. La finalidad principal de las políticas mercantilistas era obtener balanzas de pago favorables que permitieran acumular oro dentro del país.
Las políticas mercantilistas implicaban discriminación y reglamentación, y no siempre eran eficaces. Así, representaron un freno para el comercio internacional, encarecieron los productos e incluso provocaron guerras. Por otro lado, la carga impositiva fue creciendo a medida que aumentaba el lujo de la corte y los gastos militares, hasta el punto de provocar varias revueltas antifiscales, encabezadas por la burguesía.
De estas revueltas, la primera que tuvo éxito, y que se considera como punto de partida político del sistema capitalista, se produjo en Gran Bretaña tras la revolución de 1680. A pesar de mantener ciertas formas feudales (algunas de las cuales han llegado a nuestros días, como la Cámara de los Lores), el poder pasó a ser controlado por el Parlamento, que tenía que aprobar los nuevos impuestos y la gestión del presupuesto. A partir de ese momento, la actuación de los gobiernos tendió a ser favorable a los intereses de la burguesía, tanto en la legislación interior como en la política exterior: la abolición del absolutismo no conllevó la desaparición del mercantilismo.
La abolición definitiva del feudalismo y de la monarquía absoluta y su sustitución por regímenes parlamentarios capitalistas viene representada por la Constitución de los EE. UU. (1787) y sobre todo por la Revolución Francesa (1789). En el resto de Europa, la implantación legal del capitalismo fue un proceso lento que se fue produciendo a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XIX.
4.2 La nueva mentalidad racionalista y el liberalismo económico
Los sistemas político y económico feudales fueron muy atacados desde el punto de vista filosófico por el racionalismo, que considera que la aplicación de la razón debe ser el principio director de la actividad humana. El comportamiento racional se basa en la existencia de leyes naturales, que las leyes positivas pueden completar pero no contradecir. Hobbes, Locke y Hume fueron los principales difusores de esta idea, cuyo corolario, puesto de relieve especialmente por Adam Smith, es que también la actividad económica está regulada por leyes y mecanismos naturales, que son básicamente la libertad personal y de empresa, el derecho de propiedad y el mercado. La actuación conforme a las leyes naturales permite al individuo o al grupo (familiar, estatal) obtener el máximo provecho económico y el crecimiento acumulado que este conlleva.
La racionalización es un ideal al que se tiende y que afecta a países y regiones en mayor o menor medida. A pesar de ser un proceso que hoy en día no se puede dar por acabado, no cabe duda de que en el siglo XVIII los países donde más había calado eran los más avanzados (Holanda, Gran Bretaña, Francia, EE. UU., Suiza) y a la vez los que tenían más posibilidades de dar un salto adelante en sus economías.
Desde el punto de vista económico, la libertad de empresa trae consigo el liberalismo, opuesto al intervencionismo estatal que representaba el mercantilismo. La crítica básica al mercantilismo proviene de Cantillon (1755), quien afirma que los intercambios internacionales favorecen a todos aquellos que participan en ellos, y por lo tanto postula la posibilidad de un crecimiento económico global, propiciado por el comercio. Sin embargo, la codificación de las críticas al mercantilismo y la creación de una ideología económica alternativa –el liberalismo económico– fueron ante todo obra de Adam Smith. El punto de partida de Smith es que el interés personal, el egoísmo de cada uno, es el motor que permite satisfacer las necesidades globales. Los demás están dispuestos a ofrecernos sus bienes, servicios o dinero a cambio de los nuestros. El dinero expresa la libre elección de los individuos entre varios bienes alternativos y maximiza, por lo tanto, el provecho y la satisfacción de cada uno. De este modo, la suma de egoísmos personales resulta beneficiosa para el conjunto: existe una mano invisible que encamina la libre actividad de cada uno hacia el bien general y el crecimiento económico.
Читать дальше