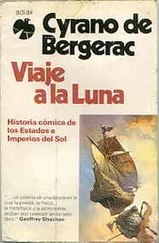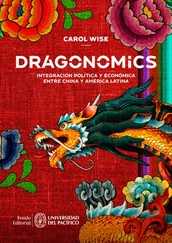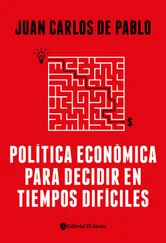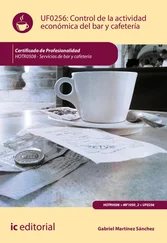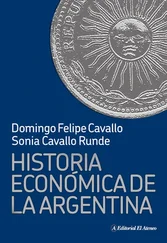En el conjunto de Europa la principal actividad manufacturera era la producción de tejidos. La región que lideraba esta producción para el comercio internacional era Flandes. Los tejidos de lana gruesa (paños) de Flandes lograron una calidad que los hacía competitivos en el resto de Europa occidental y, hecho todavía más importante, consiguieron introducirse en los mercados del Próximo Oriente. De hecho, los tejidos fueron el producto principal del comercio a larga distancia durante toda la etapa preindustrial. Las otras actividades importantes fueron la obtención y la elaboración de metales y la construcción, tanto de edificios como de naves.
La industria textil no experimentó grandes transformaciones técnicas, pero sí una gran cantidad de pequeños perfeccionamientos y cambios en los productos principales. En el sector lanero el cambio principal fue la aparición en el siglo XVI de la nueva pañería , más variada, más ligera, más barata y más adaptada a los climas cálidos que la vieja pañería tradicional, que había enriquecido a las ciudades flamencas e italianas en la Edad Media. La nueva pañería exigía menos materia prima, menos trabajo y menos instalaciones; era de inferior calidad, pero mucho más barata. Aunque nació en Flandes, se difundió rápidamente por Inglaterra, que sería el principal país exportador, y también por Francia.
La industria textil sedera no era tan importante en producción y empleo, pero sí en valor. Los primeros centros importantes se encontraban en Italia, donde en el siglo XVI Bolonia disponía de una gran máquina de hilar seda, un ingenio muy complejo pero muy efectivo que la ciudad intentó mantener como secreto industrial, aunque no lo logró por mucho tiempo. Su difusión por el valle del Po hizo que Italia se especializara en la producción de hilo de seda, que era exportado a todas partes, pero sobre todo a Lión, que hasta el siglo XIX sería el principal centro textil europeo de la seda.
El lino y el algodón, a pesar de ser fibras trabajadas desde la Edad Media, no adquieren importancia hasta el siglo XVII: el lino era utilizado en la confección de velas, sacos y telas sencillas, pero también de tejidos finos (de hilo), que se beneficiaron mucho de la difusión de la ropa interior y de la demanda colonial. Fue en gran parte una industria rural, en la que a menudo los mismos campesinos que cultivaban el lino lo manufacturaban. Sus principales centros productores fueron Flandes, Francia (Bretaña y Normandía), Gran Bretaña (especialmente Escocia e Irlanda) y algunas zonas de Alemania (Baviera, Silesia, Westfalia). En el siglo XVIII la demanda de estas zonas superaba a la producción de fibra, por lo que se importaba mucho lino de Rusia y de los países bálticos.
La última fibra que tuvo importancia en Europa fue el algodón. Aunque era conocido y trabajado desde antiguo, tuvo una escasa difusión hasta que a principios del siglo XVIII la prohibición de importar callicoes de la India dio lugar a imitaciones de este tejido, que tuvieron una gran aceptación tanto en Europa como en las colonias. El sector algodonero se concentró en puntos concretos de Europa (el alto valle del Rin, Cataluña), pero sobre todo en Inglaterra: la mecanización de la hilatura de algodón se suele considerar el primer episodio de la Revolución Industrial. Como antecedentes de la maquinaria que en la segunda mitad del siglo XVIII revolucionaría la producción de hilo de algodón, se pueden citar ya en el siglo XVII el telar de cinta, que multiplicaba por cuatro la producción, o las máquinas de hacer medias.
3.2 La extracción y transformación de los metales
A principios de la época feudal, las prácticas mineras eran muy simples y solo permitían aprovechar filones muy superficiales. El descubrimiento de minas de plata en Europa central trajo consigo la introducción, a partir de mediados del siglo XV, de una serie de innovaciones que permitían trabajar a más profundidad (máquinas para extraer el agua y elevar el mineral) y, posteriormente, la introducción de procesos que abarataban la transformación del mineral en metal: martillos movidos por energía hidráulica (martinetes), máquinas trituradoras y procedimientos químicos para separar los distintos metales.
Aparte del oro y la plata, el metal principal era el hierro, cuyo trabajo fue también objeto de importantes innovaciones. La fragua tradicional permitía separar el hierro de los otros minerales o la tierra que llevaba incorporados a base de golpear con el martinete el hierro caliente y obtener después objetos mediante la forja. Una innovación medieval fue el horno bajo, cuyo ejemplo más perfecto era la forja pirenaica o catalana, que utilizaba un salto de agua para dirigir una corriente de aire hacia el horno y lograr así una temperatura más elevada. Pese a ello, solo obtenía una especie de pasta de hierro, que se podía trabajar a golpe de martillo (forja).
La innovación básica posterior (en el siglo XVII) fue el alto horno, que permitía fundir el hierro y obtener piezas directamente vertiendo hierro fundido en moldes. Las ventajas del alto horno eran varias: podía trabajar con minerales menos ricos y necesitaba menos combustible. En cambio, el alto horno era mucho más caro de construir y el hierro obtenido no servía para determinados usos, de modo que ambos sistemas de obtención de hierro, la forja y el alto horno, se mantuvieron en muchos países hasta muy avanzado el siglo XIX.
Por desgracia, las principales innovaciones en la metalurgia fueron destinadas a la obtención de nuevo armamento: corazas, espadas, picas de acero y armas de fuego portátiles, pero sobre todo, por la gran cantidad de metal que consumían, cañones.
3.3 Las mejoras en el aprovechamiento energético
Tanto la producción artesana como el comercio se beneficiaron de mejoras en el aprovechamiento de las energías naturales, a veces poco vistosas pero muy eficaces, como la ya citada de la forja catalana. Los molinos hidráulicos se perfeccionaron para adaptarse mejor a las disponibilidades de agua de cada lugar y a distintos usos: moler el grano, compactar tejidos (abatanar), mover una sierra... Sin embargo, la principal novedad fue el perfeccionamiento y difusión del molino de viento, útil cuando el agua tiene poco desnivel para mover un molino hidráulico (caso de Holanda) o es muy escasa, como en La Mancha.
El aprovechamiento de la energía eólica adquirió aún más importancia en la navegación. Junto con las ya citadas innovaciones del timón de popa y la brújula, un mejor aprovechamiento de la fuerza del viento, a base de multiplicar las velas y mejorar su disposición y manejo, permitió construir barcos más grandes y más eficientes, hecho que tuvo importancia para el comercio a larga distancia, que ya hemos visto, y para la construcción naval, que veremos más adelante.
La otra gran innovación energética de la Edad Moderna es la gran expansión en el uso, y por tanto extracción, del carbón mineral, sobre todo en Gran Bretaña. El elevado consumo de leña o de carbón vegetal (doméstico o industrial) provocó en el siglo XVI un proceso de deforestación y de encarecimiento de la leña. Al ser el carbón abundante y relativamente fácil de extraer en Gran Bretaña, empezó a ser utilizado en aquellos procesos que solo necesitaban una fuente de calor, como la fabricación de jabón o de cerveza o el refinado de azúcar. Aunque no podía ser utilizado en la siderurgia, que era posiblemente el sector donde más leña se consumía, su uso se difundió ampliamente: a mediados del siglo XVI se extraían en Gran Bretaña unas 200.000 toneladas de carbón por año; a finales del XVII, unos 3.000.000 de toneladas. La turba, más barata, pero con menos potencia calorífica, fue muy usada como alternativa a la leña y el carbón, especialmente en Holanda y algunas zonas del norte de Alemania.
Читать дальше