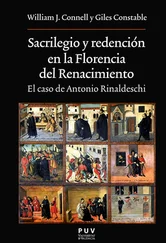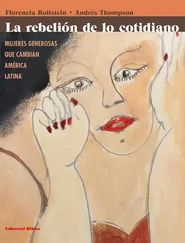En la cocina, las ollas se apilaban bajo la mesada junto a los jarros, lecheras, sartenes. La panquequera de teflón traída de Mar del Plata y el relojito para que no se pase el huevo. La pava silbadora junto al mate y la yerbera. Todo en su sitio. “No vayas sola”, me había dicho Hernán, como yo le puedo decir a un alumno “No se copie”, preocupada pero indiferente. Cuando abrí la alacena, los Matarazzo abiertos me trajeron el recuerdo de la última cena.
Sonó el teléfono. “¿La señora Paula?”. Dudé. “Sí… soy yo”, total me llamo igual. Papá había insistido en que llevase su mismo nombre. “Hablamos del cementerio”. Lo que faltaba. “Está impago el nicho de Ángel Ruiz y usted siempre era tan puntual, sabe. No la quiero molestar pero podemos pasar a cobrarle por su casa...”. Colgué. “Pasaré en la semana, no se preocupe”, llegué a decirle. Me puse a barrer el patio para que las hojas no tapasen la rejilla. Otras hojas, las de los centenares de libros de la biblioteca, guardaban literatura predominantemente argentina y del Siglo de Oro español. Abrí al azar uno de lomo azul. Era una vieja edición de Martín Fierro ; en el margen de algunas páginas, en lápiz, breves anotaciones en excelente caligrafía completaban y cuestionaban el texto, y entre la primera y segunda parte, una flor silvestre, que pareció revivir después de un largo letargo aprisionada entre sextinas, despidió aún algo del perfume del tiempo. “Porque el tiempo es una rueda,/ y rueda es eternidá;/ y si el hombre lo divide/ solo lo hace, en mi sentir,/ por saber lo que ha vivido/ o le resta de vivir”. Lo cerré y devolví a su lugar. Ya veríamos qué hacer con tantos libros.
Se fue. Y se fue todo un mundo. Miré a mi alrededor, ya había atardecido. Fui cerrando las persianas, acariciando los muebles, helados, duros, callados. La paradoja de la fuerte presencia de la ausencia. Busqué su sonrisa, su caricia, su mirada. Y la encontré. La encontré cuando antes de salir me pinté los labios frente al espejo. §
Graciela Cutuli
 Ivan Maroello / Dolomiti Mountains
Ivan Maroello / Dolomiti Mountains
El pozo devorador se había tragado su cotidiana ración de hombres, unos setecientos obreros, que trabajaban en aquel gigantesco hormiguero, agujereando la tierra por todas partes, como si fuera un pedazo de madera roído por los gusanos. Y en medio de aquel silencio abrumador, del hundimiento de las capas más profundas de mineral, se habría podido oír, pegando el oído a la roca, el ruido de los insectos humanos que se agitaban en todos sentidos, desde el estruendo del cable que subía y bajaba los ascensores de extracción, hasta el morder lento y sordo de las herramientas en la hulla, en el fondo de las canteras.
Émile Zola, Germinal
Domingo se acomodó en la butaca del cine Atlas y, tratando de calzar entre el espacio estrecho de los apoyabrazos y el asiento rígido que había conocido tiempos mejores, entrecerró los ojos para acomodarlos a la oscuridad. Nunca le había gustado demasiado el cine: ese rato de inmovilidad lo incitaba a dormir profundamente, ajeno a las vicisitudes de la pantalla. Desde que no había más películas con Esther Williams había perdido el poco interés que le suscitaba el séptimo arte y, si no podía sortear la invitación, simplemente se acomodaba lo mejor posible y se esforzaba por adoptar una postura que no favoreciera los ronquidos. Cómo extrañaba el autocine de la Ciudad Deportiva de La Boca: no había nada más cómodo que dormir estirado en el espacioso asiento del conductor del Peugeot 504, sin duda más mullido que la butaca del Atlas. Esa noche ni siquiera había averiguado en detalle qué iban a ver: “Una película francesa”, le dijeron, y le había bastado para imaginar que podría dormirse rápidamente. Como llegaron al cine sobre la hora, después de mil vueltas para estacionar el auto cerca de la avenida, ni siquiera había reparado en los afiches pegados en las grandes puertas de blindex.
***
Tal vez por eso cuando se despertó, con la cinta corriendo hacía un tiempo indefinido, se sobresaltó. Lo envolvía una oscuridad casi total, agravada por el silencio: aunque la sala estaba llena, la gente parecía contener la respiración. Después se dio cuenta de que era él quien la contenía; la visión de los túneles de la mina de Germinal en pantalla grande lo había dejado sin aliento. A su alrededor la gente parecía indiferente. Dos filas más allá una chica se besaba con el novio; a varios asientos de distancia una mujer dormitaba; un poco más cerca un hombre clavaba la mirada en la cara sudorosa de Jean Carmet, que hablaba en pantalla sin que Domingo pudiera entender ni una palabra, ni leer la traducción subtitulada en el borde de la pantalla. Se le había nublado la vista y, cuando las lágrimas finalmente le cayeron rodando por las mejillas, él ya no estaba en el cine de la bulliciosa avenida Santa Fe, animada por los carteles de los restaurantes y los faros de los autos, embutido en un asiento chico para su cuerpo y rodeado de extraños frente a una pantalla que los iluminaba con cambiantes reflejos azulados.
Domingo era Domenico, y estaba en Laces un día de primavera de 1947. Acababa de bajarse del tren después de un viaje desde Bolonia, Verona, Trento y Bolzano que se le había antojado infinito. Y antes todavía, Vibo Valentia, Nápoles, Roma, Terni. A la primera pregunta, para pedir orientación, había comprendido que le serviría de poco el dialecto calabrés: en el Tirol se hablaba alemán o algo que sonaba a alemán en sus oídos meridionales. Cuando vio la cara de su interlocutor al escucharle el acento, agradeció al antepasado ignoto que al menos le había legado el pelo casi blanco y los ojos claros: mientras mantuviera la boca cerrada podría confundirse entre ellos y no ser un terrone más empujado al norte por el trabajo. Así que recurrió a las señas, sacó del bolsillo un papel arrugado con una dirección garabateada, y logró que le indicaran la casa de la familia que lo alojaría en sus primeros días en Laces. A la mañana siguiente tenía que presentarse en la mina para que le dieran el capote, las herramientas, las botas y el casco. Cuatro meses antes había cumplido catorce años.
***
Cincuenta años después, seguía sin querer recordarlo. Lo había mencionado pocas veces, en familia, sobre todo cuando cada tanto salía del fondo de un cajón alguna foto sepia que lo mostraba, junto a un grupo de compañeros, en la boca de la mina. Ese puñado de fotos era parte de las pocas cosas que había llevado consigo en la valija de cartón con la que cruzó el Atlántico, en el buque Sises, en agosto de 1949: lo mostraban al lado de hombres grandes, de caras curtidas, que lo hacían parecer aún más niño. Otra vez había respondido con brusquedad cuando alguien en casa se burló de su afición a la pasta: podría haber comido infinitos platos de spaghetti con aceite de oliva y no le interesaban las comidas finas de una cocina italiana que, increíblemente, se había puesto de moda y era la estrella gourmet de los restaurantes desde París a Nueva York. “Cómo podés saber –había dicho– lo que es tener realmente hambre, tener catorce años y estar muerto de hambre, y esperar que llegue la hora de salir de la mina para revolver la olla hasta el fondo y servirse un plato de pasta, un plato que nunca alcanzaba, porque tenía hambre siempre, el hambre de los catorce años”. Y le brillaban los ojos con lágrimas de cincuenta años de hambre, que no osaban soltarse.
***
A las pocas semanas había tomado el ritmo. A las cuatro de la mañana ya estaba listo para empezar el día: a lo lejos, la cumbre de los Dolomitas todavía estaban oscuras. Cuando volviera a verlas, por la tarde, estarían oscuras de nuevo. Llegaban en grupos a la boca de la mina, alumbrándose con una linterna de mala muerte, y se apiñaban en las jaulas de hierro que los llevaban al centro de la tierra. A veces los cables se tensaban tanto que parecía que iban a romperse y hundirlos para siempre, pero después volvían a aflojarse y seguían los sacudones en la oscuridad hasta que finalmente los desembarcaban de a borbotones en medio de los túneles. Después seguía todo el día a pico y pala, a marchas forzadas, entre galerías más oscuras que la boca del lobo, con agua en los pies y un frío aterrador.
Читать дальше
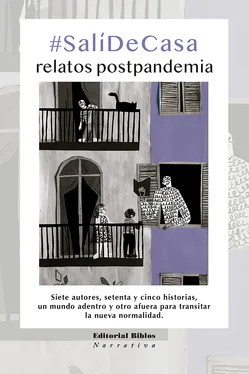
 Ivan Maroello / Dolomiti Mountains
Ivan Maroello / Dolomiti Mountains