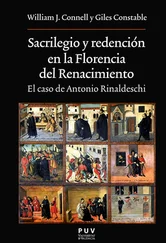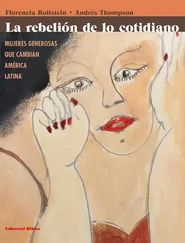En la sala de partos ya todo transcurre como en un sueño. Estoy muy cansada, la bigotera de oxígeno me da fuerzas para seguir. “Un poco más”, me dice el doctor James. Tiene cara seria, los ojos alertas. “Es un bebé grande”. No tengo fuerzas para preocuparme. El anestesista me avisa que voy a sentir un frío en la espalda y poco a poco el dolor se aplaca, como un recuerdo punzante con el paso del tiempo. Nicolás está ahí, pero no lo veo; creo que está detrás de mí; aun así no me importa, quiero que esto termine, que nazca de una vez y ya, que me devuelvan mi cuerpo. Pujo con lo que me queda, una y otra vez. La partera se apoya sobre mi útero con firmeza y no me importa. Que salga, que salga. Y de pronto se produce el milagro. Entra el sol por la ventana de la sala y puedo ver todo con más lucidez. Como una descarga violenta, como un desgarro, un sacudón en cuerpo y espíritu, algo se ha desatado. La vida, sí. Escucho las voces, partera, obstetra, anestesista, dan instrucciones, un poco agitadas, un poco urgentes. “Es un varón. Está todo bien, lo llevamos a hacerle unos procedimientos y ya vuelve”, me dice James. Me aprieta la mano. Sonríe, lo noto ojeroso, pero sosegado. Yo todavía no siento nada más que alivio de que todo haya pasado. Qué suerte ser joven e inexperta, no saber, no temer, no preguntarse por qué no me pusieron ese hijo rápidamente en mis brazos.
Pero aun así, todo sale bien.
Nicolás entra, todavía con su bata y con su cofia, con este bebé gordito como un oso envuelto en una manta, con un gorrito de gasa; ese bebé que es nuestro hijo, pavada de título. “Está bien, no te asustes por el chichón y el ojito hinchado. Fueron los fórceps pero se le va a ir todo”. Y ahí siento una conmoción, como un gozo extático. Un pequeño pedazo de mi entraña en mis brazos, un ser nuevo, completo y diferente de mí que estuve llevando todo este tiempo como si fuera parte de mi cuerpo. Incrédula, cuento los dedos, recorro el contorno de la cara. Hundo mi nariz en su cuello y lo huelo. Tiene un olor familiar, como a pan recién hecho. Me siento como las perras con sus crías, puro instinto. Podría lamerlo amorosamente para limpiarlo con toda naturalidad. Examino cuidadosamente el bulto redondo en la cabecita, el ojo cerrado, un poco colorado e hinchado. No me inquietan, no me asustan. Ante el milagro de la vida, qué son un par de chichones. Soy joven y él está bien, es real, de carne y hueso.
Me pareciste el bebé más bello del mundo.§
Mabel Fuzzi
 Ariel Ramírez / Los Reyes Magos
Ariel Ramírez / Los Reyes Magos
Resopla molesto Juan ante el papel que tiene desplegado sobre el escritorio. Resopla mientras borra por quinta vez esas líneas que no le salen como quiere.
—¿Cómo va, hijo? —pregunta Ana entrando al escritorio con un café en la mano.
—Mal.
—Mmm… qué pena… Es muy tarde. ¿Por qué no cortás y seguís mañana, hijo?…
—No. ¡Hasta que salga! Dejame.
—…
—Ma…, gracias por el café —se suaviza Juan sonriéndole con cara de cansancio y vuelve al trabajo.
Ana sonríe también, le da un beso en esa cabeza rizada que adora y se va a descansar. Cuando llega a la puerta se da vuelta a mirarlo: el perfil de su hijo se recorta contra la luz del escritorio, lleva horas ahí, sin parar, y ella sabe que se levantará del tablero únicamente cuando lo logre. El mismo perfil de chiquito, la misma terquedad de entonces.
Recuerda Ana y sigue sonriendo ante distintas escenas que le trae la memoria: la determinación para no comer nada sólido y persistir en la lactancia hasta vaya uno a saber qué edad, la negación absoluta a ser acompañado en la noche por los peluches (acababan todos, excepto uno, arrojados lejos de la cuna, donde los encontraba Ana a la mañana), el empecinamiento en encastrar alguna pieza en un agujero equivocado y querer hacerla entrar a los golpes, la lucha cotidiana con el triciclo que no quería pasar por la puerta, el caminar siempre por el cordón o por cualquier borde que significara un riesgo a pesar de las advertencias, más tarde los intentos incansables en los cubos Rubik o en el origami. Desde siempre Juan había puesto toda su energía y hecho todo lo posible por salirse con la suya. Y casi siempre lo lograba.
Cuando tenía cuatro años y se hizo el tiempo de dejar el chupete, Luis y Ana fueron preparando a Juan para el ritual: desde antes de la Navidad, le fueron contando que muchos chicos necesitaban chupete y que los Reyes Magos se encargaban de llevar los chupetes de una casa a otra. Juan no les creyó al principio:
—¿Regalan chupetes?... Nosotros les vamos a pedir otras cosas…
—Sí, también regalan otras cosas, pero cuando los chicos crecen les dan los chupetes a los Reyes para que se los dejen a otros nenes que los necesitan porque son chiquitos…
—Yo soy chiquito, Francisco es grande.
—¿Sos chiquito?... —abrió grandes los ojos Ana—. ¿Usás pañales?
—Naaaa… Jajajaja —se reía Juan con todas las ganas—, ¡esa es Lu!
—¿Tomás la teta o la mamadera?
—¡Ahja! ¡Ahja! —echaba Juan la cabeza hacia atrás y daba más carcajadas deliciosas—… ¡Mamáaaa! ¡Ahjajaja! ¡Esa es Lu!
—¿Y entonces? —siguió fingiendo sorpresa Ana.
Juan se puso serio. Pensaba.
—¿Sos grande o sos chiquito?
—Mmm… grande —concluyó, aunque no muy convencido.
—¡Claro! ¡Hacés todo como Francisco, que es grande!
—¡Soy grande como Francisco, mami, mirá! —dijo poniéndose en puntas de pie, y aplaudieron los dos y Juan la abrazó como hacía siempre (Ana siente todavía hoy esos bracitos alrededor de su cuello).
Convencido entonces de estar grande ya, Juan accedió a regalar su chupete para que otros nenes más chiquitos lo disfrutaran. Cuando llegó la fiesta de Reyes, ya en la casa de Mar del Plata, la familia cumplió con el rito de siempre: junto con el padre los dos hermanos cortaron pasto y antes de acostarse dispusieron en el jardín del frente de la casa todo lo necesario para los magos y sus camellos: el agua en la palangana, el pasto en una fuente de metal –“porque los camellos son muy brutos”, explicaba Juan, tal como le habían enseñado– y un par de zapatillas de cada hermano, incluidos los zapatitos sin estrenar de Luciana.
—Juan… ¡El chupete! ¡Casi nos olvidamos! —mintió Ana.
Juan no tuvo más remedio: se sacó el chupete de la boca y lo puso en la zapatilla.
Unos minutos más tarde, cuando Ana y Miguel tomaban un café en la cocina, escucharon unos pasos sigilosos en la escalera y luego pudieron ver a Juan que atravesaba el comedor y ya en el porche se iba hasta el obsequio para los Reyes y con su mano chiquita empujaba el chupete más hacia adentro de la zapatilla, se paró, verificó cuánto podía verse y siguió empujando un poquito más su preciado tesoro como para asegurarse de que los magos no lo encontraran nunca.
Parada en el vano de la puerta del escritorio, sonríe Ana, perdida feliz en los recuerdos. Juan se da vuelta a mirarla, y la saca del sortilegio:
—Sí, sí; ya me voy, hijo. Que te salga pronto.
Juan vuelve a encorvarse sobre el tablero a seguir intentando. Hasta salirse con la suya una vez más. §
Victoria Rossi
 Chico y Chica / Mosquita muerta
Chico y Chica / Mosquita muerta
Romina la vio de lejos y reconoció ese andar que lo decía todo, Anita estaba furiosa. La vio avanzar por el pasillo con el vaso de café en la mano. Trastabilló y se chocó con Raúl, que estaba llevando una pila de papeles. El vaso voló por el aire y se estrelló contra el piso, Anita se quedó quieta y miró a su alrededor. De pronto se produjo un silencio sepulcral y se escuchó un grito de bronca. Todos vieron a Anita salir corriendo hacia el baño.
Читать дальше
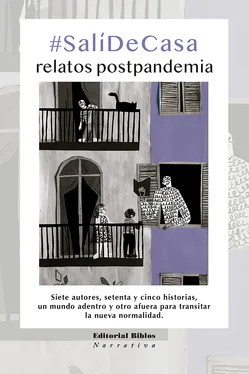
 Ariel Ramírez / Los Reyes Magos
Ariel Ramírez / Los Reyes Magos