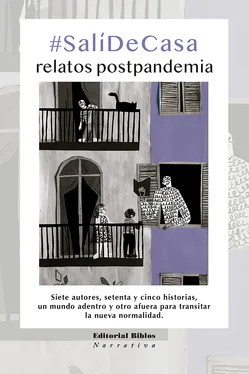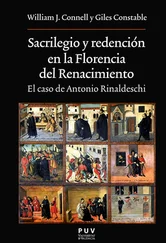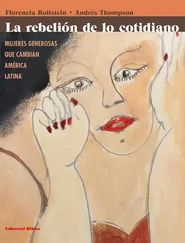Lo de su invisibilidad era como lo de los Reyes Magos o Papá Noel: más temprano o más tarde algún primo o hermano mayor te lo contaba antes que tus padres, aunque en este caso creo que todos evitaban que lo descubriéramos solos porque hubiera sido demasiado impresionante para nuestros ojos niños. Así que nadie pasaba de los cinco o seis años sin saber que el nono podía volverse invisible en cualquier reunión familiar. Aunque más no fuera “per codere”, como decía mi papá.
La primera vez que presencié el prodigio fue en la Navidad del 84, en la casa de la tía Cristina. Entre garrapiñadas, pan dulce y mantecol, entre copas de sidra y ananá fizz casero (elixir esperado por el chiquitaje familiar), entre pedazos de papeles de regalo tapizando el piso de parquet del living, entre las voces de los niños españoles cantando sus villancicos tradicionales desde el típico mueble tocadiscos de moda en los 70, entre los bostezos del tío Eugenio y el baile solitario de la tía Encarnación, justo un rato después de que se fuera Papá Noel –sudoroso y más delgado que en las publicidades–, el abuelo se esfumó.
Yo me di cuenta porque justo en ese momento llegaron los vecinos de tía Cristina a cantar serenatas y todos corrimos a la puerta de entrada a presenciar desde el porche el espectáculo musical que era un clásico repetido año tras año. Y cuando Beto, el guitarrista, anunció que iba a dedicarle al abuelo el tango Padre mío , que a él le encantaba, nada por aquí, nada por allá. Yo noté que los grandes se miraban raro, como hablando con los ojos y hasta sentí que nos señalaban a Martina y a mí con un gesto de la cabeza, levantando casi al unísono el mentón. ¡Me parecía tan extraño todo! Hasta unos minutos antes había visto al nono sentado a la cabecera, desaprobando la elección del atuendo que mamá había elegido para mi hermana, apropiándose del maní con chocolate sin reparar en nuestras manos que intentaban alcanzarlo, dormitando acodado a la mesa. ¡¿Cómo era posible que hubiera desaparecido así?!
La abuela dijo que quizá su marido se había ido a recostar, que ya le parecía a ella que “ese viejo tonto” se había excedido con el lechón, con la ensalada rusa de la tía Susana (no agregó en voz alta que nos caía pesada a todos, pero seguro lo pensó, con esa cantidad excesiva de mayonesa casera, amarilla y densa y con un gusto a aceite que a mi hermana Juana le producía arcadas de solo recordarla) y con el tinto, obviamente. Pero nomás la tía Cristina terminó de decir “Dale, Beto, cantala nomás, que papá seguro vuelve cuando la escucha”, el abuelo apareció sentado en la misma silla en la que se había apoltronado un rato antes.
Los músicos ni se percataron de nada, concentrados como estaban en ofrecer un buen show para llevarse después como pago una botella de sidra y los adultos respiraron aliviados, suspirando al unísono. Solamente Marina y yo, que nos llevamos un año de diferencia, fuimos los únicas asombrados y confundidos. Hasta que después de la serenata llegó el momento de la iniciación que nos permitiría ingresar al secreto familiar. Y que conste que siempre fue secreto porque a ninguno de nosotros se nos cruzó jamás por la cabeza divulgarlo; bastante fama de raritos teníamos los Venteviglia como para agregar la jodita que cada tanto nos hacía el abuelo.
El caso es que a medida que fuimos creciendo, el nono se volvió más malhumorado y malicioso, así que cada vez con más frecuencia desaparecía en el medio de un almuerzo o un festejo. Durante los primeros tiempos, instantáneamente dejábamos de hablar y al rato taza, taza, cada uno a su casa y fin del encuentro familiar. Porque todos, indefectiblemente, habíamos pasado por la experiencia de recibir reproches, represalias, sermones, pedido de explicaciones o disculpas por no habernos dado cuenta a tiempo de que el abuelo estaba escuchando sin que lo viéramos. Pero cuando reconocimos que era una cuestión de vida o muerte, que era nuestro silencio y distanciamiento o el dominio tiránico de su invisibilidad, de un día para otro empezamos a ignorarlo.
Nos olvidamos tanto de él, que suponemos que debe haberse muerto hace dos años, cuando desapareció en el momento en que el hijo de mi hermana Juana apagaba las cuatro velitas de su torta de cumpleaños, porque después de eso nunca más volvimos a verlo.
Ah, de más está decir que lo velamos a cajón cerrado. §
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.