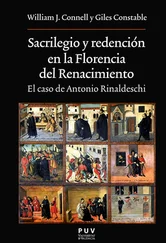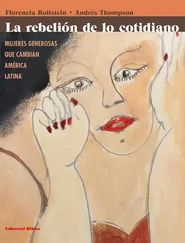Piensa en las vidas de los que ya no están: grand-maman , o más bien la mémé, como le decían los nietos, esa aveyronesa ambiciosa, inmigrante de un pueblito diminuto, que había conocido a grand-papa en Pigüé. Él había sido uno de los colonos traídos a la zona por M. Rocher, un importante terrateniente local que necesitaba trabajar sus tierras, y qué mejor que buscar manos hacendosas en la querida Francia para hacerlo. Ella había venido con su hermano mayor, a probar suerte, escapando de quién sabe qué penurias. Se casaron al poco tiempo de conocerse y rápidamente prosperaron gracias a la tenacidad y visión de la abuela, que en su Saint-Geniez natal había trabajado de niñera en el castillo del marqués y allí había descubierto un mundo; había aprendido mucho sobre la buena vida, la belleza y el buen gusto. Por eso la “casa de grand-maman ” (así le dicen, como si pobre grand-papa no hubiera tenido injerencia alguna en su existencia) es algo grandiosa, con ciertas veleidades: un petit château en el medio del campo, con una pequeña torrecilla coronada por balaustradas desde la que se ven las sierras y la lontananza.
Niní recuerda poco a poco, kilómetro a kilómetro, los rituales de la casa: el foie gras que se preparaba todos los años para las fiestas, los gansos clavados al suelo y embuchados con cognac y maíz para que el hígado estuviera tierno y sabroso. La huerta y la quinta habían sido también memorables; la abuela había conseguido traer de su pueblo de origen plantas de ruibarbo, y hacía las famosas compotas y confitures , conocidas en la zona por lo raras. A Niní jamás le había fascinado el ruibarbo, le sentía olor a pasto recién cortado y un gusto vegetal poco atractivo, pero se cuidaba de decir esto entre sus primos Vincent porque era pecado. Un Vincent no podía dejar de disfrutar del foie gras , de la tarta de ruibarbo y de las pastillas de regaliz, golosina que la mémé se hacía traer de Francia cada vez que viajaba algún conocido; esas pequeñas cosas constituían la marca registrada de la familia. También le vienen a la memoria las canciones que cantaba su abuela y que ella, su hermano y todos los primos repetían, sin tener la más mínima idea del significado de las palabras, en un francés que era más un patois que otra cosa: “Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va trop fort”. Tiene el recuerdo vívido de cantar la canción con la mémé , moviendo las manos, imitando el girar de las aspas de un molino.
Faltan pocos kilómetros. No recuerda el camino pero obedece las indicaciones de su primo Lito que sigue viviendo en Santa Martha, hasta que la entreguen. Reconoce la tranquera de entrada al campo, se baja a abrirla. Le sorprende cómo el cuerpo responde a los movimientos de la niñez, empujándola con la cadera, levantándola un poco al mismo tiempo para que no arrastre. El camino de tierra hacia la casona suelta polvo y Niní sube los vidrios. A lo lejos, ve la torre y las copas desprolijas de las palmeras, centenarias. Ya más cerca, le parece ver, como un recuerdo borroso, la silueta de grand-papa en la quinta, zapa en mano, limpiando de yuyos alrededor de los perales y ciruelos. Y en el frente de la casa, la mémé con su tijera de podar, sacando las ramas secas de las lilas y las rosas. Le viene una enorme nostalgia de esos tiempos laboriosos, llenos de futuro, donde la vida era pura promesa y sus abuelos, como tantos inmigrantes, soñaban una tierra próspera para las generaciones venideras.
Lito la espera en la puerta. Hace mucho que no se ven y se abrazan con afecto. Es un campesino callado, algo rústico, con la cara de los Vincent, los ojos chiquitos celestes y la nariz puntuda. Mientras caminan hacia la casa, que se ve vieja, descuidada y mucho más pequeña de lo que Niní recordaba, le cuenta las novedades. De pronto se le ilumina la cara a Lito.
—¿Sabés, Niní, lo que encontré ayer, revolviendo el baúl que guardaba la mémé en el altillo?
Niní no sabe, ni se imagina qué podría ser. Lito la deja en ascuas y la hace pasar a la sala, de techos altos y piso de baldosas calcáreas negras y blancas, tal como las tiene grabadas en la memoria. Sobre la pesada mesa de nogal hay una carpeta atada con una cinta de gross un poco raída. La abre y está repleta de dibujos. Niní se acerca, se pone los anteojos y escruta. Son diferentes escenas de Santa Martha: la huerta, la casa con el jardín, varios retratos de diferentes personas… Todos los dibujos demuestran un cierto talento, una mirada aguda, una afición por el detalle. Un retrato le llama la atención. Es una niña de unos seis años. La mirada intensa, el pelo corto sobre los hombros. Reconoce sus propios ojos, el ceño fruncido. Una intensa emoción la invade.
—No tenía idea de que la mémé dibujara… —Entonces se le llenan los ojos de lágrimas... la fuerza de los lazos, los lazos y la sangre, los lazos de la sangre. Piensa en las manos de su abuela buscando fijar la memoria, la experiencia, el amor, en esos cuadritos, y se mira sus propias manos, que han seguido el mismo camino. De pronto siente una congoja profunda. Qué pena no haber vuelto a Santa Martha antes.§
Teresa Téramo
 Lester Bauer / Vals del adiós
Lester Bauer / Vals del adiós
Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos
pura yema infantil innumerable, madre.
César Vallejo Trilce, Poema XXIII.
Las llaves hacían el mismo tintineo que en su cartera. Eran tres: para la verja, la puerta cancel y la grande, pesada y alta de madera. Ahora estaban las tres cerradas. Las sombras del jazmín, los agapanthus y el rosal dibujaban extrañas figuras en el damero solo transitado por una hilera larga de hormigas negras y gordas que se perdían debajo del malvón. La verja se quejó con un chirrido –corto y nuevo– de que la traspasara. Contemplé unos pimpollos y ajusté con fuerza la canilla porque vi que una gota, como una lágrima, se le deslizaba lenta e inexorable. Voy a tener que llamar al plomero. Ese pensamiento me trajo de vuelta a un presente extraño e incómodo. Enrosqué la manguera del jardín, que parecía una víbora maltrecha a los pies del muérdago. Cerré la tapa del medidor de luz y recordé que no había pagado la cuenta. Alcé la mirada y las celosías herméticas me parecieron pesados párpados bajos para siempre. El pasto estaba crecido pero aún los canteros mantenían su forma. El jardinero podía esperar.
Revolví en la cartera y luego de tropezar con el pañuelo, la agenda y el monedero, di con las otras dos llaves. Primero una, después otra y, ya en el porche, me invadió un olor a humedad nuevo. Recogí del buzón dos facturas, un sobre abultado con las postales navideñas de los Pintores sin Manos y una nueva carta espiritual de la Abadía de Saint Joseph de Clairval de Flavigny. Abrí la cancel, que vibró como siempre al empujarla. La madera se había hinchado y arañó el piso resistiéndome el paso. Volvieron a sonar las campanitas colgadas de un extremo de la puerta.
Allí, sobre la cómoda, estaba el florero de cristal azul que albergó tantos ramos bien puestos, vistiendo de perfume y color cumpleaños y celebraciones. A su izquierda, la cajita de música. Levanté la tapa y sonaron tres notas hasta que enmudeció por completo. El piano mudo también se entreveía desde el hall. Quise sacudirme el presente y corrí las cortinas, abrí las ventanas, desplegué –a izquierda y a derecha– las persianas para que con la luz y el aire fresco del jardín entrasen a la casa todos los que por aquí pasaron, brindaron, rieron, bailaron, subieron y bajaron la escalera caoba alfombrada, con suaves pasos, quienes hicieron de sus barandas toboganes, atravesaron los barrotes y saltaron por los sillones, quienes tendieron la ropa en el pequeño patio, encendieron la leña en la parrilla de la terraza, dieron de beber a las plantas y de comer a los canarios… A cambio escuché: “Doña tiene algo para darme”. Era el hombre de los trapos rejilla. “La… señora no está. Disculpe. Hoy, no”. Y cerré la ventana. La figura del pedidor resaltaba más el vacío de un mundo que continúa frente a otro que se detiene.
Читать дальше
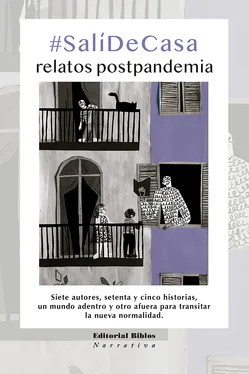
 Lester Bauer / Vals del adiós
Lester Bauer / Vals del adiós