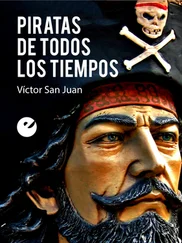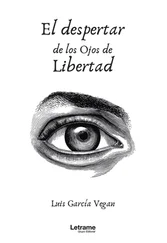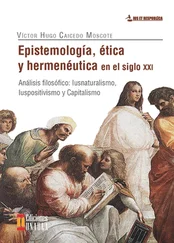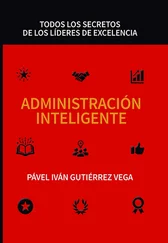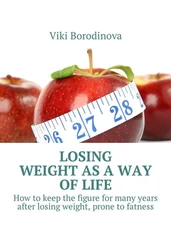La mesa los esperaba, estaba vacía. Cogió su vaso, la botella y se fue a sentar. La nueva camarera se le acercó para decirle amablemente que esa mesa estaba reservada a esa hora. Él le preguntó si era para cuatro hombres que acostumbraban a estar ahí todos los días y ella afirmó. Le respondió que no se preocupara, que él les acompañaría. Antes de dejarlo en paz, con una sonrisa ella le indicó que si necesitaba algo se lo hiciera saber. Raúl le preguntó por Olga. La chica le mencionó que era el día libre de la camarera y que ella la remplazaba siempre, que en realidad su turno era por las mañanas, pero en los descansos era ella quien atendía a los clientes en lugar de su compañera.
—Yo soy Raúl ―le dijo cortésmente.
—Yo me llamo Natalia ―respondió.
Una vez hechas las presentaciones, la chica volvió para atender a otros clientes que la llamaban.
Su rostro dibujó una sonrisa cuando vio que los cuatro hombres entraban juntos al establecimiento.
—Hola, muchacho ―dijeron―. ¿Cómo estás?
—Hola, caballeros ―respondió con una sonrisa y saludando a cada uno―. Estoy bien, gracias, y espero que vosotros también lo estéis.
—¿Acaso se nos ve mal? ―dijo sonriendo Andrew.
—De ninguna manera ―contestó Raúl―, se os ve mejor que nunca.
—Y ¿cómo fue tu día? ―preguntó Kwan.
—Yo diría que bastante bien ―dijo el joven―. Hay días buenos y otros no tanto, al menos creo que el de hoy fue bueno, ya mañana será otro día.
—Muy bien ―dijo Mathew―. Pidamos nuestra botella, tengo un poco de sed.
Natalia ya se encaminaba hasta ellos con su pequeño cuaderno y su pluma en la mano para tomar la comanda, junto con un platillo ovalado con algunos frutos secos para picar.
Pidieron lo de siempre, una botella de whisky acompañada con un cubo de hielo.
Volvieron a brindar ahora por el nuevo encuentro, se sentían relajados unos con otros, nada de presiones, nada de comentarios incómodos.
Raúl les contó su recorrido por Londres esa mañana, así como sus impresiones de la ciudad, ya que era su primera visita.
Entonces insistió en que Mathew continuara con el relato que lo dejara intrigado, le hubiera gustado seguir escuchando, pero dadas las circunstancias tuvo que suspender la narrativa.
Una vez más levantaron sus vasos y brindaron. Mathew respiró hondo y comenzó a soltar palabras continuando donde se quedara el día anterior.
Yo no lograba ver el rostro del hombre que tranquilamente lanzaba una y otra vez el anzuelo al lago, tratando de alcanzar la mayor distancia posible.
Después de varios intentos el delgado hilo se tensó. Se movía de un lado a otro, el pez luchaba, pero era ya muy tarde: el anzuelo lo atrapó clavándose en su boca sin poder zafarse; mordió la carnada, pero le costaba la vida.
El hombre dio dos tirones bruscos, se aseguró y comenzó a recoger el hilo. A medida que lo acercaba más, se dio cuenta de que traía un pez de unos siete u ocho kilos. Lo tomó en sus manos. El animal luchaba, pero todo era en vano, esa carpa enorme había perdido la batalla.
Cuando el hombre se giró para caminar un poco hacia la orilla, yo bajé la cabeza para no ser detectado, pero continué observando con sumo interés la actividad de aquel desconocido.
Con asombro me di cuenta de que en un balde de madera ya tenía otros tres ejemplares de similar tamaño: dos truchas y una carpa más. Lo descubrí cuando seguí al hombre hasta un poco más allá con mucho sigilo, detrás de otra roca que obstaculizaba la vista.
Con curiosidad advertí como este se encaminaba con su valiosa carga hasta una abertura sobre la pared rocosa del islote. Era una cueva con la entrada del tamaño de una persona, estaba bien oculta por algunas piedras grandes. Una vieja embarcación que daba la apariencia de haber encallado en ese lugar por alguna fuerte tormenta servía de protección ante la mirada de cualquiera que estuviera en el exterior. El hombre giró la cabeza para todos lados como presintiendo la invisible presencia de algún intruso.
Yo tomaba todas las precauciones posibles para no ser descubierto.
«¿Será acaso el guardia del islote? ―pensé―. Pero no lleva uniforme ni armas y vive en una cueva. Un guardia alemán no viviría así bajo ninguna circunstancia. ¿Quién puede ser? ¿Otro sobreviviente como yo? Eso lo investigaré ahora mismo».
Me encaminé hacia la guarida del hombre con mucha cautela, no quería hacer ruido con las cadenas de mis manos. No iba a ser fácil por la distancia a la que se encontraba, por lo irregular del camino y las grandes rocas que tenía que esquivar.
El corazón me latía cada vez más fuerte debido al nerviosismo que me acosaba. No sabía cuál iba a ser la reacción del hombre cuando me tuviera frente a frente. Me quedaban solo unos cuantos metros para llegar a la entrada cuando en la lejanía escuché el ruido leve de un motor. Era una pequeña lancha que se acercaba a la orilla. Eso me hizo quedarme agazapado detrás de la roca.
El hombre que había estado pescando minutos antes salió con una canastilla llena de peces, por lo menos serían unos diez.
El bote se acercó lentamente a la orilla. Un hombre de unos sesenta años dirigía la embarcación. Apagó el motor y tomó una bolsa grande, como un saco. Sin bajarse, extendió la mano para entregarla al hombre del islote, que a cambio le transfería el producto de la pesca, con muchos peces de buen tamaño. Ambos personajes se saludaron con mucha familiaridad, conversaron por un lapso de unos quince minutos, después se despidieron afectuosamente.
Alcancé a escuchar con un poco de dificultad como el hombre del bote daba informes de lo que estaba sucediendo allá afuera, tanto de las tropas de Hitler como de las noticias que llegaban del resto del mundo.
Escuché con asombro que ahora las tropas alemanas acechaban por todos lados, rodeando cada día más a los poblados cercanos, y que estaban abriendo campos de exterminio, además de las ejecuciones, que ya eran habituales en todo el país.
También oí que el dictador estaba avanzando amenazante hacia naciones vecinas y nadie lo podía detener. Daban por hecho que él sería el gobernante del mundo, contaba con un gran ejército, la Iglesia católica le había reafirmado su apoyo y también otras principales confesiones religiosas, que disimuladamente con su silencio se alineaban con él. El hombre informó de que los sacerdotes católicos que no lo apoyaron fueron masacrados. El papa mandó una carta donde se compadecía de las víctimas que estaban muriendo en Alemania, pero no condenó las acciones del régimen. Decía que él mismo podría morir en un campo de concentración en apoyo de las personas acosadas, pero, por otro lado, muchos de sus representantes estaban bendiciendo las armas y obligaban al pueblo a morir por los ideales de su líder.
Le escuché decir que Rumanía era ya un aliado de Hitler y que el general Ion Antonescu era un antisemita declarado que estaba despojando de todos sus bienes y propiedades a los judíos y gitanos y creando leyes gubernamentales para erradicar de su territorio a estas personas.
No solo era su intención expulsarlos del país, los estaban confinando ya en campos de concentración y a miles les asesinaban indiscriminadamente por acuerdos entre autoridades rumanas y alemanas.
En los Estados Unidos de América, el demócrata Franklin D. Roosevelt era elegido presidente por tercera vez.
Intercambiaron algunas palabras más que no alcancé a escuchar. Fue entonces cuando el hombre se despidió, mientras que el otro se quedaba en tierra parado y observando como la lancha se alejaba. Se sentó por un momento sobre una pequeña piedra, tal vez meditando en los informes recibidos.
Pese a su aspecto saludable, el hombre tosía de vez en cuando y caminaba con lentitud, todos sus movimientos parecían estar bien programados.
Читать дальше