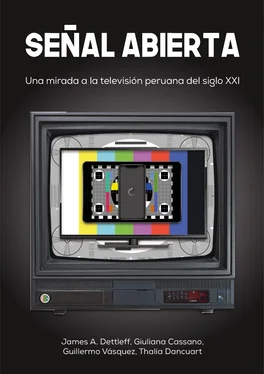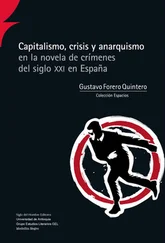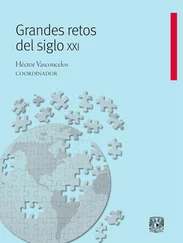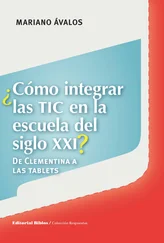Finalmente, consideramos que una nueva etapa que se inició en 2015 es la de la expansión y diversidad de la televisión: del broadcast y la TV temática al On demand.
En los últimos años la televisión peruana de señal abierta ha tenido que enfrentar desafíos frente a nuestras propias narrativas como país, como industria audiovisual, como oferta mediática o como generadora de contenidos. Pero también, el cambio de siglo ha supuesto retos tecnológicos —convergencia de pantallas, narraciones transmedia, nuevas estrategias de producción—, cambios y transformaciones de la industria nacional —aparición de nuevas productoras y realizadoras, número de títulos anuales en ficción, nuevos programas—, cambios en la propiedad de medios televisivos, competencia con el crecimiento del mercado de la televisión de paga, cambios en las normativas legales de los medios de comunicación en el Perú y, especialmente, un largo intento por separarse de la imagen de medio de comunicación capturado por el poder político de la década de 1990. Todo esto configura un escenario importante para la investigación audiovisual en comunicaciones.
Sobre géneros y formatos
Para hablar de la televisión cotidiana tenemos que plantear que los programas en la televisión se organizan a partir de dos conceptos centrales que organizan la parrilla televisiva: los géneros y los formatos.
Cuando hablamos de «géneros» nos referimos a los modelos, a las praxis reiteradas de contenidos y temáticas, a las formas de organización de los relatos que facilitan el reconocimiento y el disfrute; formas abstractas que se definen sobre la marcha de la producción y el consumo, formas móviles que comparten rasgos identificables en los usos. Los géneros en la experiencia audiovisual se desarrollan en relación con variables culturales, sociales, políticas, que evidencian preocupaciones, temores, deseos y aspiraciones en lugares y tiempos determinados.
Daniel Chandler plantea que los géneros son «convenciones particulares [que] se enmarcan en la interpretación del lector/espectador de un relato [ya que] los géneros solo existen en tanto y en cuanto un grupo social declara y refuerza las reglas que lo constituyen [reconociendo que todo género] es un proceso constante de negociación y cambio» (1997, p. 3).
En la misma línea, Jason Mittell define los géneros como formas narrativas palpables que las audiencias reconocen y con las que interactúan constantemente, «un producto cultural constituido en las prácticas mediáticas» (2004, p. 1).
De esta manera, en la televisión se consideran géneros como lo periodístico, el drama, la aventura, la comedia, lo educativo, lo participativo, etcétera. Si bien algunos son subsidiarios de clasificaciones realizadas en la literatura o en el cine, cada uno ha tenido su propio proceso de desarrollo y adecuación al medio televisivo, y les ha otorgado características propias.
Los «formatos» se definen como la forma específica que toman los relatos audiovisuales, su organización, su duración, su continuidad, la forma relacionada con la propia industria. Carrasco define el formato como «conjunto de características formales específicas de un programa determinado que permiten su distinción y diferenciación con respecto a otros» (2010, p. 180).
Buonanno señala que «por formato se entiende [...] una tipología de producción, caracterizada por específicas modalidades o declinaciones de un cierto número de componentes estructurales» (2005, p. 20). La autora italiana señala entre otras: número de partes —capítulos—, duración de tiempo, periodicidad —diario, semanal—, fórmula narrativa —apertura, conclusión final en las partes— y morfología de las partes —episodios o capítulos independientes o con continuidad—. A partir de la combinación de estos componentes, cada uno de los programas se ubicará en un formato particular en la industria.
Es, en ese sentido, que en este texto entendemos a los formatos televisivos como tipologías de producción industrial en las que encajan los programas. En este libro se habla entonces de formatos televisivos en relación con las distintas formas de la dinámica televisiva. Noticieros, magazines, telenovelas, series, concursos, etcétera son ejemplos de formatos en este sentido.
En relación con el concepto «formato», Buonanno también nos recuerda que, en los últimos años —desde finales de la década de 1990—, el término ha movilizado un nuevo significado, «un modelo o un esquema de transmisión televisiva» (2005, p. 20), un programa —generalmente ligado al entretenimiento— probado con éxito en su lugar de origen que es vendido a diferentes mercados y donde este modelo se «indigeniza», en términos de la académica italiana. El ejemplo más observado mundialmente es el del Gran hermano, cuyo formato se ha reproducido en diferentes partes del mundo. Sin embargo, ya que en este libro se utiliza el término formato como tipología de producción, y para no causar confusión con el concepto de modelo o esquema, denominaremos «franquicia» a este proceso de indigenización de modelos.
Así, los géneros y los formatos son espacios dinámicos de encuentro de la industria, los relatos y sus audiencias. La competencia de las audiencias en la lectura de los géneros y los formatos tiene que ver con lo que Eco define como «el encanto de lo frecuentado, de lo previsible» (citado por Mazziotti, 2006, p. 53), el reconocimiento que las audiencias hacen de aquello que consumen, la transformación del espacio del consumo televisivo en lugar de apropiación y experimentación, donde las subjetividades se performan en relación con los relatos, relatos muchas veces anacrónicos, pero donde siempre existen matrices culturales que conectan con la vida de la gente. Recordemos que los relatos televisivos muchas veces se configuran como modelos y patrones de conducta, y la mayoría de las veces dialogan con proyectos identitarios individuales y colectivos.
De esta manera, la existencia de los géneros y los formatos cumplen una doble función en los extremos de la producción y el consumo televisivo. De lado de la producción configuran una manera de organización y utilización de recursos que permite un mejor funcionamiento y optimización de recursos para la producción (Gledhill, 1985). Si hay que realizar un noticiero, la producción sabrá que deberá contar con recursos —reporteros, conductores, cámaras de exteriores, organización de producción diaria— diferentes de los que se necesitan para un melodrama o un programa de concursos, por ejemplo. Desde el lado del consumo, el espectador tendrá una serie de expectativas con respecto al género o al formato que le es ofrecido, e interpretará de manera determinada lo que se le presenta en la pantalla televisiva. Esperará reírse si es una comedia o informarse de los últimos acontecimientos si es un noticiero, por ejemplo.
La categorización de este libro
Las características y particularidades de la televisión peruana, y el desarrollo de la televisión en general, hace que en este libro no se utilice la definición clásica de los géneros y formatos de la televisión, y que hemos utilizado como ejemplos en los párrafos anteriores.
A partir del levantamiento de información sobre lo que se ha producido y emitido en las pantallas televisivas de seis canales peruanos de llegada nacional, que hemos considerado como los principales, este libro agrupa esos programas en cinco categorías y en diversas subcategorías. Estas denominaciones han sido consensuadas para este libro, pero no pretenden generar categorías universales, ni ser un paralelo de los géneros y formatos explicados en los párrafos anteriores. Ha sido simplemente una manera de agrupar los programas a partir de algunos criterios generales, guiados por la teoría de los géneros y formatos televisivos, pero que por las características propias de la televisión peruana no pueden ser agrupados en la definición teórica de los géneros más comunes.
Читать дальше