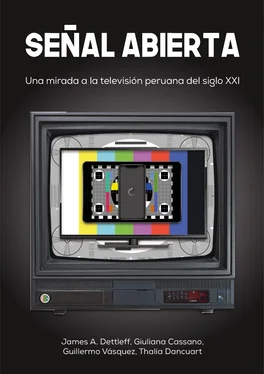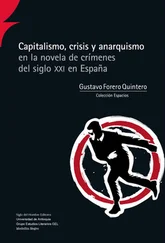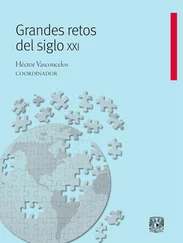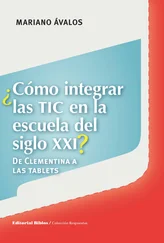A entender de Jesús Martín-Barbero, la televisión es una forma cultural porque está envuelta en procesos de significación social, procesos que implican relaciones, diálogos y tensiones en los modos y formas de producción y reproducción social. Recordemos que la práctica televisiva implica una especificidad cultural; la dinámica cultural de la televisión actúa por sus géneros (narrativos). Desde ellos actúa la competencia cultural y a su modo da cuenta de las diferencias sociales que la atraviesan. Los géneros (narrativos...), constituyen una mediación fundamental entre las lógicas del sistema productivo y del sistema de consumo, entre la del formato y la de los modos de leer, de los usos (1993, p. 239).
Distintos autores —entre los que destacan Andreas Huyssen (2002) y Arjun Appadurai (2001)— señalan que en el escenario contemporáneo es la televisión —especialmente— la principal fuente para la construcción de la imagen que los ciudadanos y ciudadanas construyen del presente y pasado de su país y del mundo. Asimismo, Aprea y Duff (2003) indican que los medios de comunicación se constituyen en organizadores de las historias y memorias nacionales, pero este hecho no ha significado necesariamente la realización de investigaciones más sistemáticas.
Otros autores como Freire (2006), Piscitelli (1995) y Branston (1988) señalan que las celebraciones por los cincuenta años de la televisión de señal abierta contribuyeron —especialmente en Europa y Latinoamérica— a pensar la televisión en el marco de la historia. Esta mirada fue reforzada por los cambios tecnológicos y de estructura en la producción y en el consumo, hegemonía o desaparición de nuevos géneros y formatos, así como por los cambios en las regulaciones de la práctica audiovisual.
Freire destaca, además, tres ejes de investigación histórica en relación con el medio televisivo: la dimensión «de genealogía de la televisión», cuya búsqueda se remonta a las primeras manifestaciones; la dimensión «de formación y desarrollo de los géneros programáticos», en la que indica que lo central es revisar los modos y formas por las cuales se desarrollaron las estrategias estéticas y discursivas, así como las formas de producción televisivas (2006, p. 28); y, finalmente, la dimensión «de arqueología de la recepción televisiva», en la cual indica que la búsqueda se centra en los públicos y las diversas formas y desarrollos del consumo televisivo.
En relación con la dimensión histórica Freire señala que:
los análisis y las teorías sobre los medios y su maquinaria tienden a ceñirse a lo actual, a lo contemporáneo; una opción epistemológica que conlleva el riesgo de dar esencia a la televisión en un presente perpetuo que desvía la atención de los procesos de cambio en los cuales se forma la gramática de los significados y de las representaciones (2006, pp. 24-25).
Por ello, la recuperación de la historia de la televisión se hace necesaria para pensar y entender las diferentes dinámicas de producción, narrativas y de mercado —contenido televisivo, productos transmediáticos y transformaciones de los géneros periodísticos, culturales, de ficción y de realidad, y sus relaciones con otros espacios audiovisuales—, pero especialmente para comprender los procesos de configuración, negociación y expresión de identidades, representaciones e imaginarios sociales. Analizar las variaciones del contexto y observar las modificaciones resultantes ayuda a comprender el surgimiento de programas híbridos que cuestionan las clasificaciones clásicas; más aún si entendemos que la televisión de señal abierta es un espacio simbólico que construye territorios donde se nos presentan el reconocimiento, la gratificación, el placer, las normas y los tabúes de nuestra sociedad y donde reconocemos que los relatos de la televisión son formas narrativas en las que confluyen nuestros deseos, miedos, esperanzas y sueños. Como señala Appadurai «los medios de comunicación electrónicos transforman el campo de la mediación masiva porque ofrecen nuevos recursos y nuevas disciplinas para la construcción de la imagen de uno mismo y de una imagen del mundo» (2001, pp. 19-20). La televisión es, entonces, un medio que se configura como espacio de representación simbólica y de construcción de identidades; la televisión constantemente nos está entregando discursos y relatos, sensaciones y emociones que nos ayudan a configurar o reforzar nuestras representaciones —pasadas y presentes— del mundo.
La televisión peruana de señal abierta ha sabido observar transformaciones sociales, culturales y económicas del país, frente a las cuales ha cambiado sus propias dinámicas de producción, ha buscado actualizar sus formas de posicionamiento y ha actualizado la búsqueda de historias que le ofrece a sus audiencias.
En estos sesenta años la televisión peruana ha podido escribir su propia historia. Parte de esa historia ha sido recogida por las propias empresas y empresarios, parte ha sido recogida por académicos. Sin embargo, hay una parte importante —especialmente relacionada con el nuevo siglo— que no ha sido recuperada, sistematizada ni analizada.
En América Latina —y en el Perú— investigar la comunicación y sus procesos, sus productos, sus medios, sus audiencias ha significado aproximarnos a nuestras culturas, a nuestros orígenes, a nuestros contextos. Hernández y Orozco (2007) señalan —para el caso mexicano— la necesidad de recuperar la historia de su televisión desde una visión más completa, que observe la institución pública y privada, y recoja especialmente las tensiones en relación con lo político, lo económico y lo cultural.
Es en esta perspectiva académica que consideramos necesario recuperar la historia de la televisión en este nuevo siglo XXI, mirar este fragmento de la historia en una línea más amplia y en un espacio que incorpore la dimensión política, económica y cultural, porque en el Perú la historia de la televisión está estrechamente vinculada a estas dinámicas sociales. En ella, además, están inscritos modelos de identidad, representaciones sociales e imaginarios colectivos. Pero también formas locales de producción y de postproducción, maneras de organización del mercado, lenguajes, estéticas y transformaciones digitales, convergencia de pantallas y contenidos transmedia. En el caso peruano «los relatos locales están hablando de diferentes experiencias de peruanos y peruanas emprendedores reconociendo una diversidad que, viniendo desde el pasado, es esencial para nuestra vida presente y futura» (Dettleff, Cassano & Vásquez, 2013, p. 426).
Mirta Varela señala que «todo periodo inicial de un medio de comunicación configura desde el punto de vista cultural una etapa particularmente compleja en la que se mezclan representaciones y modos de apropiación donde se encuentran en tensión lo nuevo y lo viejo, lo tradicional y lo moderno, lo propio y lo ajeno» (1998, p. 2). En la dinámica de la televisión peruana de señal abierta el siglo XXI aparece como un lugar de transformación radical, una posibilidad de nuevo inicio que consideramos es necesaria identificar, recuperar y reflexionar para entender nuestra propia ciudadanía, memoria, representaciones e imaginarios.
La televisión de señal abierta en el Perú. Breve historia
En el Perú, la televisión cumplió sesenta años en el año 2018. A lo largo de estas seis décadas de existencia, su desarrollo, funcionamiento y formas de propiedad han ido cambiando y tratando de acomodarse a los tiempos y a las características de una sociedad que ha variado de manera radical.
En enero de 1958 se iniciaron en Lima las transmisiones de Canal 7, la televisora estatal que gracias a una donación de la Unesco pudo adquirir los equipos y emitir a los pocos televisores existentes en la ciudad. A partir de ese año fueron fundadas diferentes empresas televisivas, la mayoría por empresarios radiales y en algunos casos con apoyo de empresas de radiodifusión o productores de equipos televisivos norteamericanos. Los diez años siguientes vieron la fundación de nuevos canales, como América Televisión, en diciembre de 1958; Canal 9-Radio El Sol, en agosto de 1959 —que cerró en 1960 y se refundó como subsidiario de América Televisión en 1962—; Televisora Sur Peruana, en agosto de 1959, en la ciudad de Arequipa; Panamericana Televisión, en octubre de 1959; Victoria Televisión/Tele 2, en mayo de 1962; el canal de la Universidad de Lima, en agosto de 1967, y Bego Televisión, en noviembre de 1967.
Читать дальше