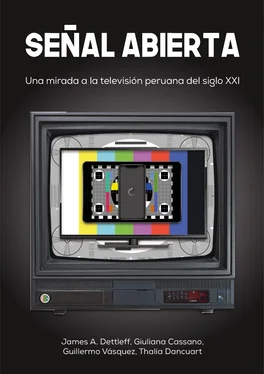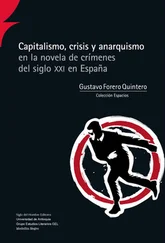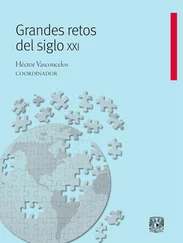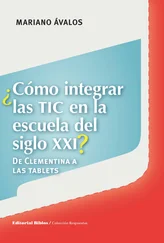Guillermo Vásquez, en su capítulo sobre la programación lúdica, anuncia que el entretenimiento se considera como una categoría que incluye diversos tipos de programación que han llegado a ocupar el segundo lugar en horas de exhibición, solo por detrás del periodístico. El criterio para incluir los programas en esta categoría es la distención que ofrecen, que el autor considera como la característica principal certificatoria de este conjunto de contenidos.
Thalía Dancuart aborda directamente a la ficción como programación que se desdobla en diversos formatos como la serie, la miniserie, la serie de comedia, la telenovela la soap opera, el docudrama y el unitario. Asimismo, analiza la tendencia de cada uno de estos formatos y destaca, en un análisis muy fino, las sutiles diferencias entre un formato y otro de ficción y sus momentos culminantes en el gusto de las audiencias peruanas del siglo XXI. Destaca, por ejemplo, que el formato ficcional de mayor presencia no ha sido la telenovela clásica sino la soap opera, que ha logrado «audiencias fieles» en varios años. La autora muestra que es la ficción el espacio de mayor rating y el más importante para la audiencia, especialmente en prime time, pero que, no obstante, las televisoras no han tomado seriamente este dato para ampliar las posibilidades transmedia de la ficción entre sus audiencias.
James Dettleff aborda lo periodístico en el Perú a partir de la información actual emanada de la verosimilitud de la realidad que sustenta la noticia, ya que se abandona el criterio de verdad tradicional al poner sobre la misma imagen el peso de su verificación y en la repetición de la noticia por otras pantallas su confirmación.
Y es justamente en esta conclusión del análisis sobre la información de la pantalla en la que se asientan las bases para entender que el poder de la televisión en gran medida tiene que ver con el hecho de que ha cambiado el objeto de conocimiento a las audiencias. En vez de conocer los hechos mismos lo que la televisión nos permite es conocer su representación.
Por todo lo anterior y por las muchas ideas y datos nuevos extraídos del análisis de un país en particular, ciudadanos de otros países podrán encontrar una excelente información de caso nacional sobre la televisión que abrirá horizontes para preguntarse sobre este medio de comunicación en sus propios países.
Se trata de un libro que merece leerse por todos aquellos que quieran entender mejor a la televisión y su manera de funcionar en sociedades latinoamericanas del siglo XXI.
Guillermo Orozco Gómez
Guadalajara, 2018
Introducción.
La televisión peruana del siglo XXI
James A. Dettleff
Giuliana Cassano
La televisión de señal abierta como objeto de estudio
Desde su aparición la televisión ha sido una posibilidad para narrar el mundo en el que vivimos, experiencia industrial y también una experiencia personal con la que nos relacionamos en la cotidianeidad de nuestra vida diaria.
Ya en el siglo XXI la televisión se ha definido como un continuo de representaciones, un hecho cultural que configura campos de significación al relacionarlos con la realidad y al conectarnos con el mundo de manera inmediata y con fuerte carga emotiva. Convertida en industria cultural que media entre yo —nosotros— y un otro —o muchos—, «la pantalla de televisión es ahora la ventana por la que el hombre común se asoma a la fantasía y también a la realidad» (Puente, 1997, p. 12).
Durante décadas la televisión de señal abierta fue una experiencia que se vivió en el entorno familiar, subjetivo, en el tiempo de las labores domésticas y en el tiempo del ocio, pero que nos vincula con el espacio público, nos contacta con el afuera desde la intimidad de lo privado, y es en esta relación que empieza a formar parte de nuestras rutinas y de nuestros tiempos (Cassano, 2010a). Muchas veces una transmisión televisiva de la señal abierta —broadcasting— se ha convertido en el eje sobre el que terminamos organizando nuestro día. Recordemos las transmisiones de los partidos del vóley peruano en las Olimpiadas de Seúl o pensemos en la transmisión de los partidos de fútbol de la selección peruana en el mundial o en la salida al aire del último capítulo de una telenovela mexicana, peruana o brasilera.
Actualmente esa televisión del broadcast convive y compite consigo misma, con las plataformas de streaming, con el narrowcasting o televisión de paga —especialmente el cable—. Este tiempo es un momento importante porque es un tiempo de transición. Observamos que estos primeros quince años del siglo XXI son tiempos de cambios y transformaciones1, pero también de permanencias y consolidaciones narrativas, estéticas y de mercados.
Por ello, como investigadores del Observatorio Audiovisual Peruano, Grupo de Investigación PUCP, consideramos necesario reflexionar sobre los cambios y permanencias de la televisión de señal abierta en el Perú en estos primeros quince años del siglo XXI.
Hemos elegido estos primeros quince años por varias razones: en primer lugar, un corte histórico justificado en relación con la propia historia de la televisión de señal abierta como veremos en el siguiente punto; en segundo lugar porque el año 2015 es un año de cambios y transformaciones en la industria televisiva, es el año señalado inicialmente para las transmisiones de la televisión digital terrestre (TDT) de todos los canales que quisieran optar por una licencia de TDT, pero también es un momento de consolidación de distintas ofertas televisivas que han empezado a convivir en la segunda década del siglo XXI, de la televisión del broadcasting a la oferta de las plataformas digitales. Para el año 2015 podemos hablar de tiempos de experimentación y ensayos, y de importaciones exitosas (por ejemplo, la llegada de los relatos turcos supuso un parón en las apuestas de ficción de los canales de señal abierta, especialmente de América Televisión). Finalmente, inscribimos este trabajo en la reflexión de Naciones Unidas cuando, en el año 2000, se fijaron los objetivos del milenio2 y se impulsó «desde 2010 un proceso amplio e inclusivo de reflexión acerca de qué marco para el desarrollo se debe adoptar después de 2015 sobre la base de los principios establecidos en la Declaración del Milenio del año 2000»3. Esta vinculación no es gratuita, pues, como hemos señalado y se evidenciará en este texto, la televisión como medio de comunicación está íntimamente relacionada con la vida social, política y económica de nuestro país.
El objetivo de este texto es recuperar, seguir, identificar y analizar la historia de la televisión peruana de señal abierta durante el nuevo siglo, porque desde estos clusters discursivos se van construyendo y consolidando los imaginarios de una sociedad. En ellos encontramos rasgos para reconocer nuestra identidad, imágenes con las que relacionamos nuestra ciudadanía y representaciones que sostienen nuestra historia, memoria social e imaginarios locales y nacionales. Además, en esta producción podemos identificar retos y desafíos tecnológicos, cambios y transformaciones que la industria nacional ha tenido que enfrentar en este siglo, así como las relaciones y tensiones de las viejas formas de producción con las nuevas propuestas y plataformas.
La televisión es el medio de comunicación que mejor expresa el concepto de «sociedad visual» acuñado por Duvignaud (1970), expresión que da cuenta de esa característica contemporánea en la cual todo queda mostrado, en la que todo es puesto a actuar, en la que «las prácticas sociales se llevan a cabo en el marco de una dramatización permanente» (Balandier, 1994, p. 37). La televisión es, de esta manera, tanto industria como práctica cultural que dialoga con la vida social, económica y política de nuestros países en América Latina, donde se da una influencia en ambas direcciones.
Читать дальше