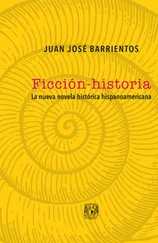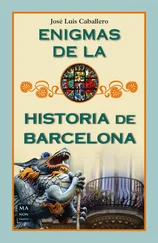—Qué historia —apenas pudo decir él. Le hubiera gustado conocer también historias así de interesantes, pero las suyas, probablemente, eran mucho más pobres—. Bueno, de postre tengo helado. De limón. Y, si quieres, también hay Rives para un gin-tonic.
La oscuridad había caído poco a poco sin que apenas se dieran cuenta. Era una noche despejada, y aunque allí, con la inevitable contaminación lumínica no se veían las estrellas, pensó que, en otro lugar, tal vez aquel donde habitaban los lobos reales y los hombres que los enfrentaban, se podrían observar en todo su esplendor. Mientras recogían la mesa y servían las copas, que por supuesto Lula había aceptado, ella se fijó en la pila de cedés que tenía en la estantería.
—¿Puedo poner uno? –preguntó.
—Claro —le contestó él—. Escoge el que más te guste.
La indecisión, al parecer, no duró más que un par de minutos. Luego reconoció al momento las guitarras y la batería que creaban un conjunto que sonaba, de algún modo, opresivo. La voz de Jota, el vocalista de Los Planetas, era inconfundible.
Puedes irte con quien quieras.
Aquí en Granada o en Pekín
vuelve cuando te apetezca
que yo siempre estaré aquí.
En silencio dejaron pasar los acordes que se arrastraban como si costase salir de ellos. A él, de alguna forma, le transportaban a otra época en que había sido más joven y posiblemente también más libre. Pensó, no pudo evitarlo, que quizá podía aplicar esos versos a Lucía, ahora que se había ido, pero sabía que no era del todo cierto, que incluso ya los había asociado a otras personas antes de conocerla a ella. ¿Sería siempre lo mismo, hablaban en realidad de él? Sintió una irreprimible nostalgia, pero sin poder precisar de qué.
Puedes intentar joderme,
puedes hacerme vudú.
No voy a dejar de quererte
porque me lo digas tú.
Lula, sentada en la silla verde, había cerrado los ojos para disfrutar de la canción. Parecía que también la conocía y que la sentía de una forma que a lo mejor era muy distinta a la suya. El pelo azul, un color que no se podía dejar de ver irreal, le llegaba justo hasta los hombros, y cuando no reía, algo que en realidad no pasaba casi nunca, la cicatriz se le notaba más. Pájaro se sorprendió pensando que, por primera vez, le parecía atractiva.
Con la última nota, ella abrió los ojos como si se acordase de algo.
—¿Quieres que te cuente la historia que quiero escribir ahora? Es una historia real, así que no sé cómo enfocarla para no ser una recreacionista —dijo sonriendo, y Pájaro se reafirmó en pensar que, en realidad, era guapa. No entendía por qué no lo había visto hasta ese momento.
—Sí que quiero —respondió. Y en su mente sonó raro, como si estuviese respondiendo a otra pregunta diferente.
Entonces fue cuando le contó la historia del Sarah Joe.
7
LA HISTORIA DEL SARAH JOE
El 11 de febrero de 1979 amaneció con un sol radiante en la isla de Maui, que forma parte del archipiélago de Hawái. El lugar es batido muy a menudo por los vientos del noreste que traen olas a la bahía, y esas mañanas, esas inusuales mañanas en que ya desde la costa se aprecia el mar calmado como un plato y los desordenados griteríos de las gaviotas avisan de que, sin embargo, el agua hierve como un caldero por el movimiento de los túnidos cerca de tierra, cambian a menudo la planificación de la jornada y aun de la semana. Scott Moormon, que había crecido en San Fernando Valley y que había llegado a la isla en 1975 llevado por un idealismo no del todo infrecuente en aquella época entre los jóvenes de su edad, sin contar aún los treinta años, terminó de desayunar huevos revueltos con beicon en el jardín de su casa de la pequeña localidad de Hana y ya tenía claro que el día solo merecía ser honrado saliendo a pescar.
En apenas media hora lo tuvo organizado con otros cuatro amigos. No fue difícil; juntos habían estado trabajando la semana anterior en la construcción de una casa en el monte Kawaipapa para turistas del continente, que aún hoy existe. Sus nombres no merecen ser olvidados: Peter Hanchett, Benjamin Kalama, Ralph Maliakini, Patrick Woesner. Todos, o quizá acaso solo alguno de ellos, aprovisionaron una nevera portátil con bebidas y cabezas de sardinas que usar de cebo para buscar las capturas del día.
El nombre de la barca, que tenía una eslora de seis metros y estaba construida de fibra de vidrio y pintada con líneas azules sobre el fondo blanco, era Sarah Joe . La echaron al agua por un lugar todavía indeterminado. En aquella zona existen al menos un par de playas cercanas a la carretera que pudieron permitirlo. Será válido suponer, sin que eso desvirtúe la historia, cualquiera de ellas.
Uno puede, desde la perspectiva forzosa que dan los años que han caído sobre el asunto, imaginar dos o tres escenas, que, si bien pudieron ser inocuas, o incluso no existir del todo, nos ayudan a entender la situación. Por ejemplo, el color del agua partiendo de la costa, de un turquesa muy claro que no impide ver las rocas y los colores en un fondo de apenas pocos metros, y que luego, conforme avanzan millas, se va tornando de un azul oscuro. El aire caliente que trae el salitre del mar y lo pega impiadosamente en las caras y lo introduce en los ojos que se deben entrecerrar para seguir mirando el horizonte sin que se les dañen las pupilas. La franca camaradería de la primera cerveza entre risas, tal vez acompañada de bromas que ya conocían los cinco y que no habían dejado de hacerles reír a lo largo del tiempo. La excitante lucha al otro lado de la caña y el hilo con animales que, para ellos, aunque hablan inglés, tienen nombres que evocan culturas antiguas, como uku, kahala, kamanu, ulua la, mahi mahi , nombres que en las islas no se han olvidado ni nadie está dispuesto a olvidar.
A media mañana de aquel fatídico 11 de febrero de 1979, un sistema de bajas presiones se acercó a velocidad considerable a las islas más orientales del archipiélago. Tal vez hoy cualquiera lo hubiera previsto antes de salir al mar. No entonces; no había probablemente acceso al parte meteorológico tan fácilmente como podemos imaginar y el día calmado de pesado aire cálido invitaba a los pescadores costeros a no pensar en más cosas. Solo se lo hubiese podido anunciar, a los más experimentados, la ligera brisa entre las hojas de los eucaliptos que crecen en la playa de Kaihalulu, y que algunos dicen que más de una vez ha avanzado los cambios de tiempo.
La tormenta cayó con una fuerza que no muchos recordaban. Las olas, según relataron los tripulantes de barcos que pescaban cerca de la zona que solía frecuentar el Sarah Joe , se alzaron de pronto, altas como colinas que impedían volver a divisar tierra. Aquellos chicos contaban con un motor de cuarenta caballos y una batería de sesenta amperios para arrancarlo que debiera haber resultado fiable, pero jamás volvieron a puerto. A las siete de la tarde se dio aviso a los guardacostas y salió la primera patrulla aérea en su busca. Ante las adversas condiciones meteorológicas, el piloto tuvo que abandonar el intento antes del anochecer.
El operativo de las fuerzas de seguridad del estado de Hawái que intentaba dar con los desaparecidos duró cinco días. No exenta de polémica la decisión, se dio por cancelado el rescate ante la constatación de que el huracán podía haber arrastrado los restos a cualquier sitio y los esfuerzos no obtenían ningún avance.
No fue aún el final. Patrullas marinas compuestas por familiares de los jóvenes salieron a hacer millas durante dos semanas más, sin resultado alguno. El océano, de nuevo calmado, parecía haberlos hecho desaparecer sin más.
Lo cierto es que no fueron las únicas víctimas de un huracán que asoló la costa de Maui y que los más mayores no han olvidado. Pero sí los únicos a los que las familias nunca pudieron enterrar.
Читать дальше