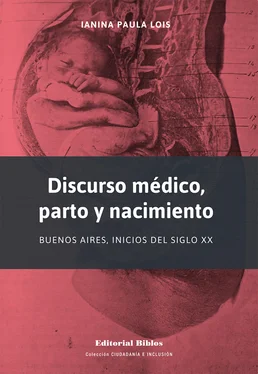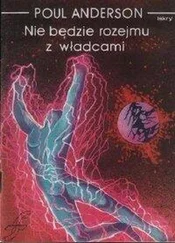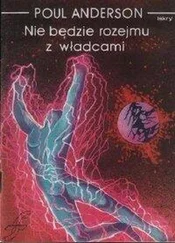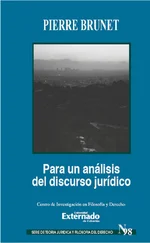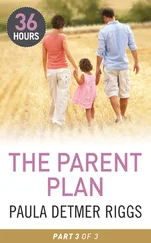En este escenario, durante esas primeras décadas del siglo XX, las situaciones de (des)control y (des)integración son asociadas a problemáticas sociales y concebidas en términos patológicos. Como indica la matriz científico-médica, para la detección y el tratamiento de patologías –sociales en este caso– es preciso contar, por un lado, con herramientas eficaces para alcanzar diagnósticos precisos, así como desarrollar tratamientos que permitan revertirlas y alcanzar un nuevo estado de equilibrio; por otro, generar acciones que contribuyan con la prevención de tales patologías. Esta matriz que se propuso regular los procesos orgánicos por medio de su cuantificación, estandarización y protocolización también se extendió hacia lo social, y sus procesos quedaron tamizados por esta lógica.
Así como los sociólogos de Chicago describen un contexto norteamericano de rápido crecimiento urbano por la fuerte inmigración proveniente sobre todo de Europa y plantean la emergencia de la cuestión social como una problemática estrechamente vinculada a los flujos migratorios que llegaban, tanto a través de los barcos que arribaban de ultramar como de los trenes y caminos que transportaban a los campesinos negros del sur (Grondona, 2012), que requiere que se promueva la cohesión de la sociedad desde los espacios y las instituciones comunitarias; en la matriz conceptual que encarna la llamada cultura científica se argumenta a favor de la implementación de políticas estatales que deben ser realizadas con herramientas racionales y cuotas de institucionalización. En estas perspectivas, las situaciones de desorganización son asociadas a problemáticas sociales y percibidas en términos de anomalía. Ante este diagnóstico será preciso poner en marcha instrumentos basados en la racionalidad técnica que posibiliten su modificación o eliminación y su futura prevención.
Desde inicios del siglo XX, la política social del Estado argentino se modifica progresivamente en la medida en que las relaciones socioeconómicas se complican y dan lugar a la emergencia de la cuestión social (Suriano, 2000). En este proceso, la institucionalización de los ámbitos estatales y su relación con la sociedad van a ser heterogéneos y contradictorios, hecho que evidencia conflictos y diferencias entre grupos hegemónicos y grupos subordinados. Estos conflictos van a generar dos tipos de reacciones. En un primer momento se despliega una fuerte política represiva, luego de la cual se comienzan a desarrollar políticas sociales, impulsadas por el sector más reformador de los grupos dirigentes.
Ante estas situaciones, el Estado empieza a configurarse como árbitro y regulador de las relaciones sociales, tanto por la vía de la coerción como del consenso. Comienzan a aparecer numerosas iniciativas de políticas sociales a modo de respuesta a lo que se define como problemas de cohesión social y de legitimidad política (Suriano, 2000). La aparición en la escena pública de nuevos sectores sociales con gran diversidad étnica, cultural, geográfica y laboral impulsa a que el aparato estatal se involucre en las zonas conflictivas de la sociedad cuando el orden social y económico aparece, supuestamente, amenazado. En los textos de la época, se describen escenas cotidianas en términos de degradación de la vida urbana, que son explicadas por los letrados como consecuencia del crecimiento descontrolado de la ciudad. Las autoridades nacionales y locales planean acciones para “prevenir y curar los males sociales” (Lobato, 2000: 467), dado que consideran que se encuentran ante problemas que deben solucionar a fin de garantizar la regulación y el control de la sociedad. Para ello, generan diversos dispositivos e intervenciones que tienen por objeto sanear y disciplinar la ciudad sobre la base de un mayor control de las actividades y modos de vida de los sectores populares. El Estado aparece con poder de reglamentación para entrometerse en la esfera de lo público y de lo privado, y dispone de un conjunto de normas de conductas encaminadas a evitar la aparición de problemáticas sociales, según la visión de la elite argentina.
Gran parte de los temas de interés nacional rondan alrededor de lo poblacional: el reclamado aumento de la natalidad, la vigorización y perfeccionamiento de la raza argentina, el repoblamiento del campo, la recepción de nuevos y seleccionados flujos migratorios, el mejoramiento de la salud popular, entre otros. Asimismo, es este interés nacional el que legitimará las propuestas de los higienistas y reformadores sociales de la salud pública. En el tema específico de la población, la dirigencia política se manifiesta claramente pronatalista, integrada al discurso eugenésico de la época. Su natalismo acentúa más los aspectos de control higiénico, médico y maternológico desde el Estado y propugna la inversión de recursos públicos para el desarrollo de políticas que mejoren el nivel de vida de las clases populares. Las ciencias aplicadas se transforman en la clave para vencer aquellas cuestiones identificadas como los principales problemas de la sociedad: tuberculosis, alcoholismo, enfermedades venéreas, entre otras.
Con estos impulsos, en las ciudades más grandes –sus puertos y fronteras– se crean centros de vacunación, dispensarios, farmacias, centros de higiene, junto con los hospitales generales y especializados. En estos espacios se popularizan distintas prácticas y técnicas definidas como esenciales para la salud, a la vez que se configuran como sitios clave desde donde se modifica la relación entre el público y las instituciones de salud (Agostoni, 2017). A la vez, en el interior de esos espacios preventivos, curativos, asistenciales, va a tener lugar una intensa labor pedagógica, de convencimiento, persuasión y también coerción.
Desde esta perspectiva, los referentes de la medicina porteña van a realizar de manera simultánea la publicación de guías, manuales y textos para la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades, junto con la especialización y multiplicación de espacios específicamente diseñados para la consulta, la atención, la intervención y la curación de ciertos sectores de la población. Progresivamente se va a hacer más constante y sistemática la inspección, la revisión, la valoración, la medición, el diagnóstico, el tratamiento y el registro público de lo que ocurre en esos ámbitos.
Medicina e intervención en lo social
Como se ha señalado, el período investigado es un momento de creciente intervención estatal en la regulación de la vida social y económica, con su correlato en la expansión de los estamentos burocráticos. Junto con esto, la demanda de médicos ya no se concentra únicamente en los brotes epidémicos, sino que se corresponde con el mejoramiento de la salud física y moral de la población (Biernat y Ramaciotti, 2008). El naciente grupo médico se asocia –siempre con tensiones, presiones mutuas y confrontaciones– con los sectores dirigentes en el gobierno, a partir de la importancia temprana adquirida para el Estado del área de atención a la salud en general –y de las madres y futuras madres en particular– junto con la relevancia que logra el control higiénico de la población (González Leandri, 2000). De cara a la configuración de la cuestión social , aumenta la influencia del naciente entramado profesional, en especial del colectivo médico.
Estos profesionales comienzan a participar activamente en el complejo proceso de consolidación y adquisición de autonomía de determinados campos de saberes y prácticas específicas, bajo una doble e interconectada dimensión: la constitución del grupo profesional, por un lado, y la constitución del aparato estatal, por el otro. Los médicos, al instituirse como grupo, también construyen o colaboran en la creación de las dimensiones del Estado a las que se asocian (González Leandri, 2006). Así, ante la complejidad y heterogeneidad crecientes de la Buenos Aires de inicios de siglo XX, se integran a los estamentos superiores del Estado contribuyendo con la articulación de ideas y prácticas institucionales de gran aceptación a nivel internacional, a la vez que forman parte de unas incipientes redes profesionales, en pugna por el acceso a recursos materiales y simbólicos (Armus, 2000; Billorou, 2005; Hurtado y Souza, 2008).
Читать дальше