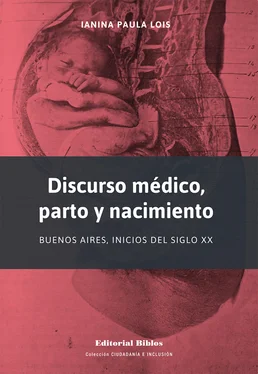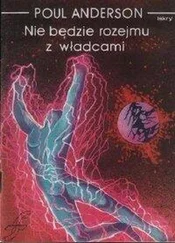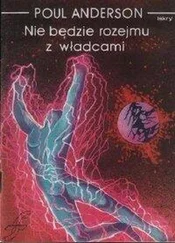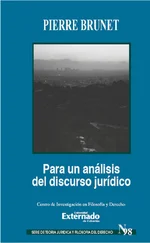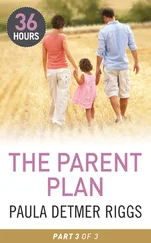Estas son las preguntas que motivan el interés en este tema y guían la propuesta de este libro, cuyo principal objetivo es identificar, describir y analizar los discursos y las imágenes acerca de la maternidad –específicamente sobre las intervenciones ante el embarazo, parto y puerperio– por parte de los grupos médicos en el marco de las configuraciones sociales que le dieron sentido en la ciudad de Buenos Aires de 1900 a 1920.
En esta línea, el libro repone, reconstruye e interpreta los discursos y las imágenes que circularon en torno a la maternidad en las instituciones y publicaciones médicas: como hecho social-natural, como disciplina médica, como espacio hospitalario y como valor-símbolo-arquetipo social y moral, a fin de establecer su incidencia en lo que concierne a la producción de disposiciones en torno al nacer-parir, a las formas de corporalidad que impulsan, a las prácticas clínicas que organizan y a la relación entre médicos y mujeres embarazadas o parturientas que se arraigan por esos años.
Este recorrido se apoya en una serie de supuestos:
El campo de disciplinas científicas se delimita a través del manejo de ciertos marcos conceptuales y enfoques metodológicos que señalan y caracterizan la “realidad” de los fenómenos que demarcan el objeto de estudio. Se concibe y categoriza al individuo y las prácticas reproductivas como fenómenos naturales a ser regulados por las instituciones médicas, y desde una episteme que recorta su campo de estudio disciplinario y de intervención profesional disociada del contexto histórico y social.
En Occidente, la configuración de la modernidad-colonialidad tuvo como eje predominante el pensamiento médico para la comprensión y el tratamiento del fenómeno de la salud a través de un enfoque asistencialista y disciplinario, que incluyó en su matriz formas peculiares de dominación, discriminación y subalternización, desde una perspectiva de interseccionalidad clase/género/raza/etnia/sexo.
La reproducción y la maternidad son fenómenos multidimensionales; en este sentido, no se opondrán unidades y dimensiones de análisis, sino que se establecerán niveles que impliquen la búsqueda de una articulación entre las dimensiones micro y macrosociales.
La conformación del campo de la obstetricia es un proceso histórico-social dependiente de las condiciones de trabajo y de vida de una sociedad determinada, y se encuentra articulada con los procesos políticos, ideológicos e institucionales que, en las sociedades modernas, presentan correspondencias con el modelo de Estado y con los modelos de acumulación. En forma análoga, con el desarrollo del capitalismo y la emergencia de las profesiones modernas y de las instituciones vinculadas al Estado y sus articulaciones con el complejo médico-asistencial, las políticas de salud materna y reproductiva contribuyen significativamente a la construcción de hegemonía y legitimación del orden social.
Los cambios en la forma de concebir la maternidad coinciden cronológicamente con los esfuerzos por medicalizar la reproducción biológica. Progresivamente se configura la identificación de la subjetividad femenina con la condición materna, proceso en el cual la medicina forma parte activa al definir la reproducción humana como uno de sus objetos privilegiados. La importancia social de la función materna justifica los esfuerzos por medicalizar el embarazo y el parto; así, bajo el nombre de obstetricia, se formulan y reformulan un conjunto de saberes y prácticas preexistentes.
En Buenos Aires, las vertiginosas transformaciones demográficas impulsadas por el descenso de la mortalidad y de la fecundidad, de la mano de la urbanización y la inmigración masiva, junto con los cambios en el mercado de trabajo, las ideologías poblacionistas y la reciente organización del Estado con su potencial educativo y sanitario, conforman el contexto para entender este proceso.
En este escenario, las mujeres son convocadas a no abandonar sus funciones naturales y a respetar la división que reserva el espacio público para los varones y el privado para ellas (Felitti, 2011). Desde sus roles domésticos de esposas y madres van a ser interpeladas como agentes de moralización social y piezas clave para la construcción de la nacionalidad. Las representaciones acerca de lo socialmente aceptado, legitimado y naturalizado en torno a la maternidad y lo materno aceptan su inscripción en la naturaleza femenina, en los cuerpos y la biología. La maternalización de las mujeres, su progresiva confusión entre mujer y madre, entre femineidad y maternidad, se construye y extiende gradualmente en diferentes ámbitos y planos de la vida social, de las ideas y prácticas científicas y políticas. Así, y dado que se justifica en la naturaleza, tiene pretensiones universales y abarca a todas las mujeres sin distinción.
La legitimación y justificación pretendidamente irrefutable de la maternalización de las mujeres por parte de la ciencia médica no es un fenómeno local. Por el contrario, se trata de un proceso que abarca al mundo occidental entre fines del siglo XVIII y principios del XX (Nari, 2004). Forma parte de un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas clave que tienen lugar en las sociedades capitalistas y se vinculan a los cambios poblacionales, al valor otorgado a la población y al lugar dado a la familia en la conformación de la sociedad y la política.
Este libro va a presentar diversos planos y dimensiones. Esta simultaneidad de procesos, que en ocasiones se potencian y retroalimentan y en otras se tensionan y contraponen, tomará formas diversas. A veces parecerá una madeja (más o menos enredada), otras va a representar una matriz o una red con puntos fijos fácilmente identificables, y en muchos momentos su imagen se acercará más a la de una nebulosa que, de forma difusa, tamizará relaciones y prácticas aportando la característica del ambiente.
En este sentido, la conformación del campo médico de la obstetricia, por un lado, y la reproducción y la maternidad, por otro, son problemáticas multidimensionales que refieren a procesos sociales complejos donde convergen tópicos diversos que han sido abordados desde distintas disciplinas de las ciencias sociales. Por ello, se abreva en diferentes vertientes teóricas.
Uno de los grandes sostenes conceptuales es el concepto de configuración de Norbert Elias (1993), dado que resulta muy productivo para expresar la dialéctica entre los fenómenos individuales y los fenómenos sociales. Según el autor, las expresiones individuales solo pueden ser aprehendidas en su relación con las configuraciones sociales , entendidas como entramado peculiar atravesado por relaciones de poder cambiantes. Así, la noción de configuraciones sociales permite no caer en una mirada exclusiva de los individuos, percibidos como independientes y por fuera de estructuras o marcos sociales, pero tampoco abonar a un estudio de sociedades sin individuos o de sistemas independientes de los sujetos que los conforman. La construcción social de la realidad no opera en un vacío social, sino que está sometida a coacciones estructurales en las cuales los individuos constituyen configuraciones de diverso tipo.
En este marco, se dirá que las posiciones individuales de los médicos de la época –lo que dicen, lo que escriben y el lugar desde donde lo hacen– solo podrán ser aprehendidas en su relación con las configuraciones sociales entendidas como un entramado peculiar atravesado por relaciones de poder cambiantes. Los rasgos de un grupo social que conforma una posición específica o peculiar solo pueden comprenderse a partir del tejido de imbricaciones sociales en el cual están insertos. Esta perspectiva ayuda a no caer en una imagen incompleta y distorsionada (Elias, 1993) de las relaciones históricas, cosa que suele suceder cuando las investigaciones se detienen en buscar la respuesta a estas preguntas a partir de la individualidad de las personas; por ejemplo, el caso de ciertas miradas organizadas en torno a las gestas de médicos grandiosos.
Читать дальше