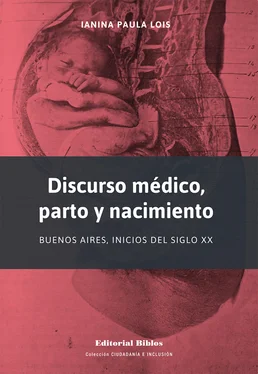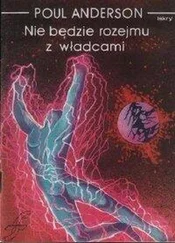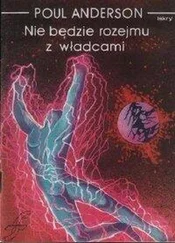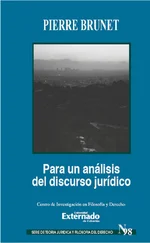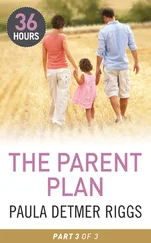Esta posición implica adherir a una narrativa de la historia que se separe de las visiones lineales teleológicas y evolucionistas del tiempo histórico ya desacreditadas por pensadores como Walter Benjamin. Es decir, comprender el tiempo histórico a partir de temporalidades superpuestas y en conflicto, en el marco de un espacio geográfico y una cultura material.
Así, otro de los puntos de apoyo es la perspectiva del Grupo de Estudios Subalternos que me permitió cuestionar los estatutos asumidos por la historiografía occidental clásica –sus omisiones y sus perspectivas– como parte del paradigma de la modernidad que se expresa en prácticas científicas y discursivas alrededor de una razón universal, dentro del cual la medicina forma parte del conjunto de los macrorrelatos que han legitimado una visión del mundo a partir de las relaciones de dominación económica, cultural y política (Guha, 2002). También están presentes los ejes centrales de la microhistoria italiana que, como su nombre lo indica, implica una apuesta por el nivel microhistórico frente a los modelos globales, pero sin abandonar el nivel de los procesos macrohistóricos. Es decir, sin subsumirse totalmente en el espacio micro sino, por el contrario, penetrar en él para recrear otro modo de asumir tanto lo macro como lo micro en la historia, redefiniendo también de un modo nuevo su compleja dialéctica (Ginzburg, 1994).
Por último, para el abordaje de las controversias científicas, sociales y morales sobre salud y maternidad se toman algunos de los desarrollos de Bruno Latour (1979) y su sociología de la ciencia. En este sentido, los conceptos de controversia y ensamblado ocupan un lugar central, al momento de reponer la historia de la producción de las institucionalidades médicas.
Respecto de la dimensión metodológica, se desarrolló una estrategia cualitativa, con enfoque historiográfico, que permitió el abordaje del objeto de estudio en sus múltiples dimensiones en función de los objetivos propuestos. Como inicio de la investigación, se llevó adelante una revisión bibliográfica exhaustiva a fin de construir el estado de la cuestión y el marco teórico. Avanzado este punto, se realizó la búsqueda y selección de las fuentes. Para ello, se concurrió en varias oportunidades a la Biblioteca Nacional y a la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina ubicadas en la ciudad de Buenos Aires a pocas cuadras de distancia. En estos dos lugares se obtuvo la mayor parte de los documentos –publicaciones científicas periódicas, tesis de medicina, memorias de encuentros de las sociedades científicas, proyectos de normativas y resoluciones institucionales, programas y textos para la formación de médicos y parteras, entre otros– incluidos como fuentes. También se concurrió al Museo Histórico que funcionaba en el Hospital Rivadavia, llamado originalmente Hospital de Mujeres, donde fue posible obtener algunas otras fuentes inéditas.
Aunque no es la única, una de las fuentes más relevantes y productivas resultó la publicación llamada La Semana Médica , “la más alta tribuna de la producción médica nacional”, según sus propias palabras. Para el período analizado, La Semana Médica publicó dos voluminosos ejemplares por año, con entre 700 y 800 páginas. Cada uno de estos números contiene diversos artículos que abordan cuestiones obstétricas, específicamente sobre la reproducción humana y la intervención de la medicina durante el momento del embarazo, parto y puerperio. También, se incluyen textos que presentan descripciones detalladas sobre los resultados obtenidos ante la implementación de maniobras durante partos complicados o el uso de medicamentos para el tratamiento de patologías gestacionales. Hay artículos que exhiben un mayor énfasis argumentativo, y donde se discuten asuntos que van desde la definición de parto natural y parto artificial a la enumeración de las características de lo que llaman la maternidad moderna. Asimismo, desde el marco de la obstetricia, se publican informes estadísticos de los hospitales que cuentan con sala y servicio de maternidad de la ciudad de Buenos Aires, junto con transcripciones de conferencias nacionales e internacionales pronunciadas en ámbitos académicos sobre higiene, demografía o herencia en términos genéticos.
Dentro de las publicaciones científicas, se revisaron los Anales de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires y algunos ejemplares de la Revista Médico-Quirúrgica, de la Revista Argentina de Obstetricia y Ginecología , de la Revista de la Sociedad Médica Argentina y de la Revista de la Asociación Obstétrica Nacional . Asimismo, se incorporaron algunas leyes, normas, reglamentos y disposiciones de diferente escala y alcance.
Conformado el corpus, a partir de las técnicas de análisis documental y bibliográfico (Valles, 1997) se llevó adelante la sistematización y clasificación de las fuentes. Se desarrolló una matriz específica para su volcado que permitiera dimensionar los alcances y la densidad del corpus. Luego se desplegó el proceso de análisis de los documentos seleccionados en función de los objetivos formulados. La interpretación de estos documentos se acompañó de una reconstrucción del contexto social, cultural y político en que ellos han sido producidos. En líneas generales, no se buscó un uso extensivo ni panorámico de las fuentes, sino desarrollar una investigación intensiva en términos de Elias (1993). Es decir, comprender lo que para estos mismos médicos tenía sentido o buscaba tenerlo. Siguiendo a Elias, diremos que el nexo de la maternidad con la medicina fue considerado como no comprobado, ni obvio, ni natural, ni simplemente dado. En esta indagación no se va a hablar (solamente) de gramáticas, retóricas ni organizaciones temáticas, sino dar cuenta de lo aceptable, lo opinable y lo verosímil respecto de la potestad médica en torno a la reproducción humana, en un momento histórico y un lugar específicos.
La perspectiva del discurso social habilitó un abordaje de las fuentes apropiado y fértil. Marc Angenot (2010) plantea que hablar de discurso social es abordar los discursos como hechos sociales y, a partir de allí, como hechos históricos; es decir, describir un objeto compuesto formado por una serie de subconjuntos interactivos donde operan tendencias hegemónicas y leyes tácitas. Los discursos sociales no fueron considerados como un espacio indeterminado donde diversas tematizaciones se producen de manera aleatoria, ni una yuxtaposición de géneros y estilos encerrados en sus propias tradiciones que evolucionan según sus pautas internas. Por el contrario, se aborda un tipo de hegemonía que es la que se establece en el discurso social.
De este modo, el recorrido de este libro se sitúa en un terreno que no ha sido explorado por la sociología y por la historiografía local. Si bien hay una serie de trabajos que han analizado con gran rigurosidad un conjunto de dimensiones respecto de la relación entre medicina y maternidad, lo han hecho tomando como punto de partida la medicalización del embarazo, parto y puerperio. Estas páginas intentan ir en sentido inverso: desmontar para comprender ese proceso a partir de un análisis multidimensional que otorgue complejidad y hondura a los hallazgos.
Así, cada capítulo da cuenta de una dimensión y un campo de análisis diferente y a la vez simultáneo y sincronizado temporal y geográficamente. En el primero, se aborda la configuración de la ciencia como proveedora de legitimidad de discursos y representaciones, y el traslado de sus categorías al análisis de diversos aspectos de la realidad social. En esa clave, se incluye un apartado sobre el uso de metáforas médicas y otro sobre el eje población y cuestión social. También se incorporan referencias al higienismo y la eugenesia, y a la medicina en tanto práctica de intervención en lo social. Es un capítulo que propone una mirada más amplia y alejada de la cuestión, y que funciona como marco de referencia general, sobre todo en lo que hace al mundo de las ideas. En el siguiente capítulo se presenta un recorrido por los inicios de la obstetricia en el país, en su devenir como especialidad médica a cargo del parto y el nacimiento. Se describen las medidas y los instrumentos normativos y jurídicos que permitieron marcar un adentro y un afuera de la profesión. Asimismo, se incluye un apartado sobre la construcción y consolidación del prestigio y la moral de los médicos obstetras. El capítulo 3 tiene como protagonistas a las comadronas y parteras. En esas páginas se hace referencia a los mecanismos de persecución y control de las parteras, en contrapunto con la institucionalización de esta función y su correlato en la creación de espacios de formación. A su vez, se describen las pretendidas condiciones morales de las parteras de cara a su rol en la educación de las madres. El capítulo siguiente está dedicado al análisis de la maternidad como institución médica. Se reseña la creación de salas de maternidad en hospitales de la ciudad y la implementación de políticas públicas sobre la cuestión. Asimismo, se analiza la maternidad como espacio médico que reorganiza y reconfigura las prácticas del nacer-parir, por lo cual se agrega una mirada sobre los elementos e instrumentos obstétricos. En el final del capítulo, se presentan unos cuadros de elaboración propia con información sobre la cantidad y el grupo social al que pertenecen las mujeres atendidas en las salas de maternidad de los hospitales, a la vez que se muestra la velocidad temporal del proceso de medicalización del parto. En el capítulo 5 se desarrollan y analizan los discursos médicos sobre el embarazo y el parto como práctica clínica. Es un capítulo que observa de modo minucioso las formas en que los obstetras dan cuenta de estos procesos. El sexto y último capítulo se organiza a partir del análisis de las relaciones entre los obstetras y las mujeres como pacientes, desde el punto de vista médico. Para ello, se definieron una serie de ejes significativos que permitieron dar cuenta de sus características. En este sentido, se desarrollan apartados sobre el deber de la higiene en la mujer, sobre la concepción del cuerpo de la embarazada y parturienta, y sobre el acceso a la información y el conocimiento en relación con las intervenciones médicas. Hacia el final, se trabaja sobre la subalternización e inferiorización de las mujeres en el discurso médico-científico.
Читать дальше