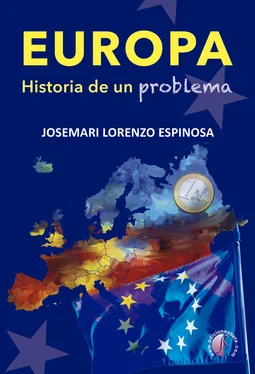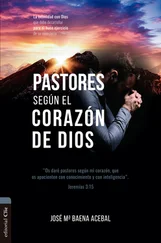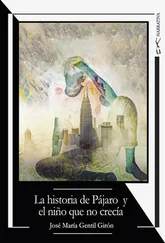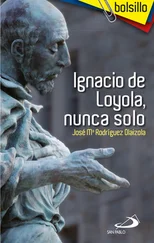En la misma dirección “cristiana”, y por las mismas fechas, podemos anotar el fenómeno religioso cultural europeo de las catedrales. Mientras las cruzadas oficiaban de efecto propagandístico en el pueblo, sirviendo en realidad al interés y ambición de los más poderosos, su reflejo público se produjo en el fenómeno de la construcción de catedrales. La edificación de enormes lugares de rito, adoración y también peregrinación, fue una de las misiones de la cristiandad medieval. No exenta de carácter intimidatorio. Con los recursos allegados y el largo tiempo empleado en estos y otros edificios religiosos, como palacios episcopales, abadías, conventos o numerosos monasterios, se conseguía también un efecto de obra común y de colectividad, entre el pueblo. Convenientemente predicada desde los púlpitos. O aderezada con bulas papales y otras consignaciones fraudulentas.
La admiración supersticiosa que despertaban artistas, arquitectos, orfebres, escultores, etc., la mayor parte anónimos, entre los creyentes, contribuía al pago de limosnas, importantes cantidades y entrega de recursos. El acoso moral y las continuas admoniciones religiosas, entre los campesinos y trabajadores, eran asimismo grandes. Traduciéndose en una acumulación de riquezas fabulosas, por parte del clero alto, papas y obispos.
Fueron largos siglos, a veces hasta cuatro o cinco, de empeño fervoroso y entrega temerosa por parte de todos los sectores sociales. En los que ciudades y pueblos enteros, con sus autoridades civiles y religiosas al frente, se enfrascaron en la común tarea de honrar a los santos y dioses cristianos, con moradas y sitios sobrenaturales. Mediante la entrega de su trabajo, escasas riquezas, donativos y limosnas que les quedaban a los campesinos después de la expoliación feudal. Y cuya resaca religiosa-cultural se extenderá por los siglos de los siglos.
De los Urales al Atlántico
Antes del siglo XIII, todavía los europeos cultos se podían comunicar en una lengua y en un modo de pensar comunes. Pero ya el desarrollo de las conocidas como “lenguas nacionales”, casi todas derivadas del latín vulgar, o del germano, empezaba a extenderse. Y estaba a punto de iniciarse el proceso de formación de los estados renacentistas o monarquías medievales. Es decir, los también llamados estados feudales que crearán los aislamientos y las divisiones posteriores (políticas, territoriales y culturales) para la consolidación de los estados-nación actuales, con la fragmentación política del continente.
Hasta entonces, el cristianismo había sido un eficaz catalizador unitario. Pero solo mientras pudo utilizar, como vehículos de asentamiento las instituciones y estructuras territoriales, políticas, lingüísticas o culturales del imperio romano. Después de la desaparición de estas, y sustituidas por los estados patrimoniales, el modelo cristiano se cuartea en sectas socio-religiosas. Que, al igual que los señores feudales, no reconocen la autoridad central del Papa o del emperador.
Surgirán, entre otros, los principales catolicismos nacionales (protestantismo, reforma, contrarreforma, anglicanismo, etc.). El cristianismo será entonces reacondicionado, en diferentes versiones, a los estados nación, desde donde intentará una nueva expansión. Esta vez, partiendo de la fachada atlántica, hacia las nuevas tierras descubiertas y ocupadas por los europeos occidentales. Esta nueva expansión imperial se hará en las distintas lenguas que han sustituido al latín o a las lenguas germánicas. Y reflejará, como las confesiones religiosas, las mismas divisiones europeas. Reproduciéndolas en las colonias americanas y africanas. La fragmentación de Europa era ya una realidad irreversible, cuando Colón y sus carabelas se ponen en marcha desde el sur de Europa, hacia el descubrimiento oficial del nuevo mundo.
Sin embargo, desde un punto de vista histórico más amplio, Europa no solo es una realidad despedazada y enfrentada, desde la Alta Edad Media. Apenas mal unida por algunos flecos religiosos y las instituciones del sacro-imperio germánico. Empieza a ser también un objetivo y una planificación, imperial o estatal. Un intento, a veces oscuro y a veces sincero, al que le costará salir de las divisiones medievales y ceder ante las ambiciones del mercado-nación burgués.
Entre imperio y patrimonio, los clanes dominantes europeos escarban, todavía hoy en función de sus intereses. Guiados por la codicia, pero también por el miedo a perderlo todo, los intentos actuales de construcción europea no solo se miran, en los periodos imperiales. O en el idealismo librecambista posterior. También lo hacen, en el siglo XX. Más concretamente en el panorama desolador y de absoluta dependencia, producido por las dos grandes guerras de ese siglo. Y se fundamentan, como no podía ser de otro modo, en una reflexión sobre los errores cometidos a causa de la competencia imperialista, entre los grandes estados. Ya que, en este aspecto, Europa ha sido históricamente, sobre todo, víctima de sus grandes ambiciones territoriales.
La mayor parte de las iniciativas, que podríamos llamar europeístas, desde la Edad Moderna hasta 1945, no fueron realmente intentos de unidad política. Sino otros tantos ejemplos de expansionismo imperial. El europeísmo, desde el periodo feudal hasta la primera mitad del siglo XX, se identificará sobre todo con los intentos de conquista o asimilación de unos Estados por otros. Los ejemplos de esto, van desde el Imperio carolingio (siglo VIII), sus sucesores sacro-germánicos, los Austrias o los Habsburgo, el napoleónico, hasta el III Reich y otros. En todos ellos, se solapa y confunde Europa, como casa común, con un derecho de conquista o adquisición patrimonial, extensión del poder político, espacio vital, imposición de ideas, instituciones o religión, etc. En cualquier caso, dominio territorial y apropiación de lo ajeno.
Sin embargo, junto a estas intenciones históricas anexionistas, se han producido también algunas propuestas civiles. Más pacíficas, federales, confederales, etc. Aunque sin demasiado éxito, ya que se presentaban siempre como alternativas a un sistema dominante, que no se dejaba arrebatar fácilmente su concepción de Estado ni de continente sometido. En síntesis y sustancia, lo destacable en todo este panorama sería la existencia de una tendencia, más o menos de fondo, por intentar la unidad política europea. En la que, sin embargo, los intereses continentales a veces se funden, y otras veces se confunden, con los económicos, dinásticos, patrimoniales, estatales, etc.
Un caso histórico particular ha sido el de Inglaterra, que históricamente busca más allá del continente la expansión que necesita para su desarrollo. O que, ante la imposibilidad de dominio, procura establecer alianzas divisionistas entre las naciones vecinas. La estrategia inglesa ha sido habitualmente mantener un equilibrio de poderes europeo, en el que la unidad se aplace o no sea posible. Debido a que la consideraba una amenaza potencial para sus necesidades librecambistas. Y su propia libertad de expansión mundial o global.
De todos modos, por encima de las aberraciones imperiales, de los intereses estatales o de las exigencias patrimoniales y comerciales, la idea de unidad en Europa se mantendrá con cierta potencia movilizadora, hasta los años de la creación del Mercado Común. Podíamos preguntarnos, entonces, por esta persistencia y por los factores que la hicieron posible durante tanto tiempo. Y deberíamos plantearnos la hipótesis acerca de los aspectos coyunturales y de los intereses nacionales particulares. O si, detrás de ellos, no habría una base estructural que autoriza históricamente, la búsqueda de una identidad común. Todo ello a pesar de las diferencias y de los intentos hegemónicos de algunos Estados. Aunque esta supuesta base, en todo caso, sería interpretada de forma distinta por los diferentes promotores del proyecto europeo.
Читать дальше