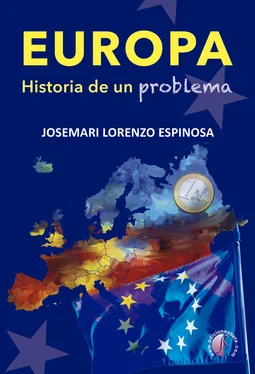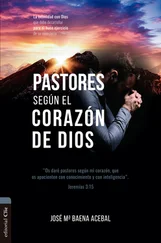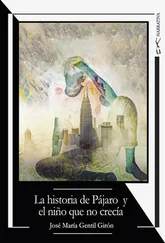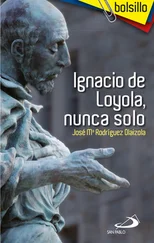En los años ochenta del siglo XX, los europeos, que estaban en un proceso de ampliación e integración política acelerada, empiezan a preguntarse sobre una Historia común. Pero lo hicieron de forma subsidiaria. Como manera de dar cobertura intelectual a los avances de esta integración. A lo que nos hemos referido, antes. No es casual, por tanto, que sea entonces hacia 1990, cuando la Comisión de la Comunidad europea convoque las llamadas cátedras Jean Monnet, buscando blanquear esta cobertura.
No obstante, tampoco habrá demasiados éxitos en este aspecto. O no los hay, dignos de ser tenidos en cuenta, a la hora de constituir una escuela o tendencia, etc. Sin duda la influencia negativa de las dos grandes guerras internas, llamadas mundiales, pero en realidad “europeas”, ha tenido algo que ver en ello. A pesar de que se publicaría una recordada Historia de Europa, en 1936, obra de Henry Pirenne y otra más de Chabod, “Historia de la idea de Europa”, en los años cuarenta. Mientras J.B. Duroselle editará después, L’idea d´Europe dans la histoire, que iniciaba otra fase de pequeñas aportaciones en la misma dirección.
Las cátedras Jean Monnet
Sin embargo, en esos años y posteriores, la realidad práctica de la construcción europea estará protagonizada por los problemas que afectaban a la unión comercial, al desarme o rebaja arancelaria, al intercambio de bienes, la circulación de capitales, servicios o personas, etc. Más que a la discusión historiográfica. O su justificación intelectual y cultural. Los Tratados de Roma (1957) precisamente fueron diseñados, desde los problemas exclusivamente económicos y comerciales. Se trataba, no lo olvidemos, del Mercado Común o Comunidad Económica Europea, partiendo del inicial Benelux y luego de la Europa de los Seis, y no de otra cosa.
Nunca, explícitamente al menos, se hablaría entonces, en primer plano, de una real o supuesta unidad cultural y mucho menos histórica. Tampoco podemos olvidar que uno de los llamados “padres” de este proceso comercial, el citado hombre de negocios de Burdeos, Jean Monnet, lo fue sin ninguna intención ni formación histórica. Cuyo nombre paradójicamente va a denominar estas cátedras de las que hablábamos antes y que aspiraban a llevar a la Universidad una enseñanza europea, integrada y formulada desde el campo de las disciplinas llamadas humanísticas.
Según Monnet habría dos tipos de personas: “las que quieren ser algo y las que quieren hacer algo”. El quería hacer un algo, que se llamaba Europa. En efecto, Jean Monnet fue un hombre de Estado, un político francés, cuya profesión básica era cultivador y vendedor de coñac. Como buen vendedor, odiaba los proteccionismos económicos, erigidos por las burguesías nacionales y tenía una interpretación particular de los enfrentamientos europeos. A los que veía como una consecuencia de las rivalidades económicas continentales. Monnet fue colaborador del gobierno francés. Un hombre de De Gaulle, que finalmente rompió con este, por la oposición del general a la entrada británica en el MEC. Que el propio Monnet había negociado con el premier británico.
Monnet inspiró y presidió la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), creada en 1951. Y que podemos considerar un exitoso ensayo para el posterior mercado común. El viticultor bordelés fue uno de los que participaron en la redacción de ambos proyectos, como luego veremos. Siendo un hombre clave en la sombra del ministro de Exteriores galo, Robert Schumann, para todo lo relacionado con la construcción europea. Monnet, junto a Schumann y a otros cuatro, está reconocido oficialmente como uno de los padres de la Europa actual. Otros serían, además de Monnet y Schumann, Churchill, Adenauer, De Gasperi, Spaak, Hallstein o Spinelli.
Jean Monnet no tenía títulos académicos. Tampoco era brillante, odiaba hablar en público y admiraba, en secreto, la elocuencia de algunos políticos, como el propio De Gaulle. Carecía de vanidad y ambiciones personales, pero le recordamos porque dedicó la mayor parte de su vida a construir un mercado común en Europa. O dicho con más honestidad intelectual, una zona controlada con libertad de cambio interna. Que simulara una unión, facilitando el comercio intraeuropeo, evitara las rivalidades y, sobre todo, las guerras. Ni más ni menos que la utopía liberal, de todos los tiempos.
A pesar de esto, y de sus intereses económicos o comerciales, poco antes de morir en 1979, confesó: “Si tuviera que volver a empezar, esta vez lo haría por la cultura”. Este “arrepentimiento” ha servido de alguna manera para el homenaje póstumo, que ha dado su nombre a la subvención de las cátedras Jean Monnet. Una acción de la Comisión de las Comunidades Europeas, consistente en pagar una serie de cátedras, proyectos, seminarios, investigaciones, cursos, masters, etc. Que deberían contribuir a formar una visión unitaria de Europa y de su Historia, en la enseñanza universitaria.
Ya durante la segunda guerra mundial, Monnet propuso una unión exprés de Francia e Inglaterra. Con un gobierno, un parlamento y un solo ejército. Su sentido práctico de las cosas admiró al propio Churchill, quien se unió a De Gaulle en la aprobación de este proyecto. Que sin embargo no se llevará a efecto. Después de la guerra, la idea de Robert Schumann ministro de exteriores francés de poner en común las industrias del carbón y del acero (CECA), será presidida por Monnet. En estos mismos años, propondrá a los principales estados europeos occidentales la creación de una comunidad europea de la defensa. Que fracasará por la oposición de De Gaulle. Luego, Monnet abandonará la CECA en 1954 y funda un Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa. Con el que participará en los proyectos del Tratado de Roma y otros textos fundacionales.
GEOGRAFÍA y DIVERSIDAD
Lo que llamamos Europa, en sentido estricto, ha sido siempre poco más que una realidad geográfica, que incluso minusvaloramos a veces diciendo que es una “península de Asia”. Si tenemos en cuenta esta realidad, y sobre todo el hecho de su notable división política, lingüística, cultural, étnica, etc., podríamos decir que de la Europa que tan a menudo hablamos es en el fondo de la idea de Europa. Es decir, un concepto con faltas de referencias a una identidad común, bastante inmaterial y utópico. Sin embargo, si Europa es solo una utopía, una abstracción, o un constructo sin existencia real, que solo conocemos como una idea, tampoco podemos negar que esa idea de Europa ha tenido, y tiene, con todos los matices que se quiera, un papel movilizador. Así que, de acuerdo con esto, Europa tiene al menos la “realidad” de ser una teoría, con una cierta capacidad de movilización política y social.
En cualquier caso, esta idea de Europa también es discutida y debatida, en sus términos concretos. Si Europa es algo, o puede llegar a serlo alguna vez, eso no puede ser o quedarse en un acuerdo comercial, una política exterior conjunta o una misma moneda. Detrás de la idea interesada, que está conduciendo a estas realidades materiales, subyace también una construcción histórica común. No obstante, enturbiada y difuminada por una serie de construcciones estatales diferentes y, en muchos casos, rivales y antagónicas. Un reto, o una hipótesis sería, entonces, conseguir leer la Historia desde otros puntos de vista. Atenuando las diferencias y, de ese modo, hacer desaparecer los mencionados antagonismos. ¿Tendríamos así una Historia común? ¿Podríamos hablar con propiedad de una Historia de Europa, y no solo de “los europeos”?
Esto, sin embargo, no pasa de ser un proyecto, una hipótesis continuamente discutida. Los defensores de la unidad europea no pierden de vista la necesidad de integrar en un conjunto lo que es Europa, para poder enfrentarlo a gigantes como Asia (China, Japón), USA, Rusia, etc. Pero para esto sería preciso demostrar, convincentemente, que, en la base de los intereses europeos, además de comercio y renta per cápita, habría un más allá de las diferencias lingüísticas o culturales, políticas o socioeconómicas. Es decir, una serie de actitudes comunes. Aquello que podemos llamar hechos de civilización. Más o menos, si se cumple, lo que Henri Brugmans desde su perspectiva federalista, describía como “la cultura, es decir un comportamiento común, una actitud similar ante la vida, ideales nacidos entre nosotros, experiencias históricas vividas conjuntamente, si bien a menudo de forma separada...”.
Читать дальше