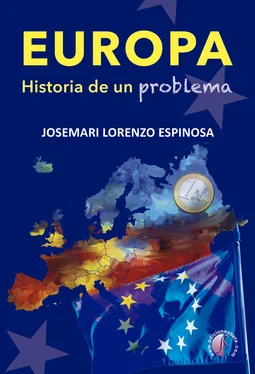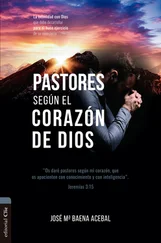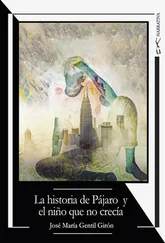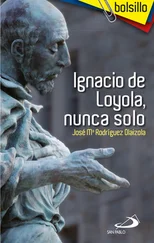En 2020, tres años después de este desencanto y más de sesenta desde sus primeros pasos, la Unión Europea, estaba atravesando otro de sus crónicos problemas internos. Cuyo perfil, por tanto, no era nuevo, pero sí irresoluble: las dudas, reticencias o rechazos de una de sus grandes potencias (Gran Bretaña), sobre la continuidad de su presencia en la unidad. Este contencioso británico, que ahora se llamaba Brexit, eran la actualización histórica de la rivalidad “eterna” entre Inglaterra, Francia, Alemania o el resto del continente. Que si bien, ya no se dirimía en los campos de batalla, como en los tiempos de la guerra de los cien años, de Napoleón o Hitler..., seguía siendo el asunto o escollo más repetido y difícil de desatascar de todos los tiempos europeos.
Ser europeo, en algunas ocasiones ha sido una vergüenza, otras una planificación interesada. Siempre un problema, difícil incluso de caracterizar. Ni siquiera sabemos, o estamos seguros, de que Europa sea (o nos sea) necesaria. Más allá de la libre circulación de mercancías, supresiones aduaneras y burocráticas, un mismo pasaporte o una defensa conjunta. Más que nada, para evitar que los más grandes, y por tanto más destructivos, vuelvan a lo suyo histórico. Que no es otra cosa que matar a los demás en cantidades millonarias. Cantidades tan enormes que, según Stalin, ya no serían crimen sino estadística. La discusión sobre la verdadera posibilidad de unión europea, subyace detrás o por debajo de todo esto. Y se extiende en un horizonte interminable, que nadie se atreve empujar al más allá.
Hijos de la Historia
Somos hijos de la Historia. Y, lo que somos no es una casualidad. Es una causalidad. Lo que somos se debe a lo que otros han sido antes. Eso es la Historia. Podemos ignorarlo y olvidarlo. Incluso negarlo. Pero seguirá estando ahí. Debajo, dentro, encima de lo que hacemos o queremos hacer. Y esto no es mera literatura política. Los pueblos, las clases, las naciones, los estados y las gentes son herederas de lo anterior. Vienen de una realidad material y dura. Contra la que se estrellan las manipulaciones y los falsos intentos. En un escenario donde, después de todo lo que sabemos, ya no puede haber neutrales ni inocentes. Donde todos somos, vencedores o vencidos. Por eso buscar Europa, es también buscar su Historia. Tal vez una pérdida de tiempo. O quizá descubrir que es una misión imposible, ya que podemos estar buscando algo que no existe.
Fernand Braudel (1902-1985), conocido historiador francés de apreciable reputación académica, en su día abandonó un proyecto sobre Historia de Europa, encargado por la propia Comunidad, más por imposibilidad metafísica, que física. Por entonces, llegó a decir que sobre la unidad europea siempre habrá importantes, cuando no insalvables, obstáculos. Ya que, tal conjunción, sólo sería posible “el día que el francés crea ser igual que un italiano, el día que el inglés no se crea superior a los demás, y el alemán, en cambio, no crea ser el más valiente, y el español el más orgulloso, y así sucesivamente, entonces las cosas cambiarán. Ahora nos topamos con esta mala hierba”.
El dictamen de este historiador nos lleva a considerar, hoy más que nunca, la imposibilidad de ponernos de acuerdo, en una Historia de Europa. Donde cada uno reclamará un protagonismo particular o nacional. Sin posibilidad de reflexión común. Donde el egoísmo comercial proteccionista de las burguesías históricas, se mantiene como proteccionismo intelectual, bajo el manto de la negativa a aceptar una Historia o reconocerse en una convivencia histórica común. Que, por otra parte, es posible o seguro, que no haya existido, ni sea necesaria, como decimos. Pero en la que, al menos, los grandes estados orgullosos de su historia particular y de sus imperios, buscan estúpidamente mantener sus glorias nacionales en formato hegemónico. Incluso cuando se trata de diluirse todos en un relato común.
Entre estas diferencias, no falta quien piense que ya hemos llegado al final posible. La actual unión, con leyes de mercado y financieras comunes. Con una moneda única. Sin fronteras apreciables o demasiado molestas para el viajero. Con un proyecto de colaboración policial. Unas directivas obligatorias, etc. Es lo máximo y lo único a lo que podemos llegar, en esta generación. La utopía de una Historia común es sencillamente imposible, porque su base real es también improbable. Ya que lo que realmente ha existido, al menos hasta hoy, es una serie de crónicas estatales o nacionales, en una especie de evolución acompasada. Pero separada, y al mismo tiempo, enfrentada.
De este modo, y con estas premisas, la Europa actual la del año 2020 atraviesa, como hemos dicho, uno de sus crónicos problemas de unidad. En el fondo del cual, se nota todavía el peso de una larga y penosa historia. Que, a pesar de algunos esfuerzos, no es muy consciente, pero ha quedado como poso difícil de superar en cualquier intento de organizarse. En algunos momentos de su pasado histórico, Europa ha sido más homogénea que en la actualidad. Sobre todo, en algunos planos como el espiritual, el cultural, económico o incluso político. Sin embargo, los últimos siglos han sido testigos de numerosos movimientos y divisiones, separaciones culturales o lingüísticas, religiosas y sobre todo políticas. Aunque la idea de un cierto europeísmo y de conseguir una alianza táctica pacifista es antigua, nunca hasta el final de la segunda guerra mundial fue tomada en serio. Plasmándose en acuerdos y decisiones de comunidad.
Los problemas europeos, algunos propios otros ajenos, requerían más que nunca la siempre cantada necesidad de unión política. Pero, de acuerdo con las crónicas y sus análisis, una minoría de miembros (en especial Polonia y Hungría) se oponían firmemente al reforzamiento de los principios fundacionales. Es decir, ante estas diferencias, no falta quien piense que ya hemos llegado al final posible. La actual unión, con leyes de mercado y financieras comunes. Con una moneda única. Sin fronteras apreciables. Con una cultura clásica básicamente dominante, por los casos de Grecia y Roma.
También una Europa de la cristiandad, durante la época medieval más amplia que la anterior. En la época renacentista, o moderna, surgirá asimismo una Europa de los estados. Cuya sangrienta competencia trataría de atajarse mediante una Europa del equilibrio. Garantizado, a medias, desde el siglo XVIII (y consagrado en Utrech 1713) por las grandes potencias: Inglaterra, Francia, Austria, Rusia y Prusia. A partir de esas fechas, se intentará una Europa de la utopía liberal, con libertad de comercio y aumento de los intercambios. Que, sin embargo, estallará en el siglo XX con las dos guerras mundiales.
Por supuesto, que a todo esto, le faltaría considerar el papel que Europa ha jugado en el resto del mundo. El imperialismo y la colonización. Las disputas por las riquezas y materias primas exteriores. La rivalidad comercial llevada a la guerra naval, etc. Todo ello con la creación y, posterior desaparición, de grandes imperios ultramarinos, como el británico, el español, francés o portugués. En estas condiciones, programar una Historia de Europa para la enseñanza, ya sea universitaria o media, es todavía un experimento. Otra cosa es hacerlo, para la divulgación lectora, como es el caso de este ensayo. Un intento, que se puede incluir dentro del esfuerzo que algunos grupos intelectuales vienen haciendo, desde el siglo pasado, por construir una Europa de la cultura, con una historia común. Junto, o frente, a quienes creen o construyen una Europa económica, política y militar.
Los críticos del proceso de integración económica europea, suelen decir que, hasta finales del siglo XX, la Comunidad nacida en el Tratado de Roma de 1957 había sido poco más que una montaña de carbón y acero, posteriormente acompañada de otra gran muralla de leche y mantequilla. Por alusión a los excedentes de estos productos, que tanto han trastornado la política agraria común, en décadas pasadas. Y si quisiéramos encontrar otra definición, aún más crítica, de la Europa actual, podemos anotar el sarcasmo que analizaba el papel secundario que jugó la Unión europea, en la guerra del golfo (1990) o en otras crisis más “europeas”, como la desintegración de Yugoslavia. A este respecto, alguien dijo que “Europa parecía un gigante comercial, pero era un enano político y un gusano militar”.
Читать дальше