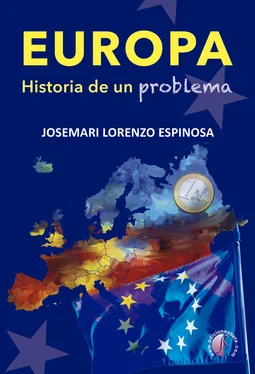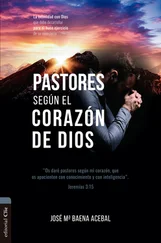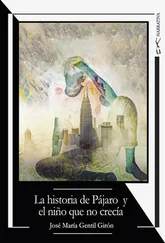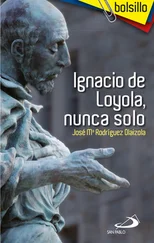Lo cierto es que la homogeneidad europea se ha construido en forma separada, paralela, pero en compartimentos que cada uno reclama para sí la calificación de europeo. Es decir, una homogeneidad producida mediante la acumulación de culturas y civilizaciones. Primero regional y luego imperial extra-continente, desde los siglos renacentistas. Por eso, la cuestión ante la idea de Europa y su relatividad teórica es, si resulta necesario o no que exista una Europa, en los términos del idealismo burgués europeísta. Una Europa inspirada en la idea de Europa, que ahora tenemos. O mejor, que hemos tenido hasta ahora. O si, por el contrario, los europeos pueden convivir, con el mismo resultado de su unidad idealista, mediante la construcción de una comunidad, que siga teniendo formas culturales distintas.
Todo esto, teniendo en cuenta que frente a la identificación elitista de lo “cultural”: dominio de una lengua, formas literarias avanzadas, arte desarrollado, ciencia y progreso técnico, conocimiento superior en general, etc., también poseemos un tipo de cultura “inferior”, entendida como un mero comportamiento colectivo básico. En lo social, con unas actitudes civiles o religiosas, populares y supersticiosas, un bagaje de experiencias almacenadas como otras tantas soluciones, etc.
Para empezar a desbrozar este camino, una cuestión consistiría en retomar la vieja pregunta historiográfica: ¿Son la geografía, el clima, el territorio… determinantes en la configuración de los pueblos, las naciones, las comunidades? En el caso europeo, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que algunos elementos comunes de la estructura geográfica, han podido serlo. Han podido contribuir a forjar la idea, la identidad o realidad, de una civilización común. Y permitir que los distintos pueblos europeos hayan dado las “mismas respuestas a los mismos retos” (Toynbee), en un mismo espacio-tiempo europeo. Intercambiando luego sus abundantes hechos de civilización. Definitivamente, ¿deberíamos empezar por admitir, que los únicos elementos o factores que parecen, a primera vista, comunes entre nosotros, pertenecen al terreno de lo conocido como geografía?
Europa tiene costas muy recortadas, que facilitaron la existencia de puertos naturales en todos los países marítimos. Es el continente con más accidentes geográficos costeros. Lo que también ha permitido el surgimiento y desarrollo de civilizaciones marítimas. Muchos estados europeos han basado sus imperios o su carácter nacional, en el desarrollo de este tipo de civilización. Sin embargo, en este sistema de civilización, sobre todo destacaron los pueblos a orilla del Mediterráneo. Un mar de tipo “interior”, que forma casi un lago gigantesco. Uniendo en su flanco sur, el Este y el Oeste continental. Donde la ausencia de mareas, permite la navegación sin graves obstáculos marítimos. Facilitando el fondeo de embarcaciones, cerca de las zonas habitadas. Aunque el Mediterráneo, afecta solo a los países del sur de Europa, su influencia cultural histórica puede haber sido notable en el conjunto de nuestra civilización. La conocida también como civilización occidental, por oposición a la asiática, africana, americana, oceánica, etc.
Los primeros mediterráneos (fenicios, griegos y latinos) aportaron los principales elementos de esta civilización marítima. Acompañada después por vikingos y normandos... Finalmente, también los británicos, hispánicos, portugueses, holandeses o franceses, desarrollaron una sociedad, al abrigo de sus defensas naturales costeras. E, incluso ganando terreno al mar, como en Holanda. Basando, desde entonces, una buena parte de su historia en una importante fuerza naval. Lo mismo en lo comercial que lo militar.
Estas civilizaciones marinas se caracterizaban no solo por su vocación expansiva comercial, sino por la tendencia a comunicarse o intercambiar bienes materiales y culturales. Así como por ocupar los territorios de ultramar, descubiertos gracias a este desarrollo. Los grandes mares europeos: el Mediterráneo, el Atlántico, el Báltico, el del Norte… fueron de este modo, importantes centros emisores de algún tipo de civilización. Entendida ésta, en los términos que hemos citado antes. A través de sus aguas han viajado, a todos los lugares de la Tierra, los elementos principales de lo que consideramos civilización europea.
Además de costas favorables, Europa tiene abundantes llanuras. Se extienden, sobre todo, por el centro y el norte del continente. Las ⅔ partes del suelo europeo son territorio llano. No hay obstáculos naturales insalvables en una línea imaginaria, trazada en Europa, desde Lisboa o Madrid a Moscú, pasando por Burdeos, París, Ámsterdam, Frankfurt, Berlín, Praga, Varsovia, etc. Este pasillo natural, extendido al norte de los Alpes, ha servido históricamente para desarrollar los intercambios de todo tipo entre los pueblos europeos. Facilitando la llegada a la fachada atlántica de los pueblos del fondo asiático, que dieron carácter a la civilización europea.
Como escribe Norman Pounds, uno de los principales geógrafos europeos, el viejo continente está favorecido por “la facilidad relativa para el transporte y las comunicaciones”. Donde, “la única barrera significativa, el sistema alpino, estaba tan fraccionada por zonas de hundimiento y se veía atravesada por tan grande número de pasos, que raras veces planteaba un serio obstáculo”.
Otro aspecto común, a tener en cuenta en las determinaciones geográficas, serían los abundantes y caudalosos ríos, junto a los numerosos canales naturales. Sobre todo, en Centroeuropa, donde habrían sido factores influyentes en el desarrollo de los distintos pueblos. Caminos de agua navegables, que facilitaban el acceso al mar y desde el mar al interior. Los grandes ríos han servido para construir civilizaciones fluviales en Escandinavia, en la Galia o en Germania. Asimismo, permitieron la llegada de los pueblos marítimos, al interior de las costas continentales.
Un rasgo del perfil geográfico europeo son las distancias. La mayoría de ellas, cortas. Desde el centro a la periferia facilitaron, y facilitan todavía, el contacto norte-sur. Debido al carácter peninsular del continente. De este modo, ciertas formas de contacto e intercambio citados (costas, llanuras, ríos…) se complementaban positivamente, gracias a la relativa brevedad de las distancias terrestres, en el interior continental. Si las comparamos con semejantes espacios en los otros continentes.
Por último, debemos de hacer una mención al clima. Salvo en los extremos nórdico o mediterráneo, Europa está en la zona templada del hemisferio norte. Gracias a lo cual, posee un clima favorable para el desarrollo de una civilización agrícola, en la mayoría de los países del asentamiento continental. Históricamente, y salvo en algunos lugares puntuales, se consiguió desde la prehistoria, un apreciable autoabastecimiento agrícola y ganadero. Al mismo tiempo, se desarrollaron las técnicas de cultivo propias de una civilización agrícola sedentaria y creadora de excedentes. Que ayudaron a Europa a sostener la primacía mundial del desarrollo material, desde los siglos XVII y XVIII. Cuando se produjo la llamada revolución agrícola, precedente de la revolución industrial. Mientras, en otros continentes, el estancamiento en este sector era ostensible.
Frente a las semejanzas geográficas y climáticas, que hemos resumido, las diferencias de otro tipo son, sin embargo, más palpables en lo etno-racial. En Europa hay una diversidad organizada y reconocida de razas o etnias. Como consecuencia de la distinta procedencia de sus habitantes prehistóricos, llegados de Asia y de África. Constituyendo, luego, numerosos estados, lenguas, culturas, religiones, clases sociales, etc. Sin embargo, esto no constituye algo anormal, en el conjunto de continentes. Ya que, en todos ellos encontramos estas mismas diferencias, junto a numerosos casos de mestizaje.
Читать дальше