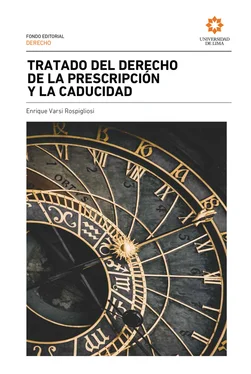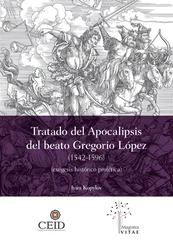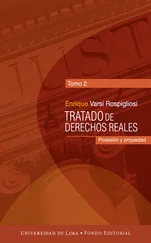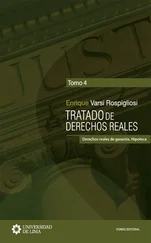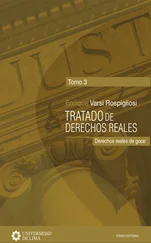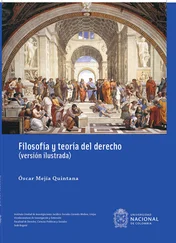1. EL TIEMPO EN LAS RELACIONES HUMANAS
El tiempo domina al hombre (Pereira, 2004, p. 679). El pandectista Bernhard Windscheid decía que “el tiempo es una fuerza a la que ningún poder humano puede sustraerse” (citado por Hinestrosa, 2006, p. 12, nota 6). Pasa, sin detenerse, generando los más variados efectos, entre los cuales destacan los jurídicos. Nada podemos hacer contra él; sucede, se da, transcurre. Resulta una lucha en vano tratar de paralizarlo, fluye sin que nada ni nadie pueda detenerlo.
Agustín de Hipona 1se preguntaba: “¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quid est ergo tempus? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé” ( Confesiones , XI, c. 14, 17). El tiempo pasa inexorablemente, nada ni nadie puede detenerlo. Su decurso y transcurso es inevitable, fatal, a la carga deletérea del tiempo, como la llama Diniz (2002, p. 349).
Para el Diccionario de la lengua española (RAE, 2020), el tiempo (del lat. tempus ) significa:
1. m. Duración de las cosas sujetas a mudanza. 2. m. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el Sistema Internacional es el segundo. 3. m. Parte de esta secuencia. 4. m. Época durante la cual vive alguien o sucede algo.
El hombre es finito, un ser para la muerte. Nace para morir y en tanto vive va muriendo. Es el paso del tiempo lo que marca el suceso vital. Es su devenir natural lo que genera ansiedad. Por tanto, escribir sobre el tiempo es escribir sobre angustia (Simão, 2012, p. 1). El tiempo es la fuerza propulsora (acontecer, suceder). Es la propia vida que trasciende en las relaciones humanas, limitándolas a cada momento. El tiempo es el devenir, el transcurso en etapas que determinan una existencia. Decir que el tiempo no existe es una paradoja, una aporía, una contradicción. No hay nada más real, lógico y existencial que el tiempo; todo gira en torno a él.
El ser es ser en el tiempo . El tiempo “contiene todo, envuelve todo, devora todo: todo lo que ocurre, ocurre en el tiempo y nada sin él podría ser ni devenir. Es, exactamente, condición de lo real” (Comte-Sponville, 2001, p. 25).
El presente es un punto sin extensión entre dos nadas, el pasado y el futuro, lo que se dio y lo que se dará. El pasado, que ya no existe, y el futuro, que aún no existe. Heidegger (2009) resaltó el carácter preeminente del advenir en el tiempo original, i. e ., en el tiempo del sujeto (ser-ahí); el futuro es más importante que el pasado y sobrepuja incluso al momento presente, aunque invade este. Pero el tiempo originario del ser-ahí es finito:
El fenómeno primario de la temporalidad original y propia es el advenir. […] La cura es ser relativamente a la muerte. […] En semejante ser relativamente a su fin, existe el ser ahí total y propiamente como el ente que puede ser yecto en la muerte. El ser-ahí no tiene un fin al llegar al cual pura y simplemente cesa, sino que existe finitamente . (Heidegger, 2009, p. 357)
El tiempo es, inicialmente, sucesión del pasado, presente y porvenir. El pasado no está, ya no es, fue, sucedió. Tampoco el porvenir, puesto que todavía no es, vendrá, acontecerá. En cuanto al presente, o se divide en pasado y porvenir, que no son, o es “un punto de tiempo” sin ninguna vastedad de duración y, por lo tanto, deja de ser tiempo. Nada, entonces, entre dos nadas. La fuga del tiempo es el tiempo mismo (Comte-Sponville, 2001, p. 20), aquello que discurre en la temporalidad. El tiempo viene y deviene, pasa y transcurre, no tiene valor ni puede ser adquirido, pero es cuantificable en su esencia y trascendencia, y lo poseemos desde que existimos.
“A pesar de no saberlo definir o no poderlo hacer intelectualmente, sin duda tenemos una noción de tiempo que nos resulta familiar: el tiempo, nuestro tiempo, transcurre, pasa, con lo cual debe ser importante” (Spota, vol. I, 2009, p. 2). Vidal Ramírez (2006) considera que “vinculado, como está, el decurso del tiempo a la existencia humana, todos tenemos la sensación de su transcurrir. Sin embargo, determinar su noción resulta tarea ardua y compleja, pues lo entendemos, lo percibimos para nosotros mismos, y ello nos hace difícil explicarlo” (pp. 11-12).
2. EL DECURSO DEL TIEMPO COMO HECHO JURÍDICO
Decursus es devenir, el lapso de tiempo 2.
Es la sucesión o transcurso del tiempo, es el lapsus temporis .
El decurso del tiempo es un hecho jurídico natural generador de efectos jurídicos (Vidal Ramírez, 2011, p. 19). Como trata Diniz (2018), el hecho jurídico es un acontecimiento independiente de la voluntad humana que produce efectos jurídicos, creando, modificando o extinguiendo derechos (p. 333).
El decurso del tiempo, jurídicamente, se presenta en la forma de plazo —intervalo entre dos términos ( dies a quo y dies ad quem ), inicial o final, un período de tiempo—, pues el término es el “momento preciso” en el cual se produce, se ejerce o se extingue determinado derecho: de usucapio , de prescripción o decadencia (entiéndase caducidad). Monteiro (2003) nos dice que el decurso del tiempo es un hecho jurídico que produce importantes efectos en la relación de vida y la existencia de los derechos. Es el acontecimiento natural ordinario que mayor influencia ejerce en las relaciones jurídicas (Gomes, 2001, p. 495).
La relación entre el tiempo y el derecho resulta, sin duda, inquietante (Bonifaz, 1998, p. 189). Ambos, derecho y tiempo, están íntimamente atados, umbilicalmente ligados, Simão dixit (2012, p. 3). Uno como norma, otro como trascendencia. En torno al tiempo, el derecho ha estructurado diversas instituciones 3y marcado la vida del sujeto, ya que, a decir de Alessandri, Somarriva y Vodanovic (1991, p. 139), todos los hechos jurídicos ocurren en el tiempo. De ahí que surja la tríada hombre, tiempo y derecho.
El tiempo es un acontecimiento natural, nada lo detiene. Es un hecho jurídico no negocial (Mota Pinto, 2005, p. 659), un fenómeno natural que trasciende en la vida de relación, afectándola. El transcurso del tiempo en las relaciones jurídicas cumple un rol trascendental, sea consolidándolas o extinguiéndolas. Sus efectos son positivos o negativos. Esto se debe a que, con frecuencia, las relaciones jurídicas deben tender a delimitarse a un plazo, ser finitas, no infinitas. El tiempo es acción, transcurso y decurso. Es medida del movimiento ( Confesiones , XI, c. 26, 33).
El tiempo es un hecho jurídico, pues el derecho no pocas veces asigna al hecho del paso del tiempo la virtualidad de hacer nacer, extinguir o modificar relaciones jurídicas (Spota, vol. I, 2009, p. 4). Santoro Passarelli, citado por Díez-Picazo (2003, p. 127), nos dice que el tiempo no es un hecho jurídico, es un espacio; más que un hecho, es un modo de ser del hecho: el tiempo como espacio. Según Vidal Ramírez (2006):
El tiempo o, para mayor precisión, su decurso está indesligablemente vinculado a la existencia humana y, por ello, constituye el hecho jurídico —o jurígeno— de mayor importancia, pues, además, todos los hechos jurídicos tienen lugar en el tiempo, y este, con su decurso, influye gravemente en las relaciones jurídicas […]. De ahí la necesidad de estudiar el tiempo y su decurso, como fenómeno jurídico, antes de acometer el de la prescripción extintiva y el de caducidad. (p. 11)
3. IMPORTANCIA DEL DECURSO DEL TIEMPO
Uno de los factores de mayor trascendencia para el derecho es el tiempo (Ghersi, 2002, p. 607).
Para Heidegger (2009), “el tiempo es el devenir intuido, es decir, el paso no pensado que simplemente se presenta en la secuencia de los ahoras” (p. 444). Es la llamada trascendentalidad de Kant que desarrolla en su obra Crítica de la razón pura , en aquella parte titulada “Estética trascendental”. El tiempo y el espacio no existen fuera de nosotros; al contrario, son formas de nuestra sensibilidad interna o externa. Tiempo y espacio son formas del conocimiento humano, como los plantea Reale en su Filosofía del derecho (2002a, pp. 102-103).
Читать дальше