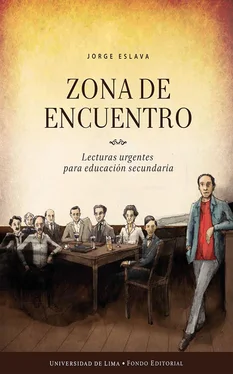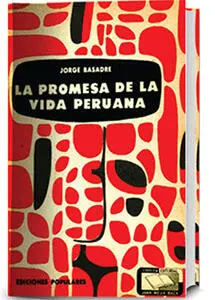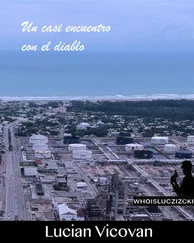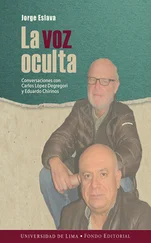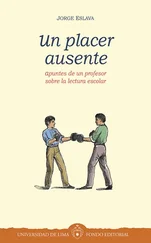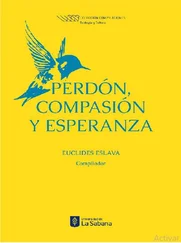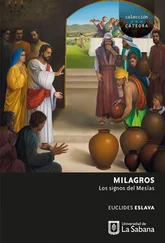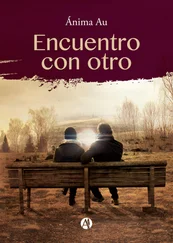El esfuerzo individual, como el que realizó González Prada en sus incursiones en política, lo considera propio del pasado, de una visión anárquica que políticamente no tenía sino el valor de un símbolo, el cual a mediados de la década del veinte no significaba nada efectivo. De igual modo, en la literatura procuraba encontrar, aparte de la expresión individual que posee todo artista, la correspondencia de su obra con las manifestaciones de su clase social, o de los movimientos colectivos en los cuales encuentra correspondencia. Bajo este criterio tuvo muchos aciertos y escasos errores, como por ejemplo en la valoración de Magda Portal. Por otro lado, como no podía dejar de apreciar el genio de algunos grandes creadores, como es el caso de José María Eguren, los considera precursores, arquitectos espirituales del futuro, en lo cual no se equivocó en absoluto.
El imperativo del artista, en tiempos de decadencia social, es decir la verdad. Esto cree Mariátegui y que las obras sobrevivientes serán las confesiones y los testimonios. ¿No te parece algo apocalíptico?
No sé si podría decirse que estamos en decadencia social, pero sin duda hemos pasado por un trauma como colectividad. Actualmente, son cada vez más comunes los libros de carácter testimonial y también las memorias, principalmente bajo la forma denominada “autoficción”. El año pasado, tres libros que abordaban el conflicto armado de los años ochenta y noventa, una experiencia del país si se quiere “apocalíptica”, provocaron conmoción por abordar el tema desde ángulos personales y esta línea de producción no parece haberse agotado. Por otro lado, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha suscitado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, pero también rechazos. La verdad oficial o cercana a lo oficial siempre provoca dudas y es inevitable que sea acusada de reflejar los intereses de una de las partes en conflicto. Para este caso, la memoria viva de los escritores tal vez sea más eficaz. Solo que, desde mi punto de vista, en contradicción con Mariátegui, no serán las únicas obras valiosas ni las que necesariamente sobrevivirán en el tiempo.
Miraflores, abril del 2016.
Jorge Basadre
La promesa de la vida peruana
([1943] 1958)
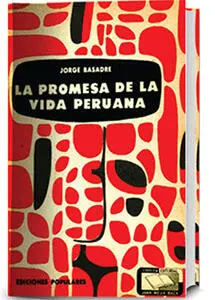
Lima: Editorial Amauta, 1958
Educar para la crítica y la esperanza
Diálogo con Carlos Rojas Feria
Fue un golpe de suerte. Un encuentro casual determinó esta conversación con el historiador y profesor Carlos Rojas Feria. Libretista, además, del celebrado programa televisivo Sucedió en el Perú , que conduce la actriz Norma Martínez. Él iba en bicicleta con su hija en el asiento posterior y yo trotaba para llegar a tiempo a mi entrenamiento. Sabía de sus quehaceres creativos gracias a una generosa visita que me hizo hace algunos años, cuando llegó a mi casa a dejarme un libro de historietas de su autoría; no recuerdo ahora si fue el Inca Garcilaso de la Vega (2009) o El Inca de Vilcabamba (2010), lo que sí recuerdo es que lo comenté con entusiasmo en mi columna periodística de entonces.
Carlos Rojas Feria debe andar bordeando los cuarenta años, estudió en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos y viste (casi) siempre de negro. Es muy delgado, lleva el cabello corto y parece tener los ojos sumamente pequeños, a causa de sus gruesas resinas de miope. Me asegura en tono zumbón que está casi ciego, que sin anteojos no reconoce ni a su esposa, pero que por una extraña razón puede jugar fútbol sin necesidad de ponérselos. “Tantos años jugando es como si hubiera adquirido un magnetismo especial con la pelota”, me aclara.
Su conversación es vivaz, muy informada y sonríe con facilidad. En nuestro encuentro callejero le comenté sobre la investigación que venía realizando y que sería estupendo si se animaba a ser mi entrevistado. Entonces, iluminado por un instante, agregué lo que terminaría por convencerlo: “Podrías contestar las preguntas combinando tu discurso verbal con algunas de tus ilustraciones”. Así convinimos en vernos una tarde, en la que conversamos ampliamente sobre La promesa de la vida peruana y me contó además una preciosa historia de amor que lo condujo al matrimonio. Quedó en enviarme las ilustraciones y hasta ahora las estoy esperando…
Jorge Basadre vive sus “primeros años en la Tacna ocupada por los chilenos”, según sus propias declaraciones. ¿De qué modo esta experiencia marca su vida?
En 1901, con el objetivo de ganar el plebiscito acordado en el tratado de Ancón, el gobierno chileno arreció la política de “chilenización”, que consistía en hostilizar a las familias peruanas residentes en Tacna y Arica. A pesar de ello, los padres de Jorge Basadre decidieron quedarse en Tacna con la ilusión de participar en el plebiscito. Los tacneños —a pesar de la férrea vigilancia chilena— se las ingeniaban para cantar el himno nacional peruano e izar banderas el 28 de julio. Jorge Basadre, que había nacido en 1903, aprendió a amar al Perú en los libros, en el seno familiar y en el ambiente de añoranza de la ciudad. El Perú se convirtió para él en “la patria invisible”, en lo soñado y profundo. Esta idea se confirma en unas fotos de su infancia, donde Jorge Basadre viste un uniforme similar al de los soldados peruanos en el conflicto fronterizo de 1910 con el Ecuador.
¿Es verdad que Basadre inicia su formación en el liceo Santa Rosa, una escuela peruana que funcionaba clandestinamente en Tacna por las restricciones del gobierno chileno?
Sí, aprendió sus primeras letras en el liceo Santa Rosa, escuela tacneña que funcionaba de manera semiclandestina en la casa de su directora, la maestra peruana Carlota Pinto. En realidad se trataba de un grupo pequeño de niños que iban a clases con la sensación de estar haciendo algo prohibido.
Sabes muy bien que Basadre continúa estudios secundarios en Lima. Sus datos como estudiante son sorprendentes: culmina el colegio en Nuestra Señora de Guadalupe, al año siguiente ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde participa en el célebre Conversatorio Universitario de 1919. Años después se doctora en Letras y luego en Jurisprudencia. ¿Existen referencias de esos años... cómo era, qué círculos frecuentaba?
Luego de estudiar en el colegio alemán de Lima, Basadre ingresó al colegio Nuestra Señora de Guadalupe, para cursar el último año de secundaria. Destaca rápidamente, siendo elegido para ofrecer el tradicional discurso del 7 de junio ante el monumento a Francisco Bolognesi en la plaza del mismo nombre. Fueron sus pininos como historiógrafo. Basadre ingresó a San Marcos el año siguiente, cuando tenía 16 años. Ese mismo 1919 el joven tacneño participa en el Conversatorio Universitario organizado por el Centenario de la Independencia, donde destacan los jovencísimos Luis Alberto Sánchez, Jorge Guillermo Leguía y Raúl Porras Barrenechea, estos dos últimos sus grandes amigos.
En 1920 Luis Eduardo Valcárcel lo recordaría como un joven estudioso, serio y poco comunicativo. Lo concreto es que el joven tacneño estaba en continua actividad. En 1925 forma parte de la delegación plebiscitaria peruana que viaja a Tacna y Arica; y es testigo de los violentos ataques chilenos contra ciudadanos peruanos. Dos años después, Basadre estuvo preso en la isla de San Lorenzo en el Callao, víctima de las paranoias del presidente Leguía. Fue puesto en libertad tras varios meses y luego de haber recibido la solidaridad de personalidades y asociaciones.
Читать дальше