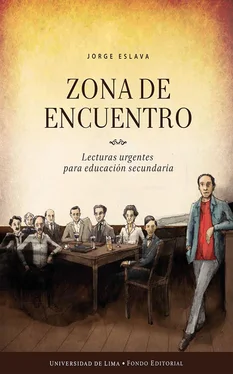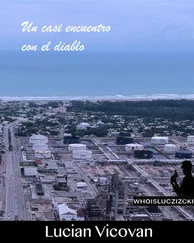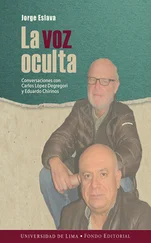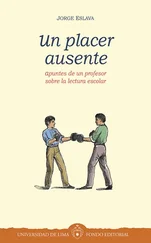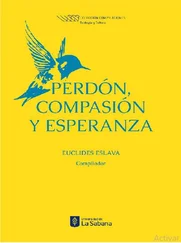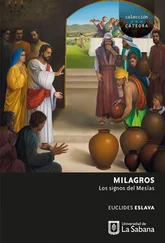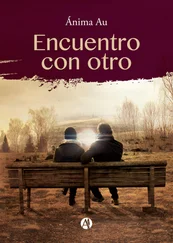El autor señala un recurso de autogestión —como lo hemos comentado— para la reivindicación del indígena. ¿Qué tipo de movimiento esperaba? ¿Por qué no se produjo? ¿Qué fuerzas sociales y políticas se opusieron?
Mariátegui contaba con que el indígena pudiera en algún momento ser consciente de sus posibilidades como grupo social cohesionado. Esperaba que el indígena fuera el propio artífice de su liberación, sin tutelas ni transferencias. Solo necesitaba despertar y tomar la iniciativa para alcanzar sus fines, en alianza con el proletariado urbano. Sin embargo, las incidencias históricas no apoyaron este reforzamiento de la consciencia social del indígena, en primer lugar porque los estímulos ideológicos y políticos prácticamente desaparecieron en los años treinta debido a la sostenida represión aplicada por Óscar Benavides en esos años. Posteriormente, a fines de la década del cuarenta, empezó el desplazamiento migratorio masivo del campo a la ciudad que ya he comentado. En los años sesenta, las luchas contra el poder gamonal las asumieron los hombres de las ciudades, mediante la prédica marxista o los fracasados levantamientos armados, las guerrillas, culminando esta etapa con la Reforma Agraria aplicada por el gobierno militar de Velasco Alvarado.
3. El problema de la tierra
Para Mariátegui la solución al problema de la tierra residía en la retoma de la tierra por parte de los indígenas, pues ellos sabían trabajarla mejor que ninguna clase social. ¿Qué consiguió la Reforma Agraria de 1969?
La Reforma Agraria impulsada por el gobierno militar de Velasco Alvarado, aparte de su fundamentación basada en una ideología vagamente socialista, fue motivada por la necesidad de modernizar el país e imponer una autoridad que impidiera el surgimiento de nuevos movimientos armados apoyados por el campesinado, que pusieran en riesgo el orden establecido, tal como habían amagado los brotes de rebeldía en los años sesenta. Su mayor impacto ocurrió en las zonas de plantaciones industriales agrícolas de la costa y, en menor medida, en la sierra. En ambos casos, fracasó la transferencia de la administración agropecuaria de los campesinos, con base en modelos de supuesta autogestión de los trabajadores y en la práctica tutelada por los militares y la burocracia estatal.
¿Era la manera proyectada por Mariátegui?
En absoluto, sobre todo de un Estado autoritario que en pocos años retomó las viejas banderas del capitalismo y el autoritarismo militar de siempre.
Al indio no solo se lo despojó de sus tierras, sino que tampoco se le permitió participar en el comercio. ¿Consideras que la participación del indio en otras instancias del aparato productivo hubiera frenado el feudalismo de entonces?
El problema principal no era la participación del indio en las actividades mercantiles, menos aún en las industriales, sino la explotación, el aprovechamiento de su falta de comprensión y asimilación de la lógica capitalista, el aislamiento y la falta de integración al país.
Mariátegui veía la raíz del problema de nuestra economía en su estructura misma: la identificaba como colonial, cuyos intereses estaban subordinados a la élite. El otro gran problema era el centralismo, la ausencia de conexión con el interior del país. ¿Es una mirada sectaria o verdaderamente funcionaba así hace ochenta años?
La situación de ser un país afectado por la política colonial propia del orden mundial a inicios del siglo XX, expresado por la falta de autonomía política del Estado respecto a los países más ricos, y su dependencia de la economía internacional, estaba muy vivo en la época de Mariátegui y su percepción no era equivocada. El reparto de las colonias, y aun de los países europeos derrotados, realizado por las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial, era un hecho relativamente reciente. También en la época de Mariátegui, solo Lima y Arequipa tenían conexión relativamente fluida con el exterior. No existía la carretera Panamericana ni menos una conexión vial de Lima hacia la selva. Tampoco existía la aviación comercial. Lima era el centro del poder y de las principales actividades comerciales. Éramos un país desintegrado, con múltiples poderes locales relacionados de manera laxa con el Estado central; en suma, un país semifeudal, como lo calificaba precisamente Mariátegui.
4. El proceso de la instrucción pública
El autor señala que nuestra cultura ha sido y es un “privilegio de casta”. Señala, además, que nuestro sistema educativo mantiene ese círculo vicioso: dividido en niveles socioeconómicos que orientan la formación hacia las “necesidades” económicas de los alumnos. ¿Por qué es peligroso dirigir la educación desde los aspectos materiales?
Porque en esencia la educación no es una actividad reducida a dotar de medios e instrumentos para ganarse la vida, sino es un proceso de formación social y espiritual de la persona, de sus potencialidades intelectuales y creativas, sobre la base de valores éticos. En tal sentido, salvo algunos momentos históricos en que las políticas educativas pretendieron enrumbarse bajo otros valores, la educación se ha orientado en función de preparar a los escolares para estar en capacidad de adquirir y disfrutar de bienes materiales. Esta orientación da lugar a comportamientos guiados por el consumismo, el egoísmo y el desprecio de las actividades espirituales.
Permíteme dos preguntas a partir de la siguiente cita: “Pero lo peor de todo —escribe Mariátegui— fue que una fuerte asociación de ideas se estableció entre el trabajo y la servidumbre, porque de hecho no había trabajador que no fuera siervo. Un instinto, una repugnancia natural manchó toda labor pacífica y se llegó a pensar que trabajar era malo y deshonroso” ( p. 111). ¿No te parece una imagen denigrada porque trabajar representaba un sello de clase: el obrero imposibilitado de elegir y obligado a mantener una actitud servil? ¿Crees que por este motivo Mariátegui destacaba que la elección del trabajo era un paso previo a la liberación?
A diferencia de otras sociedades, en las que se consideraba que la realización del hombre residía en el trabajo, en la nuestra, dominada por un grupo parasitario, alentado por la ideología católica que consideraba al trabajo como un castigo, pues según la Biblia la primera pareja de humanos, al ser expulsada del paraíso debido al pecado original, en adelante debía ganarse el pan con el sudor de su frente, desarrollando una actividad penosa de la cual solo se eximirían tiempo después el clero y la nobleza. Por tal razón, Mariátegui era muy coherente al sostener que la elección del trabajo implicaba ya un signo de liberación. El trabajo como una actividad producto de la libre elección empieza a darse solo cuando se rompe con la feudalidad y se inician los regímenes democráticos, una de cuyas bases es la necesidad de la existencia de ciudadanos que concurran sin coacciones en el mercado, y participen en él como ofertantes o demandantes libres.
¿Consideras que el amor por el trabajo surge en la educación? ¿Podría ser la prolongación del amor por el aprendizaje que propugnaba Mariátegui?
Creo que el amor por el trabajo surge cuando el hombre o la mujer encuentran una actividad acorde con sus aspiraciones y aptitudes, cuando el ser humano siente que nada es mejor que la tarea que desarrolla y tiene el reconocimiento correspondiente. La educación no necesariamente entra en juego, pues hay quienes teniendo una alta calificación educativa se satisfacen cuando encuentran cómo obtener beneficios con el mínimo esfuerzo, o la utilizan para aprovechar el trabajo del otro en beneficio propio. Y al revés, hay gente con educación elemental que instintivamente disfruta de su labor y es muy creativo en sus actividades.
Читать дальше