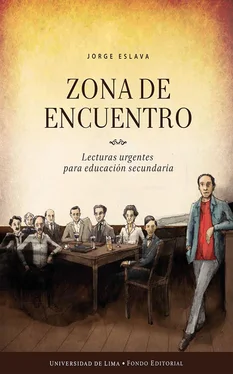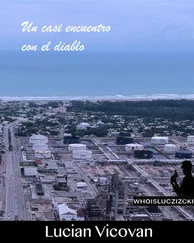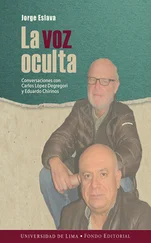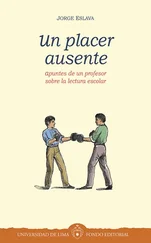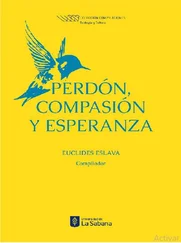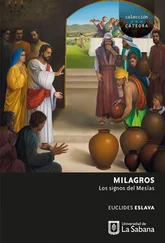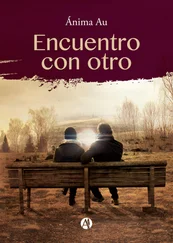La sustitución de la denominación de departamentos por regiones es solo un cambio de denominación determinada por una medida política, artificial, que no obedece a un criterio racional. Los intentos de creación de verdaderas regiones, basadas en fundamentos geográficos, económicos, infraestructurales e históricos, propuestos a partir de los años setenta del siglo XX con base en estudios multidisciplinarios, al entrar el siglo XXI habían quedado en nada. Los límites de los departamentos han sido y son delimitaciones que cortan valles, llanuras, espacios de ocupación histórica por grupos culturales, interrumpiendo sus posibilidades de articulación para un desarrollo efectivo y de integración social.
¿Cómo definir una nación? ¿Un crisol de razas y lenguas? ¿Un punto de encuentro de la multiplicidad que somos? Me parece interesante el señalamiento que hace Mariátegui: “La raza y la lengua indígenas, desalojadas de la costa por la gente y la lengua españolas, aparecen hurañamente refugiadas en la sierra. Y por consiguiente en la sierra se conciertan todos los factores de una regionalidad si no de una nacionalidad” (p. 206).
El tema es tan complejo que no me siento en condiciones de establecer una definición de nación. Sin duda, eso del crisol de razas y lenguas es una condición; otra es que en un territorio converjamos grupos que estamos unidos por lazos históricos y, de una manera o de otra, tengamos un futuro común. Pero tal vez la más importante y difícil sea la de integración y sentido de pertenencia, una tarea pendiente de la que estamos aún lejos de lograr.
A partir del fracaso de Lima como centro ferroviario, Mariátegui considera que la capital ha decepcionado como núcleo cultural y económico del país. ¿Cómo proyectaba el papel que Lima debía cumplir: de articulador, de descentralizador o de dispersión hacia el mundo?
Conjeturando, para Mariátegui Lima debía cumplir el papel de estímulo hacia la descentralización. En su época, Lima seguía siendo el centro de aglutinación de los intelectuales y políticos ilustrados, de modo que ellos debían sentar las bases para un proceso que era inevitable y necesario: la descentralización, requerimiento indispensable para su desarrollo. Ello, por supuesto, implicaba una relación necesaria con el mundo, pero bajo condiciones justas y acordes con lo que el país podía ofrecer.
7. El proceso de la literatura
Si reflexionamos en torno a esta premisa de Mariátegui: “La civilización autóctona no llegó a la escritura y, por ende, no llegó bien y estrictamente a la literatura, o más bien, esta se detuvo en la etapa de los aedas, de las leyendas y las representaciones coreográfico-teatrales” ( p. 235). ¿Podría afirmarse que fue este el talón de Aquiles de nuestra literatura: la carencia de una estructura propia que exigió la adopción de estructuras ajenas?
La incorporación de un sistema literario-cultural en otro estructurado bajo patrones culturales diferentes, lo que hoy se conoce como transculturación, no supone el empobrecimiento en la producción de obras literarias de un país, ni un hándicap para su desarrollo. Al referirse al indigenismo, Antonio Cornejo Polar propone para su interpretación la necesidad de considerarlo bajo una perspectiva de homologación de un estatuto literario diferente al culto. Y al tener dos vertientes distintas, su valoración no puede medirse exclusivamente por una de ellas, en tal caso la occidental, de modo que la excelencia de algunas obras debe medirse también por criterios homológicos. Bajo su impronta se han producido grandes obras literarias. Lo que no puede hacerse es considerar a esta forma literaria representativa de toda la literatura peruana, porque también en la vertiente propiamente occidental se han escrito extraordinarias creaciones literarias.
Es bella esta cita: “Garcilaso nació del primer abrazo, del primer amplexo fecundo de las dos razas, la conquistadora y la indígena. Es, históricamente, el primer “peruano”, si entendemos la “peruanidad” como una formación social, determinada por la conquista y la colonización españolas” ( p. 237). Pero, además de bella, ¿es justa en toda su dimensión?
En el caso de la obra de Garcilaso podría considerarse “justa en toda su dimensión”, lo cual podría aplicarse a algunos otros casos, como el de César Vallejo y el de José María Arguedas. Aunque es difícil deslindar si se trata de pioneros que abren una senda por la cual transitarán las generaciones de escritores y escritoras del futuro, los adelantados a su época; o si sus obras son el resultado de su genio particular y de circunstancias vitales e históricas en las que se desenvolvieron; en otras palabras, si se trata de casos únicos y excepcionales.
¿Cómo juzga Mariátegui la obra de Ricardo Palma? ¿Como la de un escritor conservador y nostálgico de la Colonia?
Para Mariátegui, Palma no era un escritor pasadista, reaccionario, nostálgico del pasado colonial, como lo calificaban sus enemigos con Manuel González Prada a la cabeza; ni un representante populachero de la capital; era, como lo apunta con precisión: “representante del demos peruano”, un escritor de clase media que muestra el carácter zumbón, pícaro, del limeño, que hunde sus raíces en el pueblo. Es decir, lo observa con ojo crítico, pero no lo ataca ni considera un enemigo de clase o un representante de la aristocracia, de la oligarquía; rechaza, que las Tradiciones se inscriban en el colonialismo; niega que se identifiquen con una apología de la Colonia. Para él, las Tradiciones de Palma poseen una raigambre democrática, aunque sin llegar a ser confrontacional ni trascendente.
¿Y qué opina de Manuel González Prada, de quien escribe que encarna “pesimismo de la realidad, optimismo del ideal”?
De Manuel González Prada rescata sus ideas, su honestidad intelectual, su entrega a la causa en la que cree, su verbo encendido a favor de los más desposeídos, y su enfrentamiento con los poderosos sin tapujos ni compromisos. Reconoce su lucidez y entereza para señalar con un lenguaje directo, aunque con una retórica a veces genial, las lacras de la nación en manos de políticos inescrupulosos y venales. Pero, a la vez, reconoce que no es capaz de llevar a la práctica lo que propone, pues no era un hombre de organización.
¿Qué opinas de la valoración que hace Mariátegui del poeta y héroe Mariano Melgar? ¿No es también una señal de avanzada crítica? Y es preciso, también, cuando distingue sutilmente el sentimiento indígena en dos poetas: “En Melgar no es sino el acento; en Vallejo es el verbo” (p. 309).
En su tarea de encomiar a los creadores que mejor encarnan la incorporación de los valores de la cultura andina en formas occidentales se halla, en primer lugar, Mariano Melgar, por su brillante utilización de formas propias de la poesía oral de origen andino, como el jarawi o yaraví. Me parece que Mariátegui es el primero en ponderar la importancia de Melgar, al punto de considerarlo uno de los mayores poetas del siglo XIX, para lo cual no solo se apoyó en sus méritos estrictamente poéticos sino en su figura como intelectual y como patriota. El mismo criterio de rastrear sentimientos y manifestaciones de la cultura andina en la poesía de un autor, lo aplica en la apreciación de los valores poéticos de Vallejo.
¿No sorprende la actitud de Mariátegui ante el artista o el intelectual ajeno a todo grupo o escuela? Escribe: “No sobrevive sino el precursor, el anticipador, el suscitador. Por esto, las individualidades me interesan, sobre todo, por su influencia” (p. 291). Y acá cobra enorme importancia la valoración que hace del poeta José María Eguren “se comporta siempre como un poeta puro. No escribe un solo verso de ocasión, un solo canto sobre medida… Es un poeta que en sus versos dice a los hombres únicamente su mensaje divino” (p. 294).
Читать дальше