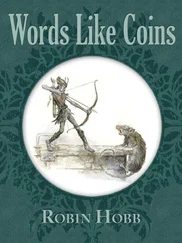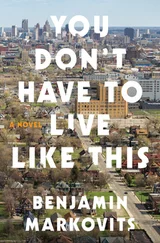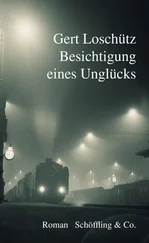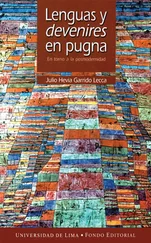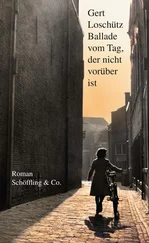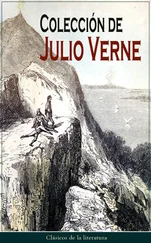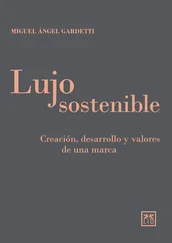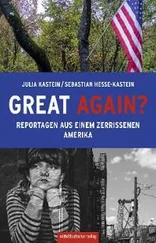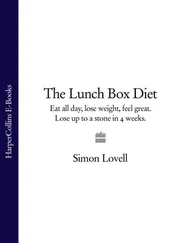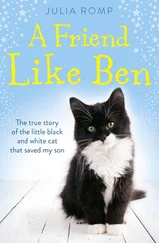Quizá por esa dificultad, estructural se diría, para procesar las novedades es que María Rostorowski confiesa que, en el Perú, no hay gente más necia ni más renuente a modificar su concepción sobre el doble rasero idílico/ fatídico de la historia peruana que el gremio del profesorado escolar (Silva Santisteban, 1995, p. 324), o que un autocrítico Henry Pease haya dado cuenta del escaso valor que le dio la izquierda al afán del sector popular, no de encontrar una guía para sus reclamos, sino, muy por el contrario, de acceder a una vía menos estrecha para manifestarse, para expresarse directamente, sin demasiados filtros (Silva Santisteban, 1995, pp. 278-290). Es lo que habrían llegado a conquistar, a través de una oralidad desplegada sin tapujos en la plaza pública, los llamados cómicos ambulantes que trabajaban en otros tiempos, por ejemplo, en los alrededores del Parque Universitario. Según concluye Vich (2001), tal impacto consiguió cristalizarse “[…] porque, en contraste con un discurso criollo y una tradición literaria que siempre se apropió de la representación popular, ahora los cómicos ambulantes asumen su propia representación en un intento por establecer públicamente su propia voz” (p. 185). No es casual que Vich insista en lo que de providencial y exiguo tuvo la inserción de tales artistas al set televisivo donde, según el especialista, aquellos habrían perdido gran parte de su fuerza performativa y singular estilo.
Y así como Vich arriesga una aproximación al sentido y al peso que puede traer el humor desde sus raíces populares, reseñamos otra práctica suscrita en esferas marginales y cuya gestación, no en vano, se vincula a la necesidad de extender las plataformas para el intercambio económico, cultural e incluso sexual. Así, Protzel (2006) llama la atención sobre la significativa insurgencia, inicialmente dada en el Cusco, de la cultura de los bricheros, aunque objeta la cortedad de miras en las que se insertan sus tácticas y el oportunismo que evidencian sus alcances. Reproducimos el retrato que Protzel traza del brichero:
[…] personaje cusqueño desindianizado y eminentemente performativo que gana importancia en proporción al aumento del turismo. Sistemáticamente explota cierta autenticidad indígena reinventada mediante su atuendo y aliño estudiados, y un discurso solvente sobre las culturas andinas con el que atrae a las turistas para obtener favores sexuales. El “brichero” se exhibe acentuando ciertos significantes étnicos de su aspecto, creando la ilusión de ser a la vez auténticamente indígena sin perder un aire de dandy seductor […]. (p. 305)
Líneas más adelante, a manera de recapitulación o síntesis de la propuesta que el brichero actualiza, leemos lo que sigue: “[…] se pone a sí mismo en escena como encarnación de una cultura andina fantasiosa inserta en una narrativa ajena” (p. 305).
Podríamos contraponer al sociolecto de la hegemonía, la subalternidad y las realidades periféricas con que opera Protzel (2006), una lectura que integre también la militancia de las bricheras, injustamente olvidadas en el análisis anterior, y que, respecto al plano performativo propiamente dicho, podría dar cuenta de los planteamientos de la pensadora feminista Judith Butler. Como se sabe, ella reivindica una suerte de distancia paródica e irónica con la que el sujeto encarna o, mejor aún, se desencarna de los roles que el poder legitimador le atribuye (Butler, 2013, pp. 263-283).
Entre la teoría, entendida en su acepción más conventual, hermética y autosuficiente, y la vida misma, susceptible de traducirse en unas prácticas sociales insuficientemente exploradas, hay también cuerdas que se hace preciso anudar. Nótese que tanto Vich como Protzel recogen hábitos y visiones de personajes nunca antes consultados, los cuales pertenecen a aquellas comunidades interpretativas que carecen de estatuto académico o del nivel educativo exigido; ambos autores caminan contra esas corrientes que tienden a ahogar la búsqueda etnográfica en una suerte de coleccionismo folclórico o evidentemente colonialista invalidando esos otros puntos de vista por distantes o distintos, aunque constituyan excelentes muestras del modo en que los sectores estudiados se las arreglan para articular sus juicios y legitimar sus visiones. En función del tópico anterior, no poco polémico, es pertinente invocar nuevamente a Fernández (2007) quien, muy comprometida con el entorno concreto de los grupos con que opera, afirma que “los indicios de inteligibilidad” en su trabajo “no los dieron ni las palabras ni las tareas, sino los cuerpos y las afectaciones […]” (p. 110), para luego remarcar que de lo que se trata es de “[…] pensar discursos, prácticas, afectaciones, cuerpos, como elementos heterogéneos que articulan, combinan, conectan y desconectan formando un dispositivo siempre singular” (p. 111).
La pregunta es: ¿con qué gama de respuestas opera la teoría ante tal data? ¿Cómo se maneja el especialista ante esas variantes? ¿No será, acaso, que el aislamiento del observador se constituye en el anverso de una cierta autosuficiencia que la observación, por sí sola, se arroga? De ese cuadro se desprendería una cierta lentitud de reacción ante lo que de contingente y disruptivo hay en el puro acontecer, cierta falta de reflejos en la que Deleuze reconocía la tardanza del teórico. Véase, por ejemplo, el reclamo que, en las postrimerías de su existencia, Carlos Iván Degregori le dirigía a voceros autorizados de las ciencias sociales peruanas, gente de la talla de Alberto Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero o Nelson Manrique, cuyo principal problema, sostenía Degregori, era que carecían de la indispensable conexión con senderistas reales para poder hablar con más autoridad del enraizamiento del terrorismo en el Ande peruano (Sandoval y Agüero, 2015, pp. 140-150). Cuando se trataba de trazar pistas sobre el senderismo, Degregori encontraba un impasse —metodológico en principio, quizá ético en su extremo— dado por el mero hecho de hablar en nombre de las víctimas, de los testigos, de los protagonistas del conflicto provocado por la acción terrorista, sin haber trabado contacto alguno con ellos, sin siquiera haber conversado con tales sujetos o, para decirlo en una clave más cercana a nuestro trabajo, sin permitirse ese ejercicio oral indispensable, donde las subjetividades, además de contrastarse, eventualmente alcanzan a enriquecerse. ¿Acaso el investigador, inadvertido jerarca de determinados contenidos, omite aspectos de particular valor o, como es el caso, se permite hablar de ellos sin previa consulta?
Se ha dicho, y no es vano, que las distancias una y otra vez reproducidas entre compatriotas han marcado, y siguen marcando, la experiencia de la peruanidad, cuando no han confirmado la dudosa existencia del concepto de nación entre nosotros. Vayamos a un caso inusualmente ilustrativo y que, en gran medida, anticipa asombrosamente y por varias décadas la polémica, bastante más reciente, entre las visiones modernas y las posmodernas de una identidad harto cuestionada y no poco relativizada. Hablamos de un impasse establecido en una dimensión en la que lo fotográfico y lo ideológico parecen auxiliarse recíprocamente, terreno que Poole (2000) traza con particular finura cuando insiste en los nexos que se pueden establecer entre la obra de Martín Chambi y las reflexiones de Valcárcel, de un lado, y la correspondencia entre las fotografías de Juan Manuel Figueroa y la programática que argumentara Ariel García, del otro (pp. 207-42). Poole demuestra que allí donde Chambi y Valcárcel se aferraron a una imagen nativa del peruano harto estereotipada —y, en el extremo, exóticamente colonizable a fuerza de pretenderse purista—, Figueroa y Ariel García entendieron que no había mejor manera de salvar nuestra identidad que exponiéndola a toda suerte de variantes y experimentaciones, de cruces e intercambios, pensando menos en paisajes y personificaciones milenaristas que en una confrontación desafiante e insospechada ante los avatares que la contemporaneidad ya anunciaba.
Читать дальше