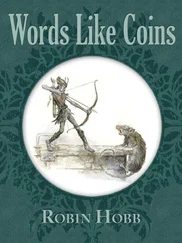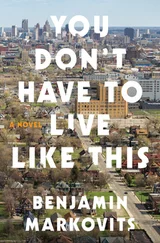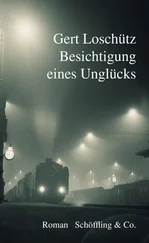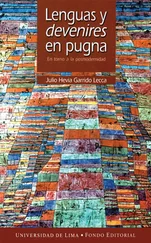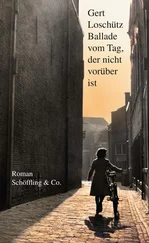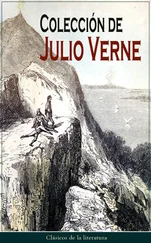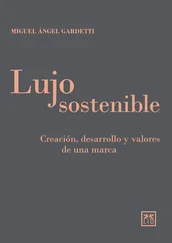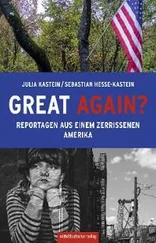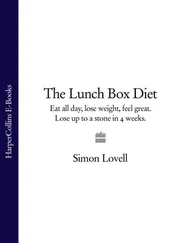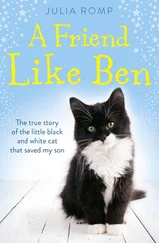No pretendemos negar el escenario poco auspicioso que suele levantarse una y otra vez cuando los fragmentos destacados en el análisis de algunos especialistas son causa de otras tantas divisiones, cuando no un pretexto para nuevos divorcios temáticos. Quizá convenga hablar, con Abril (2003), de la noción de esquizia, dado que ella se deriva etimológicamente del quicio instalado en el umbral de las puertas, zonas de pasaje o artefactos de clausura, según se vea. Así pues, es obligado remitirnos al uso coloquial de un “sacar de quicio” allí cuando se va haciendo particularmente notorio, bajo la fuerza de ciertas exigencias y presiones externas, el resquebrajamiento del umbral de tolerancia en el sujeto, el propio fracaso que acusa en sus aspiraciones al equilibrio o a la armonía deseadas (Abril, 2003, pp. 15-35). Aunque suscribiéndose a un plano político, Gonzales (2010) parece referirse a un enrarecimiento y fragmentación similares cuando juzga que la llamada revolución liderada por el general Velasco Alvarado indujo o intensificó en el Perú, desde mediados de los sesenta, la emergencia de grupos autónomos de poder, sin que ellos consiguieran situarse por encima de sus respectivos diámetros sociales y gremiales; en función de aquellos funcionamientos aislados e indiferencias recíprocas, el gobierno militar también habría fracasado, añade el autor, en la necesidad de integrar las voces del mundo intelectual de cara al desarrollo del país (p. 436).
¿Cuánto de esa fragmentación es alimentado por el modo de aproximarnos a los fenómenos, en una clave investigativa más o menos parcelada por la orientación monolítica de las disciplinas implicadas? ¿Cuánto de ello se ve definido por el afán de mantener a buen recaudo el diámetro de sus zonas de interés? El menú parece estallarnos entonces en el rostro y aquí volvemos a insistir en un trayecto que nos lleva de la cultura, como concepto general, al plano de la oralidad, que es, recordémoslo, nuestro segundo eje temático. Se diría que la cultura oral es un territorio escasamente visitado por la agenda académica, porque, usualmente, solo ocupa un lugar accesorio, periférico e incluso curioso, o porque las expresiones en las que el habla se encuentra comprometida, y en donde los goces de lo comestible y lo bebible se hacen destacables, no van a ser sustraídos del plano primario en el que solemos instalar a las necesidades básicas. Nos referimos a la así llamada “baja cultura”, cuya devolución al mundo de la naturaleza, tal cual la concibió la tradición occidental, tornó más aplastante aún su invisibilidad (Sahlins, 2011).
No olvidemos que, por añadidura, lo oral emerge ya filtrado por los marcos de lo escritural y el correspondiente pasaporte que el logocentrismo de los informes de rigor le cobra a sus manifestaciones. Hablamos de esa suerte de embotellamiento epistémico que todo pesquisador enfrenta al pasar de un orden de hechos, formulado y escenificado oralmente, a un texto escrito, a un documento académicamente oficial que, por si fuera poco, debe rendir cuentas ante un auditorio privilegiado: círculo gremial que reclama expresamente respetar unos formatos asumidos como neutros y objetivos.
Quizá pecamos de soberbios al desestimar el valor de las prácticas orales y con ellas el conjunto de actividades sociales al que están inextricablemente vinculadas. En vez de reivindicar eventos de nuestro pasado milenario para confirmar las idílicas mitificaciones en él encapsuladas, se trataría, a la inversa, de rescatar todo lo que de nuestra historia sobrevive, con plena salud, en unas prácticas diarias tácitamente sumergidas en el orden de lo banal e insignificante.
En lo particular, postulamos que a la par de suspender la búsqueda de la gran identidad, cual guía imprescindible del proyecto nacional u objetivo a cuyo destino y configuración unitarista fueron orientados los trabajos de mayor resonancia en las ciencias sociales en el Perú, se trataría, fundamentalmente, de insistir en una serie de identificaciones más acotadas y circunscritas, más reactivas y figurativas, más corporales e inmediatas, diseminadas por doquier, en vez de negarlas por su volatilidad o su carácter gaseosamente superficial. Acaso alguna pista nos alcanza, incluso a pesar suyo, el dictamen de Golte, quien nos advierte de la debacle del sistema cognitivo andino, concebido como desfasado ante los avatares tecnológicos de la modernidad o sometido al enclasamiento museístico en el que las realidades más avanzadas tenderían a instalarlo (Pazos, 2012, pp. 127-136). Nos queda claro que, en esos modos de entender el mundo, tal cual fueron cultivados por algunas comunidades aisladas, en medio de regiones abandonadas y no poco incomunicadas, suele ratificarse la brecha entre el interior del país y su siempre orgullosa e indiferente capital. Parece obvio constatar que aquellas realidades darían cuenta de circuitos (sub)culturales claramente refractarios a los grandes avances del desarrollo hoy consensuados y, sin embargo, ¿acaso el todo Perú o, mejor aún, la totalidad de fragmentos que lo constituyen no están también, por las razones que fueran, cognitiva y culturalmente distanciados de los modelos de avanzada, en sentido estricto? ¿No estamos todavía poco calificados, como nación, en cuanto a los tópicos de eficiencia y eficacia estandarizados, respecto a los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, tal cual fueran concebidos por los organismos evaluadores del caso?
Cognitiva y culturalmente distintos no son solamente los evaluadores y los evaluados entre sí, también lo son los variados marcos con que cada observador divisa (desde su cultura) lo observado (la cultura ajena) y, en tal sentido, puede resultar ilustrativa la acotación de Bauman (2002) respecto al perfil predominante en la tradición de dos escuelas muy influyentes en la tradición occidental. Advierte que “[…] los antropólogos británicos han utilizado poco el concepto de cultura. Al contrario que sus colegas norteamericanos, que encontraron útil describir lo que oían , la generación de Radcliffe-Brown o la de Evans-Pritchard dieron cuenta con éxito de lo que veían en términos de estructura social” (p. 245). Que no es precisamente lo mismo ver que escuchar lo certifican las diferencias, casi siempre ignoradas, entre el psiquiatra que mira y medica, el psicoanalista que escucha e interpreta, y el psicólogo que aconseja y orienta.
Lo concreto es que los afanes culturizadores homogeneizantes suelen estar afectados por tendencias mecanicistas que se escamotean más por lo que de consensual tiene su ejercicio que por la destreza exhibida para aproximarse a las lógicas del fenómeno auscultado. No obstante, algunos de tales efectos podrían eventualmente contrarrestarse si atendemos las advertencias que Esteban (2011) nos extiende:
[…] no tomar la cultura como un todo coherente, homogéneo, atemporal, ahistórico; […] velar por que nuestros estudios no sirvan, sin quererlo, para alimentar estereotipos e imaginarios que contribuyan a perpetuar la subordinación que sufren ciertos sectores sociales. (p. 24)
Lo indiscutible es que las clásicas tematizaciones sobre la cuestión cultural han partido de algunos binomios que afectarían el entendimiento de nuestra compleja realidad, por no hablar de su perpetuación como fetiches de todo ejercicio analítico. Nada nuevo planteamos cuando pasamos revista a algunos de los pares típicos que atravesaron la agenda académica e intelectual peruana: lo urbano y lo andino, lo autóctono y lo criollo, el blanco y el cholo, la capital y la provincia, el pasado traumático y el futuro incierto, el aparato formal y la expansión de la informalidad, a los que habría que sumar un largo y siempre renovado etcétera. Como un capítulo relativamente autónomo de tal problemática, figura la cuota de paralelismos que el marxismo extendió a la discusión sociopolítica aquí y allá: explotadores y explotados en la clave de Marx, hegemónicos y subalternos en la terminología de Gramsci, dominantes y dominados para un Quijano más preocupado por la impronta colonial y sus, no siempre visibles, secuelas.
Читать дальше