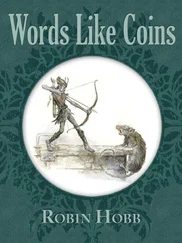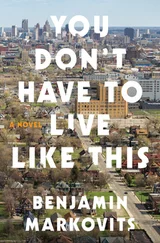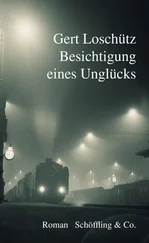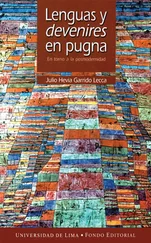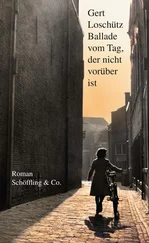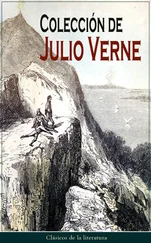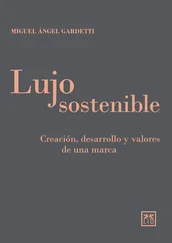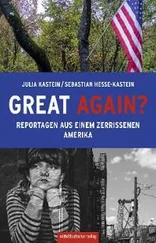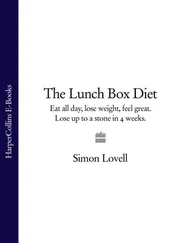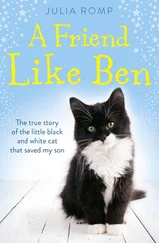No debería olvidarse lo que, en su momento, sentenció Lumbreras al destacar el hecho de que uno de los peores efectos de la usurpación colonial era el que los propios miembros sojuzgados tendieran a despreciar lo que, por derecho, les correspondía atesorar (Pazos, 2012, p. 169) y que por deber —agregamos nosotros— se esperaba que asumieran a plenitud. Fue Bonilla quien concluyó, décadas atrás, que se avecinaba en el Perú la gestación de una cultura que él calificaba de “horrible” (Pazos, 2012, p. 148), mientras que el periodista Montalbetti declaró, más recientemente, percibir una suerte de degradación generalizada en el país y una tendencia, perniciosa según él, a la risa, a la chacota y a la ironía, por no hablar de su insistencia en parodiar el hecho de que en este país nos encontramos en la mesa y nos comunicamos vía los potajes compartidos (Pásara, 2016, pp. 296-298). Quizá el estar tan habituados a esa dimensión bifronte en la que se decantan unas posiciones mutuamente excluyentes entre los científicos sociales peruanos sea el principal obstáculo para entrever y tomar en cuenta otros rumbos, atisbar otras zonas, prácticas no suficientemente atendidas, con frecuencia difusas y distintamente articuladas, donde la propia presencia y proximidad del llamado “otro” tal vez permita desechar militancias unidireccionales y esa suerte de fascismo de lo correcto en el que habitan todos los dueños de la verdad.
Luminosas resultan las reflexiones sobre la censura del nobel sudafricano John M. Coetzee (2007, pp. 15-52); nos preguntamos si acaso su revisión pudiera atenuar en algo los ánimos de quienes se afanan en depredar lo que hay de vivo en nuestra cultura diaria, dimensión a la que se le suele abismar de todo proyecto nacional o de la estéril y tristemente célebre búsqueda de una identidad orgánica en el país. Fernández (2007), trabajando sobre la noción de dispositivo en la obra de Foucault, insiste, por ejemplo, en la necesidad de “[…] por un lado, distinguir y puntuar insistencias , por el otro, indagar en las prácticas , y atravesando ambas, crear condiciones de posibilidad para alojar lo inesperado ” (p. 105); luego, quizá más sintonizada con la mirada de Deleuze:
[…] detectar líneas de fuga que escapan o intentan escapar a lo instituido, los malestares que tal vez no tengan potencia o posibilidad de enunciación, las prácticas informales y/o en las márgenes, las “rarezas” que aparentemente puedan resultar no comprensibles… (Fernández, 2007, p. 111)
Para ser justos y pensando las cosas desde el sitial que levantó Matos Mar, no solo se trata de apuntar al desborde popular cual protagonista exclusivo de las mutaciones sociales últimamente acaecidas en la capital, sino también, y en gran medida, a la crisis del Estado que opera, por así decirlo, como una estructura ausente; no solo a la irrupción insospechada y demográficamente creciente del contingente andino en Lima, sino, además, a los escasos reflejos de lo que el autor calificaba como una “metrópoli criolla”. Por ello, Matos Mar (2004) impugnaba la necesidad de resaltar, en medio de aquel resquebrajamiento institucional que tanto impacto tuvo sobre la economía y cultura peruanas:
[…] una masiva respuesta del sector popular a la presión e insuficiencia del medio. Desborde de masas, informalidad y andinización son todos parte de la misma respuesta. En ellos se deja notar la continuidad de un proceso que nace como migración, toma su forma en las invasiones de terrenos y predios, encuentra sus modos en las tradiciones de adaptabilidad ecológica y ayuda mutua andina y termina irrumpiendo a través de la costra formal de la sociedad tradicional criolla. (pp. 88-89)
En todos los rasgos que asume el nuevo rostro de Lima, continúa el autor, observamos “la huella del estilo migrante” (p. 89). Abundando precisamente sobre tal tópico, concluye uno de sus capítulos sentenciando:
El nuevo estilo aparece en un contexto de crisis. Sus manifestaciones se tiñen de la agresividad que impone al esfuerzo por sobrevivir en un medio hostil. La reivindicación, la fragmentación y el desorden le imprimen un fuerte matiz de emergencia y apremio.
Tampoco es casual que, renglones más adelante, suscriba: “[…] la organización partidaria no alcanza a entender el fenómeno y el sindicalismo tradicional no llega a absorberlo. Su nacimiento está preñado de escándalo y suscita el temor en los representantes del mundo oficial” (Matos Mar, 2004, p. 95). Además de certificar la existencia de una cultura de la miseria, es preciso dar cuenta, como sostuvo Quijano, de una miseria de la cultura (Pazos, 2012, p. 113). Nos preguntamos cuánto de ese triste efecto, que tanto compromete a las élites sofisticadamente “cultas” como a esa otra franja históricamente estigmatizada como “inculta”, puede traducirse en lo que el novelista norteamericano Thomas Pynchon (2015) denominó con justeza “inercia de resentimiento” (p. 137) y “hostilidad de clase” (p. 380).
Tomando distancia de la mar de prejuicios que aún nos gobiernan, podemos concluir, con el narrador checo Milan Kundera (1993, pp. 258-259), que hay tanto el kitsch del sector oprimido, una y otra vez vapuleado por imitativo, escandaloso y carente de clase, kitsch marcado, digámoslo así, por unas recurrentes insuficiencias de gusto y de estilo; como el kitsch del sector opresor, un kitsch de la clase dominante, esa que ejerce a plenitud calificativos de todo orden y, en paralelo, se lamenta del desorden ajeno, desplegando un discurso que predomina mientras todo lo denomina. Podríamos quizá, extremando el ejercicio y siguiendo el razonamiento de Kundera, abundar en una suerte de diseminación sectorial o gremial de los distintos kitsch habidos y por haber: el de las clases medias, por ejemplo, capturada entre los fantasmas de la pauperización y las fantasías de arribo, o el de los intelectuales de izquierda y de derecha comprometidos con las masas o afanados con reivindicarlas de las más dudosas maneras.
Ideologías y caricaturizaciones al margen, lo cierto es que muchos de los pensadores del país, lo dice en tono de reclamo el sociólogo Wilfredo Ardito, no pocas veces silencian su propia experiencia discriminatoria, esa misma de la que suelen ser, oscura y alternativamente, sujetos y objetos (Pásara, 2016, p. 61). De allí que insistamos en la conceptualización, sintética y contundente como pocas, desarrollada por Kundera (1993): el kitsch no está en la conmoción que encierra la primera lágrima, sino en la impostura, lacrimógena se diría, con que se vierte la segunda (pp. 252-253); sensiblería de la que los festejos ceremoniales, hoy multiplicados por todas las pantallas, son materia ya naturalizada a fuerza de su entronque masivo. De este modo, la sincronización de las emociones, suscrita por Virilio (2006) como rasgo de la cultura moderna (p. 40), parece tornarse en una especie de aplanamiento y anulación de los diferentes modos de experimentarla.
Cual si fuéramos una encuesta viviente y reprodujéramos su lógica aditiva y multiplicadora, albergamos demasiadas preguntas e hipotéticamente contamos, para algunas de ellas, con múltiples respuestas, sin excluir, claro está, aquella que indica “ninguna de las anteriores”. La problemática se agudiza desde el momento en que somos jueces y partes de la dificultad que pretendemos superar: coexistir bajo parámetros civilizados (o bajo algún marco que se le parezca); convivir sin estar tentados a invocar una y otra vez las diferencias; tender puentes en función de lo que hay de común entre nosotros, vale decir, comunicarnos, escucharnos, tolerarnos, respetarnos. Mientras soslayemos el esfuerzo y no coincidamos en esa intención, mientras no lo constituyamos en hábito, práctica cotidiana y valor genérico, cualquier fórmula o llamado, cualquier tipo de apelación, no pasará de engrosar la poiesis de una retórica humanista, ni detentará más estatuto que el de los guiños demagógicos que tantos agentes paterno-populistas enrostran cíclicos e infatigables.
Читать дальше