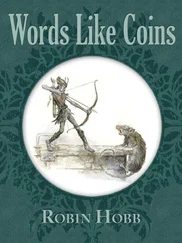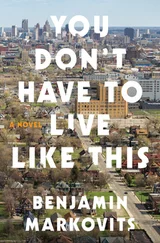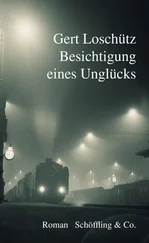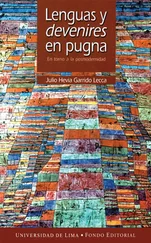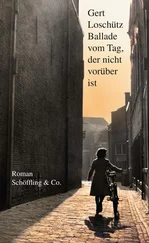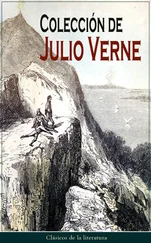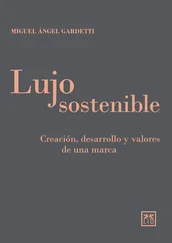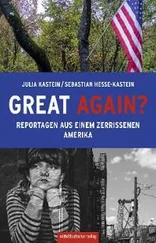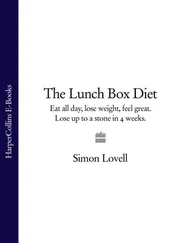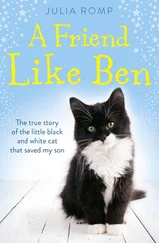Si se trata de trascender la bidimensionalidad de la figura para mejor recrear los planos de fondo y acompañar el espectáculo de la posible movilidad de los elementos en juego, sugerimos que nuestra triangulación oral pueda también pensarse en planos sesgados, inclinados u oblicuos. Triángulos que no debieran ser necesariamente equiláteros o que, a la manera de los icebergs, solo muestren en la superficie uno de sus lados o de sus puntas. Triángulos que, en fin, por estar unos más inclinados que otros hacia la comida, la bebida o el habla, configuren un espectro de tensiones o de coreografías, de pugnas o de acuerdos que recuestan el análisis y la reflexión sobre las singularidades rescatadas en cada caso, en vez de someterlas a un patrón explicativo único. Así ocurre, por ejemplo, ya lo hemos dicho, cuando se establecen circuitos que privilegian el habla y la comida en desmedro de la bebida, rescatándose pares que desarman momentáneamente el triángulo o que, visto desde otro ángulo, tanto lo contraen como lo elastifican. Para expresarlo en una frase que pasa por ser lugar común en la narrativa literaria, no queremos mostrar uno, sino muchos triángulos (Deleuze y Guattari, 2008, pp. 19-27); es, pues, esa variedad la que, en último término, venimos a presentar.
Finalmente, nuestra búsqueda no apunta tanto a la explicación del fenómeno de la oralidad en la cultura limeña, sino, más propiamente, a su necesaria comprensión. En el tránsito de una escena a otra, de un evento a otro, de un encuentro a otro, pretendemos alcanzar la comprensión de ese vasto terreno que la oralidad entreteje vía el beber, el comer y el hablar. Téngase en cuenta que el habla, la comida y la bebida tanto pueden constituir, en su imbarajable suceder, secuencias lineales e ininterrumpidas, como materializar configuraciones simultáneas en el tiempo y convergentes en determinado espacio. Invitamos al lector a que nos acompañe en esas inversiones y reversiones jerárquicas que los rituales de la cotidianidad ponen en juego y a los que el comer, el beber y el hablar prestan sus servicios, dependiendo ya sea de los momentos en los que su protagonismo es suscrito, o del modo como se reordenan, de continuo, sus pasos, sus saliencias y ocultamientos. He allí, entre otras posibilidades:
– La insularidad de la preparación de los alimentos en la cocina hogareña versus el carácter colectivo de las llamadas parrilladas, por lo general, situadas en el patio o en el jardín de la casa.
– Las distintas maneras de catar los potajes, según los evaluadores se encuentren en su propio hogar o en los distintos restaurantes a donde suelen acudir.
– Los entrecruzamientos entre el consumo alcohólico y el cortejo amoroso. Baste recordar un inventario coloquial que incluye desde los muy vagos “molestar” y “rondar” hasta los más explícitos “hacer la corte” y “hacer el punto”, por no referirnos al más vigente “gileo”.
– El adelgazamiento o minimización del habla, cuando no su conversión y canje al plano de las puras risotadas, tal cual ocurre en las juergas masivas a las que un beber indiscriminado da paso.
– El variopinto carácter de los encuentros y los festejos, según los distintos orígenes sociales, los patrones regionales o las pertenencias generacionales.
– La filosofía inherente al beber prototípico en nuestra cultura, que siempre traza una radical exclusión del acto de comer o procrastinándolo hasta donde sea posible.
– La reivindicación del comer durante la resaca, allí donde el ceviche o el caldo de gallina elevan sus respectivas credenciales, cuando no la práctica de “cortarla”, suerte de reenganche con una nueva ingesta alcohólica matinal.
Queda claro, entonces, que el espíritu del presente proyecto es eminentemente exploratorio, ergo , que no aspira a detectar constantes de amplio rango estadístico ni pretende deducir generalizaciones de tipo estructural. Todo lo contrario: se trata de un trabajo que, a partir de la búsqueda que posibilitan las técnicas cualitativas aplicadas y el respaldo que otorgan distintas fuentes bibliográficas, intenta adentrarse en un terreno que, tal cual fue anunciado en los informes preliminares, no es que haya sido precisamente privilegiado por las ciencias humanas en este país. Más aún, incluso reconociendo que en las últimas décadas se haya manifestado un cierto repunte de los estudios sobre la cotidianidad, tal gesto no resulta todavía demasiado significativo.
Hasta nuevo aviso, y según pudimos revisar, la indagación sobre lo cultural en el Perú apunta a cuestiones “de fondo”, tales como la identidad nacional e incluso a sus efectos más adversos, esos que nos remiten a las grandes brechas históricas siempre destacadas entre región y región, y no poco reflejadas en la disparidad de sus alcances y posibilidades. Bajo ese marco, la condición del indígena y la del criollo, y aun su polarización van a ocupar un lugar privilegiado en el análisis. Vale la pena preguntarse hasta qué punto los acercamientos al mundo del migrante en la capital o el reciente interés en la dimensión de la informalidad han abierto nuevos accesos a esa suerte de realidad paralela, nunca del todo integrada o quizá sometida a diversas modalidades de segregación, a la vez que revelan las fuertes resistencias frente a un espacio donde la cultura se embraga y apoya en manifestaciones que son conformadoras de la dinámica cotidiana en la que la oralidad se aloja. Quizá el inadvertido alcance de las prácticas orales, su densa imbricación con toda suerte de rutinas y hábitos de larga data, la imposibilidad de tomar la requerida distancia teórica respecto a ellas, en fin, los variados regímenes orales que coexisten de las más insospechadas e imperceptibles maneras y se bifurcan en los escenarios descritos en el presente trabajo, otorguen algunas pistas para entender su generalizada omisión y permitan, en el futuro, abordarlas con más frecuencia y naturalidad.
Primera parte
Capítulo 1
1. De la cultura a las culturas: la sucesión de los dilemas
Los tiras y aflojes de la identidad nacional, que tiene como polos al indigenismo y al criollismo, así como lo discontinuo de su prioridad en las agendas de las ciencias sociales, constituyen el gran marco conceptual del que he partido. A propósito de ello, véase el lugar preferencial que ocupa, en el terreno de las llamadas teorías poscoloniales, el cuestionamiento de las señas identitarias nacionales, por lo general, concebidas a partir de unos mestizajes históricos de los que nadie salió indemne, o en función de ciertos estilos y hábitos migratorios actuales que parecen resultar su más contemporáneo eslabón y principal problema. En el caso del Perú, todo indica que el tema del mestizaje y el de las proyecciones unificatorias que sucesivamente se han esgrimido para su materialización son un tópico sin solución de continuidad (Mendívil, 2011, pp. 144-145). El mestizaje y la migración son dos indicadores que, tomados una y otra vez, convergen en el archiconocido lamento o en el airado reclamo de las plumas peruanas respecto a una pretendida identidad, y ello desde la declaración de la independencia y el nacimiento de la República. He allí las tramas que nos recorren y los traumas que nos persiguen. Desde esa lógica, constatar que hemos tenido severos problemas en la construcción de una identidad o que ella se nos habría extraviado en algún momento de la historia han sido sendos lugares comunes a los que apelaron los estudiosos de tal fenómeno.
En el título de nuestro trabajo: Comer, beber y hablar. Triangulación oral en la cultura limeña , salta a la vista que del conjunto de referencias articuladas en tal nominación es necesario hacer un obligado desmontaje de algunas de ellas. Nos referimos, en primera instancia, al concepto de cultura y, de inmediato, al tópico de la oralidad, dado lo discutible de la existencia de un consenso en torno al entendimiento de ambas categorías e incluso al binomio que supone la idea de una cultura oral. Entendemos que la noción de cultura, en el sentido genérico que se le atribuye, y el eje de la oralidad propiamente dicha se ven inextricablemente conectados, vía la descripción y comprensión de ciertas prácticas cotidianas, entre las que el comer, el beber y el hablar ocupan un lugar privilegiado. En cuanto a las corrientes teóricas que durante el grueso del siglo XX predominaron en las ciencias sociales en el Perú, Pazos (2012) traza un panorama en el que destacan tres entradas antropológicas a las que nuestros especialistas aún rinden tributo. He allí el funcional-culturalismo anglosajón, la etnografía estructuralista de inspiración francesa y, atravesando tal círculo, un marxismo más o menos heterodoxo del que las formaciones económicas, la pugna de las clases sociales o la más reciente alusión al poder dominante son las más claras alusiones.
Читать дальше