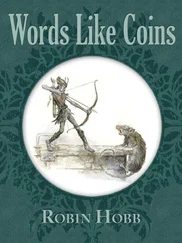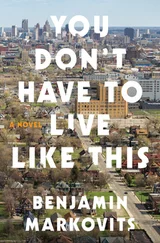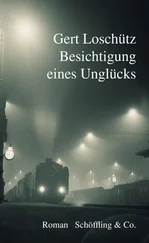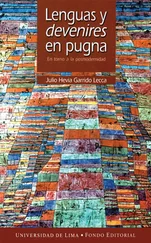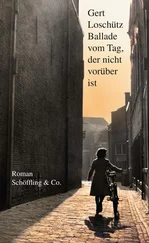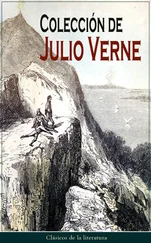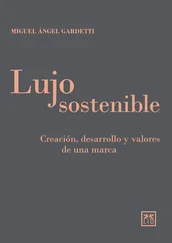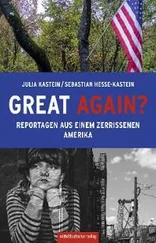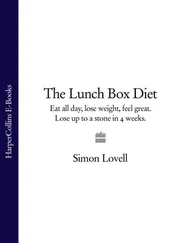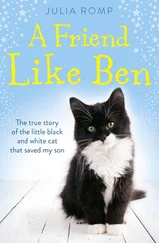Como bien refleja su título Comer, beber y hablar. Triangulación oral en la cultura limeña , este libro se instala en un cruce de caminos, los del habla, la comida y la bebida propiamente dichas, tal cual operan cotidianamente en distintos sectores y para las más variadas realidades. Valga recordar que en el Perú la investigación académica no ha abundado en trabajos donde se destaque la articulación de las prácticas orales acá referidas. Tal vacío es el que forma parte de los comentarios con que abrimos el presente texto; vemos incluso que, en la diversa gama de nociones que sobre la cultura se ha manejado entre nuestros científicos sociales, la dimensión oral no ha recibido un valor protagónico. Como bien se sabe, para tales ópticas, la noción de cultura fue vinculada a temas de conocido peso estructural como el de la identidad nacional, la problemática indígena, la miseria económica o el déficit educativo. Por ejemplo, las indagaciones antropológicas se adhirieron fuertemente al estudio de festividades y ceremoniales folclóricos, exploraciones que contribuyeron, la mayoría de veces y de modo patente, a distanciar lo que había de remoto en ellas respecto al orbe capitalino moderno. Sea como fuere, hemos creído conveniente —en los primeros tramos del documento— insistir en lo oral hablado, en lo oral comunicado e incluso en lo oral tecnologizado; asimismo, no hemos perdido de vista una problemática de especial valor en el país como es la del traslado de la dimensión de la oralidad al plano de la escritura o el de su recreación ficcional en el terreno de la novela, el cuento, la crónica y el ensayo: de allí una revisión, no necesariamente exhaustiva, de esos formatos.
En una segunda instancia, pasamos a informar al lector sobre los hallazgos recogidos mediante las distintas técnicas de investigación que fuimos implementando: observaciones de campo, entrevistas semiestructuradas y grupos focales, cada una de las cuales cumplió un rol específico y ocupó un plano autónomo. Por ejemplo, tenemos el registro de los distintos ceremoniales a los que acudimos y donde los participantes pudieron desplegarse del modo más natural, justamente por no saberse materia de estudio (observación de campo); los diálogos con personajes que, por su propia habilidad, experiencia o figuración en el terreno de lo culinario o en el divertimento nocturno, tienen una concepción rica en matices respecto a las prácticas en cuestión (entrevistas) e inducción de discusiones temáticas con sectores adecuadamente estratificados o convocados bajo otros criterios clasificatorios (grupos focales). Preciso es señalar que tópicos como la problemática de los géneros y de las generaciones tal cual se experimenta en casa, el imprevisible impacto de la tecnología en la socialidad contemporánea, las agendas horarias de los miembros del colectivo familiar como sus fuerzas disgregadoras, la promoción de todo tipo de consumos fuera del hogar e incluso el boom gastronómico como es experimentado por los que están cerca de su radio y por quienes se encuentran en sus márgenes, fueron también abordados en las sesiones de grupo.
¿Qué quiere decir triangulación oral?
La iniciativa de proponer una figura como la de la triangulación oral y sugerir de tal forma un eje vinculante entre prácticas culturales básicas como las del comer, el beber y el hablar supone, lo admitimos, una serie de riesgos en la comprensión del sentido que se le quiere otorgar. Por ejemplo, si mantenemos como constante la trinidad de factores formulada, igual hubiéramos podido optar por una serie de tres elementos que, cual vagones alineados y encadenados, se ordenarían bajo una secuencia invariable; quizá remitirnos a una especie de trípode, en cuanto soporte de un cuarto elemento representado por la cultura que los alberga y otorga sentido; de repente imaginar un trinche tácita y prioritariamente vinculado al comer, como actividad oral por excelencia; en fin, si se quiere, dar cuenta de un trío vocal cuyas intervenciones se fueran alternando en función de cada interpretación por ejecutar. Aunque todas esas figuras puedan ser útiles para nuestros propósitos, en tanto consiguen graficar algunos de los rasgos recogidos durante la investigación, queremos insistir del modo más preciso posible en la lectura que debe otorgársele a la aludida triangulación en el caso del proyecto que presentamos.
Así, Cabrera Infante (1987) señala que en algunas cintas de Hitchcock se articula, de ambos lados de la pantalla, un posible triángulo entre el perseguido, el perseguidor y el mismo espectador (p. 44). El narrador cubano agrega que, en medio de tal configuración, la cámara operaría, no es un detalle menor, cual si fuera una hipotenusa. Nos gusta la posibilidad de jugar con la hipótesis de que, a lo largo de las distintas etapas de la investigación, hayamos operado cual camarógrafo, oscilando a veces en el enfoque del ángulo que queremos privilegiar (el de la comida, de la bebida o del habla) o deteniéndonos, en otras ocasiones, ante la variedad de matices de cada cuadro resaltado. Contamos también con que las técnicas de investigación implementadas (grupos focales, entrevistas semiestructuradas, observaciones participantes o participaciones observantes e incluso los recortes hechos sobre las fuentes textuales consultadas y los conceptos puestos en relieve) hayan dado cuenta, en cada situación descrita, de la complementariedad alcanzada entre las tres prácticas referidas, vale decir, los actos de comer, beber y hablar. Igualmente, proponemos que el protagonismo alcanzado por alguna de aquellas prácticas opera, con no poca frecuencia, en desmedro de las dos restantes, de tal manera que da pie a singulares relevos y a distintas saliencias entre el habla y la comida, entre el habla y la bebida o entre la comida y la bebida, según el acontecimiento así lo exija.
Respecto a la susodicha triangulación, sugerimos al lector que, al menos por unos instantes, suspenda el carácter abismal o la mutua exclusión en la que el entendimiento académico instala a los sentidos metafóricos respecto a aquellos que, pretendidamente, ocuparían el plano de lo exclusivamente literal; que suspenda, pues, esa suerte de brecha trazada entre el significado canónico y unos sentidos figurados o desplazados de su acepción formal, quizá acogiéndose a lo que Derrida (1997) propusiera en su lectura sobre la diseminación. Lo cierto es que, en un sentido genérico, la lengua coloquial no establece distinciones muy claras entre lo metafórico y lo literal o, para utilizar una dupla categorial en desuso, entre denotación y connotación. Quizá es en el terreno académico, allí donde priman distinciones conceptuales más o menos refinadas, donde más claramente notamos el escaso interés concedido, aquí y allá, a las manifestaciones diarias de lo oral, en la medida que esta última dimensión suele reconocerse como demasiado adherida a una pretendida “naturaleza”, al mundo fenoménico de lo corporal o al de las sensaciones; se concluye, por ello, que carece de la dignidad y los atributos que justificarían, en último término, un estudio pormenorizado de sus variantes.
El lector podría advertir, con Lacan, que al estimular una suerte de intuición perceptiva correremos el riesgo de opacar, en paralelo, el entendimiento de la estructura misma del fenómeno (Lacan, Miller, Leclaire, Milner y Duroux, 1973, p. 45). Notemos, sin embargo, cuánto tal cosmovisión y el sesgo intelectualista que le es inherente pueden ser contrariados por los logros de la infografía, el marketing audiovisual y la publicidad todoterreno, por no hablar de los muy actualizados memes y emoticones a los que las redes electrónicas dan paso. Habría que añadir que la teoría gestáltica de la percepción partió de una base concebida en clave fisiológica, para transitar luego a un reconocimiento más fino del peso de las marcas culturales en su consabido impacto sobre los registros visuales y auditivos efectuados por el organismo. Gradualmente, entonces, nos vemos incluidos en una lectura gráfica generalizada, lo que ratifica la idea de un pensamiento visual, tal cual fuera propuesta por Arnheim (1986).
Читать дальше