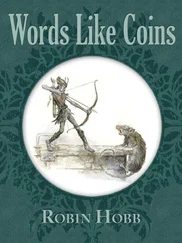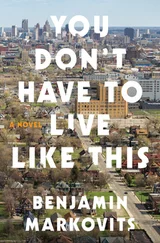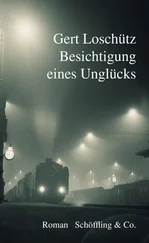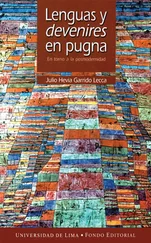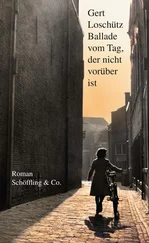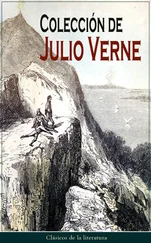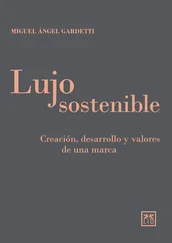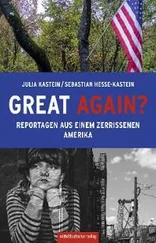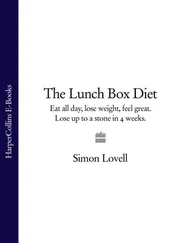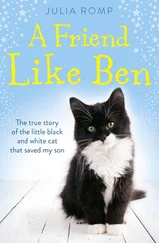Hay otro matiz que incluir, cuya envoltura más conocida obliga a la reconsideración del llamado materialismo dialéctico, aunque quizá traduzca un recurso epistémico del que la razón occidental difícilmente podría haber prescindido: nos referimos a la conocida pareja de la infraestructura y la superestructura que, como bien se sabe, inclina el terreno de las determinaciones y las causas principistas hacia el primero de los factores (lo infraestructural, cual sinónimo de base o suelo firme del cual se hace emerger el análisis) y coloca al segundo aspecto (el plano superestructural) como su reflejo más débil o el territorio de unos efectos no poco distorsionados y hasta ininteligibles. Las problemáticas más serias y urgentes se abordan sesgando la búsqueda hacia el ámbito de las causas infraestructurales (o simple y llanamente estructurales), cuestiones “de fondo” que se explicarían por la materialidad del desarrollo económico y los grandes ciclos que, en sucesiva e irreversible progresión, la óptica moderna trasluce y exporta. En medio de tal asimetría, lo superestructural aparece como minimizado, necesariamente relegado a los meandros del sentido común y a los de un devenir cotidiano que son tardía y solo parcialmente recuperados por las ciencias sociales.
Así entendido, lo superestructural va a emerger, pues, en el plano de los hábitos y las rutinas del día a día, en el de las prácticas sociales y las variantes lingüísticas, como el humilde traductor o la franja residual de una infraestructura especialmente pontificada, dada su condición de responsable última de lo que hay de pertinente y significativo en una Historia que debe escribirse con mayúsculas. En función de tales anticuerpos contra el aquí y ahora del quehacer cotidiano, y a pesar de lo tangible de sus evidencias, la superestructura tenderá a ser vista como una materia inaprehensible, subrayándose lo inasible de sus expresiones y viéndose obligada a sufrir desmontajes que suelen apartarla de su real funcionamiento para mejor servir a los intereses, más abstractos, de las teorías ya legitimadas. Todo indica que, hasta nuevo aviso y a diversas escalas, se sigue reproduciendo una lógica en la cual lo infraestructural es oficio de investigadores científicos y rigurosos, mientras que la superestructura, territorio de unas ideologías que todo lo falsean y manipulan, ha de ser escenario de luchas entre oficiantes que vienen y van del mundo de las artes o del sentido común; voceros de una literatura que entronca con la crónica periodística; expertos de la cultura mediática e incluso toda suerte de gurús y líderes de opinión idóneos para su descrédito objetivista.
Cuando Foucault daba cuenta del rigor y expansividad con que opera el binarismo moderno, cual estrategia discursiva prevalente en la modernidad, entendía que no era posible, desde las claves del poder (fuera este de derecha o de izquierda), que las diferencias opositivas puestas en juego no anunciaran y se tradujeran de inmediato en ordenamientos jerárquicos (Hevia, 2002), pues, finalmente, se trata de que uno de los polos del par aludido ocupe, por derecho propio, el lugar positivo y que al restante le corresponda el casillero de lo dependiente, de lo marginal e incluso de lo desechable. Nada casual, entonces, es que en ese nicho negativo se instale a la mujer, al niño y al proletario (sucedáneo moderno, este último, del esclavo, si pensamos en la articulación “democrática” ideada y practicada por los griegos); en esta última zona, no solo se ubica todo lo que ha sido previamente tildado de anormal, pues también se reagrupa aquello que, sin serlo en sentido estricto, pasa automáticamente a tratarse como tal: hablamos del espectro de reacciones que, en la lectura de Deleuze y Guattari, se tipifica como anómalo. Para decirlo con el ya citado estudio de Fernández (2007), las prácticas históricamente legitimadas “[…] se realizan a la vista de todos, solo que al naturalizarse operan sin ser vistas” (p. 108).
Intentemos ser más directos: dos fuerzas que colisionan son, por necesidad, fuerzas que, en más de un sentido, interactúan, se afectan y trastocan; de allí a hablar del mestizaje hay un paso. Ya sea por la propia dinámica transformadora de la que tales fuerzas forman parte o como consecuencia del devenir de los acontecimientos a los que contribuyen, tales tránsitos y mutaciones anticipan, la mayoría de las veces y por varios tramos, a los cálculos y previsiones de la propia teoría. Entendemos que la cultura popular, de la que las prácticas orales son inextricablemente constitutivas, opera mezclando, combinando, yuxtaponiendo; gestando mosaicos, en la terminología de Moles, o elaborando productos por encaje y ensamblaje, al mejor estilo de las descripciones de Lévi-Strauss.
Materias aquellas que en el Perú llamaríamos chicha, quizá por lo que en ellas se fermenta o coagula, vale decir, por su singular manera de afectar la normal temperatura de los componentes involucrados. Más apegados a los caprichos metonímicos del discurrir coloquial, sostendríamos que lo chicha tal vez responda, en su misma nominación, a una deriva del doble descarte que encierra la fórmula “ni chicha, ni limonada”. Roberto Miró Quesada señalaba, por ejemplo, que, le pesara a quien le pesara, la cultura andina habría de desandinizarse y, en tal sentido, su occidentalización se presentaba como inminente (Pazos, 2012, pp. 157-158). Vale la pena insistir en lo que de revelador tiene la polémica, ya invocada, que describiera Poole (2000), a propósito de los reflejos fotográficos que la figura del indio debía contener de cara a su figuración ante la mirada externa (pp. 220-239).
Urge preguntar, con Chakrabarty (2009), qué es lo que en realidad puede pesarnos de tal emergencia mestiza: acaso un apego, consciente o inconsciente, ingenuamente romántico o pretendidamente ilustrado que, “sin querer-queriendo”, pretende desentenderse del desfase precapitalista en el que aún andamos y que tampoco soporta las pérdidas o contradicciones que su tránsito a un plano más competitivo supondría para el “buen salvaje”. Demasiado confiados, quizá, en subirnos al tren productivista y neoliberal, Chakrabarty (2009) vislumbra un peligroso y obseso deseo que apuntaría “[…] hacia la fase de modernidad burguesa propia de la historia mundial y que engarza perfectamente con los artefactos de la democracia, derechos de ciudadanía, economía de mercado, libertad de prensa y estado de derecho” (p. 42). En vez de ello, tal vez podríamos dar lugar a encuadres encargados de rastrear las huellas de una serie de trayectorias mediante las cuales el aparato moderno ha conseguido colonizar nuestros mismos modos de pensar. Combatir, entonces, toda suerte de paternalismos del observador y de representatividades gratuitamente asumidas respecto a los observados, y recordar, de soslayo, que ese gesto crítico constituye una de las zonas más controversiales denunciadas por la denominada antropología posmoderna (Geertz et al. , 1991).
Así, por ejemplo, Guha, autor citado por Chakrabarty (2009), en vez de preocuparse, desde un marxismo eurocentrista, por los niveles de “toma de conciencia” del campesinado que aquella propone y legitima...
[…] examina las prácticas rebeldes para descifrar las relaciones particulares —entre las élites y los subalternos y entre los mismos subalternos— que se expresaron a través de su comportamiento, y también intenta derivar de estas relaciones la estructura elemental, por así decirlo, de la conciencia o la imaginación inherente en esas relaciones. (p. 44)
Vale la pena interrogarnos sobre cuánto nos sobrecoge, en la capital o en el gremio académico propiamente dicho, la sobrevivencia de otros modos de operar y revertir el orden capitalino convencional, por no hablar del drama de vernos privados de claves interpretativas para leer tal empuje y sus correspondientes derivas; en fin, todo el desconcierto despertado ante lo que hay allí de cercano y lejano, de propio y ajeno, de incontenible e imprevisible en esa expansión. Debe recordarse que en una reciente entrevista el sociólogo peruano Guillermo Nugent (2016) se quejaba de que el intelectual en el Perú frecuentemente habla para otros intelectuales y que, en sus inquietudes e intereses, no hay demasiado lugar para las distintas cosmovisiones del mundo, esas de las que la realidad cotidiana está facturada (pp. 219-251).
Читать дальше