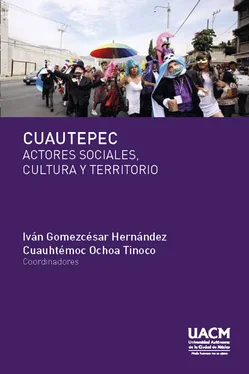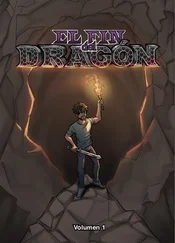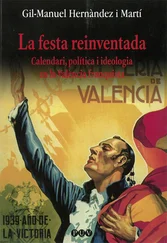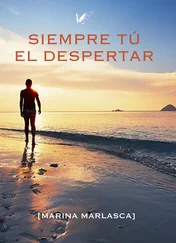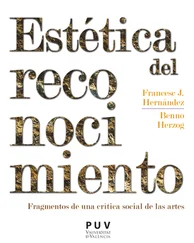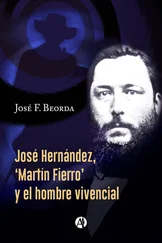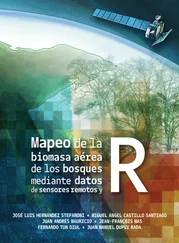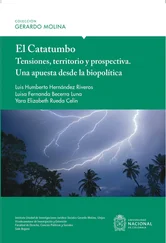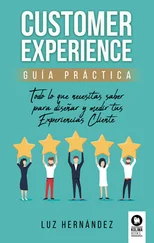Iván Gomezcésar Hernández - Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio
Здесь есть возможность читать онлайн «Iván Gomezcésar Hernández - Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
De acuerdo al Códice Azcatitlan los mexicas pasaron, a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, por los siguientes lugares de la Sierra: Ecatepec, Tolpetlac, Cohuatitlan, Tecpayocan, Yohualtécatl, Tenanyocan. Lo anterior no sólo significa una etapa dentro de una larga peregrinación, sino que indica la reconfiguración en el equilibrio de poderes, de un nuevo balance posterior a un reacomodo político. Lo mismo se confirma en las otras fuentes referidas en donde el reacomodo no sólo se realizaba sobre la base de la guerra de dominación, sino a través de las alianzas matrimoniales. Estos fenómenos están íntimamente ligados con el «entreveramiento» de los derechos sobre la tierra y la reorganización del territorio en el Posclásico, lo cual está basado en una política que abraza la llegada de distintos pueblos o culturas inmigrantes y que segmenta a las entidades políticas en pueblos y barrios, con diferentes tradiciones culturales y especializaciones, según la división social del trabajo. 21
Por último, y a diferencia de las anteriores que son narraciones míticas-históricas que buscan legitimar una dominación, existen otras fuentes que son elaboradas durante la Colonia por nuevos actores que han decidido construir una interpretación histórica que les permita defenderse de otros particulares o de otros pueblos que reclaman ser propietarios de tierras. Tal es el caso del Códice de Tlatelolco y los códices del Grupo Ixhuatepec.
El Códice de Tlatelolco habla de la recuperación de la jerarquía perdida por Tlatelolco durante la época colonial, a expensas de sus antiguos aliados y posteriormente verdugos, los tenochcas, cuando después de la Conquista obtuvieron de nuevo sus anteriores privilegios políticos. El hecho implicaba que Tlatelolco recuperara su jerarquía política como cabecera de diversos pueblos de la Sierra de Guadalupe, como Huixachtitlan, parcialidad de Coacalco, Acalhuacan, en la esquina nororiental, Santa Clara Coatitlan, San Juan Ixhuatepec, Santa Isabel Tula, Santa María Cuauhtepec y Chiquiuhtepec (el cerro de Chiquihuite), entre otras estancias coloniales recuperadas por Tlatelolco. Debemos decir que todas las anteriores fueron pueblos sujetos por el Estado tepaneca, cuya capital era Azcapotzalco, pero que fueron transferidos a Tlatelolco después de la llamada guerra Tepaneca de 1427. Esta guerra implicó un nuevo ordenamiento político en la cuenca.
La otra cara de la moneda la ejemplifican los códices del Grupo Ixhuatepec, que muestran la reacción de indígenas propietarios de tierras (diríamos medianos propietarios, principales en sus pueblos) argumentando que habían sido otorgadas por el tlatoani de México, ante el despojo que ellos denuncian haber sufrido a manos de Diego de Mendoza Austria Moctezuma (un gran propietario y autoridad de la república de indios de Tlatelolco), pleitos que ocurren a partir del siglo XVI. Lo que estaba en juego en estos pleitos sobre tierras ya no era el dominio político sino la posibilidad del disfrute de las tierras, y con ello asegurar una base económica de explotación. 22
Esta condición de frontera, y de frontera cambiante, entre diferentes espacios de poder no dejará de existir con la llegada de los conquistadores españoles. Al contrario: si bien el territorio dejó de estar repartido en tres partes (el dominio tepaneca al poniente, el dominio mexica en el centro y el dominio acolhua al oriente), a partir de la colonización europea el territorio se organizará en nuevas estructuras político territoriales y económico productivas heredadas del mundo indígena antiguo. La Sierra de Guadalupe seguirá siendo un vértice desde donde se señalarán las fronteras entre las nuevas entidades del poder local.
LA TRANSFIGURACIÓN RELIGIOSA GUADALUPANA
Ahora agregaremos una nueva dimensión a los problemas que nos ha revelado esta mirada a las fuentes etnohistóricas: si las anteriores nos hablan de las complejidades para analizar la transformación política y económica durante el proceso de colonización española, con las que siguen buscaremos introducir el problema de la historia de la transformación religiosa y cultural.
El espacio de la Sierra de Guadalupe es fundamental para comprender dicha transformación, toda vez que en uno de sus cerros tiene lugar el mito de la transformación de Tonantzin Cihuacóatl en Nuestra Señora de Guadalupe, advocación religiosa que le da el nombre a nuestra región. Este complejo proceso nos remite, en primera instancia, a la cosmovisión mesoamericana, cuyo fundamento es la dualidad cósmica, y su principio femenino Coatlicue o Cihuacóatl, a quien también se le llamó Tonan o Tonantzin, denominación que también valía para Ilamatecuhtli y Chicomecóatl. 23
Esta multiplicidad de entidades religiosas femeninas se explica, a la luz de varios estudios, por agregaciones —prefiero decir, en lugar de sincretismos— de diversas tradiciones culturales a lo largo de los tiempos. Así, por ejemplo, Itzpapalotl («Mariposa de obsidiana»), Cihuacóatl («Mujer serpiente») y Coatlicue («Madre de los dioses») son deidades chichimecas, o sea de los pueblos migrantes del norte desde finales del periodo Clásico. Mientras que Tlazoltéotl («Diosa devoradora de la inmundicia»), Xochiquetzal («Flor preciosa») y Chicomecóatl («Diosa del maíz») eran veneradas desde una mayor antigüedad en la Cuenca de México, como formas de reverencia a la tierra y la agricultura. 24
Así pues, no debe causar sorpresa que una de las evidencias arqueológicas de los antecedentes mesoamericanos de la Virgen de Guadalupe, como es el Códice de Teotenantzin , sea una representación de dos deidades femeninas, en medio del paisaje de la sierra, cerca de un ojo de agua y rodeadas de vegetación xerófila propia de estos lugares. En el centro de la imagen, las dos esculturas en bajorrelieve representan a diosas femeninas, que aparecen de frente, distintamente ataviadas. Al margen hay una glosa que explica: «Estas dos pinturas son unos diseños de la diosa que los indios nombran Teotenantzin que quiere decir Madre de los Dioses a quien en la gentilidad daban culto en el cerro del Tepeyac, donde hoy lo tiene la Virgen de Guadalupe». 25
FIGURA 1. EL CÓDICE DE TEOTENANTZIN

Nota: Detalle del dibujo de “los relieves del cerro de Zacahuitzco”. Dibujo a tinta y aguada, anónimo, elaborado por encargo de Lorenzo Boturini, c. 1736-1743. Tomado de la exposición “El capitán Dupaix y su álbum arqueológico de 1794”, Museo Nacional de Antropología e Historia, 2015.
Una parte del análisis del Códice de Teotenantzin está dedicado a inferir la posible ubicación geográfica original de las imágenes señaladas. López Luján y Noguez determinan que las piedras con las efigies de las dos diosas estaban en un pequeño promontorio llamado Coyoco, al norte del cerro de Tepeyac, junto al cerro de Zacahuitzco. Podemos decir que existía un verdadero paisaje sagrado en toda la sierra, pues al igual que en Tepeyac, Coyoco y Zacahuitzco, se suman los cerros de Yohualtécatl y Tecpayotépetl. A este último, según el Códice Azcatitlan , acudían los guerreros tlatelolcas y tenochcas a celebrar rituales de autosacrificio. Además, en el cerro Yohualtecatl, según fray Bernardino de Sahagún, se hacían rituales de sacrificios de niños durante la veintena de Atlcahualo. Por su parte, Johanna Broda hace referencia de la existencia de un «paisaje ritual en la Cuenca de México», donde la Sierra de Guadalupe queda justamente en el vértice norte de un paisaje cuyo centro ocupa México-Tenochtitlan. La realización de una festividad el 12 de diciembre, al inicio del ciclo de invierno, no parece ser un cambio, sino la continuidad de un lugar de culto milenario que lleva en sí mismo la marca de las fronteras entre distintas e insondables épocas de la historia. 26
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.