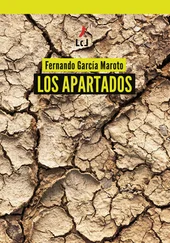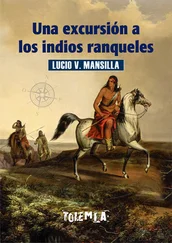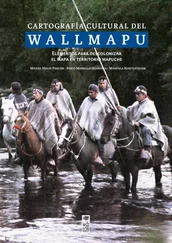—Es igual, sin pipa. A puñetazos, como los tíos.
Raimundo se estremece. Los Fernández son terroríficos, lo sabe, son temibles, lo sabe, y él ha matado a uno y tiene a otro delante, vivo, ganoso de vengar a su hermano. Aprieta desesperadamente el gatillo, una y otra vez, clic, nada, clic, nada, clic, nada.
—¡Estás muerto, hijo de puta! —aúlla Genaro, pasa por encima de su hermano Juan Fernández, un pie y el otro pie, un paso hacia la barricada, Raimundo frenético insiste con el gatillo borde, el gatillo sin fruto, el gatillo estéril, ni siquiera intenta la huida, o encerrarse en el baño cuya puerta está ahí, junto a la cocina donde levantó la barricada. Dos poderosas manos alzan su cuerpo de gitano viejo y lo hacen atravesar en volandas la improvisada protección de mesas, sillas y trastos que fabricó en un santiamén Raimundo Cuéllar, suegro del Chino, matador de Juan Fernández.
—Me voy a buscar una ruina, fijo —pronostica Genaro Fernández cuando sus manos hacen crujir el cuello de Raimundo.
Y mientras tanto, el avance hacia los puestos del Chino es imparable.
Disparan desde el tercero, una vez, otra vez, otra vez, disparos de pistola; un movimiento de terror y retroceso se produce entre los asaltantes y son varios los cuerpos que ruedan por las escaleras. Contra viento y marea, ajeno al formidable estruendo de los disparos, José Molina prosigue la ascensión, sube, zumban a su alrededor las balas, silban siniestras en la oscuridad, pasa por encima del cuerpo de su hijo Luis, que resbaló, ha quedado tendido en los escalones y no se atreve a ponerse de pie.
—¡Papa! ¡Papa! ¡Tírate al suelo, papa! ¡Al suelo! —suplica Luis Molina, le agarra desde el suelo la pernera del negro pantalón, tironea hacia abajo.
—¡Lo han marao! ¡Han marao al Juan! —clama desesperado Julián Fernández—. ¡Tito! ¡Tito! ¡Le han dao mulé! ¡Lo han marao!
José oye el fúnebre lamento de Julián y de violenta patada se libera de la garra del hijo en la pernera de su pantalón.
—¡Déjame, leches!
Prosigue la ascensión.
—¡Tito! ¡Tito! ¡Han marao a mi Juan! ¡Tito, han marao a mi Juan! ¡Le han dao mulé!
No son, por supuesto, los únicos y desgarradores lamentos. Ayes, alaridos, insultos, juramentos, maldiciones y porrazos se siguen escuchando por todo el bloque. Nadie se da cuenta de que José Molina asoma por el tramo final de la escalera, sube pegado a la pared, despacio, muy despacio, todo a oscuras, no queda ya ni piedra en los mecheros, lento y silencioso como sombra ajena a la lucha que tiene lugar en la escalera, ajeno a los gitanos que pelean a su mismísimo lado, él avanza, avanza hacia el resplandor que en el descansillo del tercer piso produce una linterna de pilas aportada por un cuñado del Chino. Nadie lo vio, nadie se dio cuenta.
—Chino.
—¿Eh? Me cago en D… —Tiene a José Molina enfrente de él, ha salido de las sombras. La blasfemia, automática, surge de los labios del Chino, y le hubiera gustado completarla, pero ya están los dos cartuchos, más veloces que las palabras, saliendo por los cañones mutilados de la recortada que apunta justo entre los rasgados ojos por los que todos en las Tres Mil te llamaron «el Chino», Chino.
4. Barrio de la Macarena, junio de 1982.Calle San Luis, a la vera de la plaza del Pumarejo. El Espumarejo, la llaman los vecinos. Aquella noche de junio, pesada en calores y desgraciada en amores, noche sin Sofía y sin cine de verano, una figura vestida de negro con fina vara de bambú en la diestra se insinuaba en las sombras con su mercancía prohibida. Era Luis Molina, gitano de pro, gitano auténtico. En eso salió al padre, José Molina. En la planta gitana. Eran los dos, padre e hijo, de cuerpo enjuto y palabra escasa. Les gustaba vestir de negro, desde el sombrero hasta los botos de Ubrique. Y no salían de casa sin su fina y flexible vara gitana.
—¿Tienes algo? —le pregunto en un susurro, pero Luis Molina no contesta, no habla, no afirma, no se digna abrir la boca, solo te mira y su mirada te dice si tiene algo, o si por el contrario no hay ná . Las tres palabras más odiosas en los oídos de un yonqui: no hay ná. Luis Molina no habla, o habla poco, muy poco. Solo te mira y su mirada te traspasa, su mirada barre la calle San Luis hacia adelante, hacia la plaza San Marcos, su mirada vigila y barre, controla los cruces. Por el Pumarejo, por Relator, o viniendo desde el Arco de la Macarena, por cualquier sitio, por donde menos te lo esperes se te encaloman los señores sin que te des ni cuenta, y eso es peligrosísimo cuando llevas más de cincuenta paquetillos ocultos en los calzoncillos, como es el caso. Luis afloja su cinturón y medio abre la bragueta, mete la mano derecha por dentro de los pantalones y tras breve exploración por tan íntimos lugares extrae un pequeño atadillo de plástico. Me brillan los ojos, Luis Molina no abandona la vigilancia, no deja nunca de mirar a derecha, a izquierda, de controlar cruces y esquinas, quién viene, quién va, y hasta lanza algún vistazo a las ventanas y balcones de estas casas bajas y blancas de la calle San Luis.
—Aguanta —me dice el camello Molina entregándome su fina vara de bambú mientras él deslía el atadillo de plástico. No pasa un alma por la calle.
Ahí estaban, paquetillos confeccionados con papel de cuaderno cuadriculado —de las libretas escolares que jamás usó, ni usará ya nunca su hermano chico, Pedrito Molina—. Paquetillos siempre limpios, impolutos, no manoseados, no como los de otros camellos más descuidados que los llevan hechos una guarrada, llenos de huellas de dedos y carbonilla; parece carbonilla eso negro, pero debe ser el tizne de la plata al ser abrasada por la llama del mechero Bic en el momento de fumar la droga. Los dedos se manchan al tocar el rastro que deja el fuego en el papel de aluminio, luego esos mismos dedos son los que tocan los paquetillos. Los paquetillos y todo lo que se les ponga por delante, que no hay más que ver las caras de algunos de estos individuos, tiznadas las mejillas, las narices y los ojos, pues cada vez que les pica, al rascarse, dejan el negro rastro de la droga en sus rostros. Y les pica muy a menudo, porque el caballo tiene eso, que pica, y es agradable, pero pica mucho y los chavales se rascan con frenesí, sobre todo las narices, que es donde más pica. Pero Luis Molina llevaba los paquetillos impolutos y a rebosar de droga.
—¿Uno? —preguntó con voz y gesto severo.
—Sí, sí… —contesté mientras apretaba las mil pesetas en mi mano, presto ya para el intercambio.
Tras palpar algunos paquetillos —un pequeño teatrillo para hacer ver que buscaba los más gordos—, escogió uno y me lo entregó.
—Qué buena pinta —alabé con una sonrisa. Pero Molina no contestó a mi cortesía. Estaba vendiendo, concentrado. Nada de cortesías. Y menos conmigo. Esto es un negocio, payo.
Me despachó serio y rápido. Un paquetillo de heroína turca. Mil pesetas, un talego, lo justo. Entregué el dinero y me despedí.
—Bueno, hasta la próxima.
No contestó, nunca usó de tales fórmulas de cortesía. Se guardó el dinero, devolvió el atadillo a sus calzoncillos, recuperó la vara de mis manos y se perdió por entre las mismas sombras por las que había aparecido. Luis Molina, impoluto. Con la droga en la mano para arrojarla lejos de mí por si un mal encuentro, y sin apretar demasiado para no sudar el paquetillo de papel —la humedad le sienta fatal a la droga—, inicié el camino de retorno.
De regreso a casa encontré por el camino una farmacia de guardia, la que se ubica justo al final de Duque Cornejo. Compré una jeringuilla. El farmacéutico imperturbable.
—Buenas noches —saludo muy simpático, pero el farmacéutico, al igual que minutos antes el camello, no contesta a mi saludo—. ¿Me da una jeringuilla de insulina? —pido con la más cordial de mis sonrisas.
Читать дальше