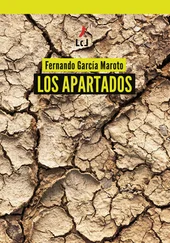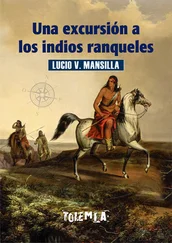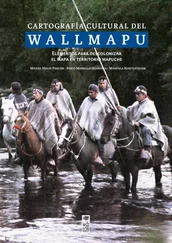—¡Ay! ¡Me cago en tus mulas toas, Eduardo, coño! —se queja el hermano, se lleva la mano a la frente donde golpeó sin querer y de refilón la temible azada.
—Si es que no quepo —se disculpa Eduardo.
Y es verdad, no hay sitio, el poco que había se lo quita ahora otro rival que acude en ayuda del chinoide.
—¡Te vas a tragar esa azada con papas, perra! —amenaza el recién llegado blandiendo una pesada tubería de plomo.
No se sabe nunca dónde coño mira el Bizco. Por eso el de la tubería cree que Eduardo mira hacia su hermano en busca de ayuda, cree que Eduardo ha descuidado la vigilancia, y en ese momento en el que piensa que su rival ha desviado la mirada, en ese momento ataca. Craso error. En realidad es cuando más pendiente estaba, más que nunca, porque aunque mirara hacia su hermano lo que veía eran los ojos del rival, y los ojos lo dicen todo, cuando van a atacar y cuando no, así que cuando la tubería quiere golpear tras tomar impulso la cabeza del Bizco ya no está, solo encuentra el vacío, y no se ha recuperado aún del fallido golpe cuando el azadón le golpea en dos tiempos, uno: con el mango en el estómago; dos: con el canto de la hoja en la chola, y suelta la tubería —clon clon, rueda por los peldaños— y así desarmado, sangrante la cabeza, dolorido el estómago, huye el gitano escaleras abajo.
Clon clon clon, rueda la tubería un buen trecho, escalón tras escalón pasa justo por el lado de Santiago Martínez, el hermano mayor del Chino que recién acaba de enviar al limbo a Paco Romero, el del kiosco de chucherías en Las Vegas. Clon clon clon, pisa Santiago la rodante tubería con sus botos camperos de Ubrique, la detiene, se agacha, la recoge. Es zocato, así que la empuña con su mano izquierda, la aprieta con mucha fuerza —blancos los nudillos— y dirigiendo su torva mirada hacia Eduardo Molina sube despacio los peldaños que le separan del Bizco, quien ya tiene al luchador del machete acorralado y a punto de asestarle el azadonazo definitivo, tan seguro de su victoria que descuida las espaldas, y al alzar el apero para descargarlo contra el machetero descubre en los ojos del rival algo que no es el terror esperado, y eso le hace dudar, por un brevísimo instante queda arriba la azada, suspendida, y entonces y de repente entiende, intuye, sabe que tiene alguien a sus espaldas, pero ha pasado medio segundo y ha perdido todas las opciones, no le da tiempo de volverse pero sí para ver el triunfo reflejado en los ojos del acorralado rival casi al mismo tiempo que su coronilla recibe por detrás el plomo de la pesada y gris tubería. Suelta el azadón, cae de rodillas, inclina la cabeza y ofrece la nuca. Alza el machete su enemigo y se dispone a darle la puntilla.
—¡No! —Tiene un punto de piedad o de prudencia Santiago Martínez cuando el gitano del machete se dispone a la ejecución.
—¡Se han cargao al Eduardo! ¡Le han dao mulé al Eduardo! —Llega la noticia a oídos de su padre que duda entre seguir su camino directo al Chino o bajar y atender al hijo descalabrado.
—¿Lo han marao? —pregunta con angustia.
—Vámonos de aquí, quillo, aligera —sugiere Santiago de la Tubería cuando el machetero mira el cuerpo del Bizco que se desplomó definitivamente y yace boca abajo, con la duda de si por lo menos, y ya que no lo va a matar, meterle o no una cuarta de machete por el culo.
—¿Pero lo han marao? —Nadie contesta la pregunta de José Molina.
—Yo me voy —asegura Santiago Martínez, pero no se va. Agarra del brazo al compañero del machete y tira de él.
Demasiado tarde. Como verdaderas bestias se les echan encima dos de los Fernández, la tubería de plomo sale volando por la violencia del choque, caen los cuatro sobre el cuerpo yaciente de Eduardo, cae también el machete peldaños abajo, uno, dos, tres, hasta detenerse y quedar sin dueño, libre y solitario, su hoja mellada teñida de sangre. Los Fernández machacan cabezas y estómagos, sin armas, a puñetazo limpio, la vengativa furia se cierne como un pajarraco sobre sus oponentes y ciega sus ojos, castiga sus rostros, nubla su mente, grazna en sus oídos hasta ensordecerlos. Santiago Martínez y el gitano del machete son vencidos. Los Fernández se levantan victoriosos y estrechan sus manos.
Hay muchos heridos ya por ambas partes y los combatientes no se calman, siguen empujando los Molina, aguantando los Chinos.
—Chino, haz algo, joé, devuélveles la grifa, coño, que nos van a marar a tós —sugiere un pariente del Chino cuando ve con desesperación que la guerra llega sin remedio al rellano del tercero, donde los familiares más próximos, hermanos, cuñados, primos, hijos y el mismo Chino en persona aprestan sus armas y se preparan para el combate.
Escaleras abajo las imprecaciones, los insultos de uno y otro bando se cruzan, se enredan y se desenredan, forman bucles sonoros, juramentos que se rizan por el hueco de la escalera, maldiciones en los descansillos. Cae, se desprende la cal y la pintura de las paredes, grandes desconchones, salta el yeso a pedazos y flotan esquirlas de ladrillo por el hueco de la escalera.
Regados por el sudor y la sangre, los Molina aúllan, golpean, insultan, avasallan y avanzan quebrando la moral de los enemigos. Más de uno quisiera huir, pero los tapones en la escalera lo impiden. Aquellos que salieron de los pisos creyendo que emboscaban a los Molina se dan cuenta de que la maniobra resultó inútil —el poco espacio entre los contendientes anuló cualquier ventaja— y ahora intentan volver a sus viviendas.
—¡No huyáis, mamonas! ¡Dad la cara! —ruge Juan Fernández ebrio de sangre y victoria, patea la puerta del segundo A tras la cual quiso escabullirse nada menos que el suegro del Chino y la derriba de formidable coz con sus botas militares, salta el cerrojo, vuelan los tornillos que lo sujetaban a la madera, entra Juan enarbolando su hacha y destroza lo que encuentra, que no es mucho, la mesa camilla, un florero, la televisión, alguna silla, un sillón que seguro era exclusivo de las posaderas del suegro que debe estar escondido en la cocina, o tras el pestillo del cuarto de baño.
—¡Sal a pelear como los tíos, mujereta!
Fueron sus últimas palabras. Ni siquiera vio desde dónde le dispararon, oyó el estruendo seco del primer disparo y lo sintió penetrarle en el costado, pero ya no oyó el segundo, el que lo acabó de rematar cuando todavía estaba de pie, y eso que la bala le entró por una oreja y salió por la otra, como para no oírla. Pues no la oyó. Murió de pie, y de pie estuvo aún unos segundos en misterioso equilibrio, hasta que se doblaron sus rodillas. Muerto. La primera muerte. Va a caer al suelo, pero Genaro Fernández entra justo después del segundo disparo y tiene tiempo de recogerlo en sus brazos antes de que el cadáver se derrumbe y caiga definitivamente; es su hermano y lo tiene muerto entre sus brazos con los grandes ojos abiertos que parece que le miren. Mana la sangre por grandes boquetes en la cabeza y el costado izquierdo, y Genaro no puede evitar que un ligero mareo haga temblar la mano que ya dirige hacia el bolsillo trasero de sus pantalones de pana donde apalanca su viejo revólver con las cachas nacaradas. Raimundo Cuéllar, autor de los disparos y suegro del Chino, contempla el cuadro de los hermanos y la muerte desde la barricada que con prodigiosa rapidez ha levantado en la cocina, contempla y apunta al hermano vivo, vuelve a disparar su pistolón y la bala se lleva de paseo el lóbulo de la oreja del mareado Genaro.
—Cagüen la leche jodía. Qué suerte tiene ese calorro —se lamenta Raimundo por el disparo fallido.
Todavía bajo los efectos del inoportuno mareo y con media oreja menos Genaro quiere sacar el revólver, no puede, lo tiene como atrancado en el bolsillo. Aguanta el cadáver de su hermano, pero lo suelta, lo deja caer cuando ve que Raimundo apunta cuidadosamente y aprieta el gatillo. Cierra Genaro los ojos en espera del impacto mientras el cuerpo del hermano resbala lentamente de sus brazos al suelo de frías losas moteadas. Aprieta el gatillo Raimundo… y nada, está encasquillado, aprieta una y otra vez, nada. La lentitud con que ha caído el finado Fernández contrasta con el nervio de Raimundo y sus intentos de desencasquillar el atorado pistolón. Genaro lo mismo, algo se le engancha en alguna parte del revólver que le impide sacar el arma de su bolsillo. Desiste finalmente Genaro y se decide por el ataque frontal.
Читать дальше