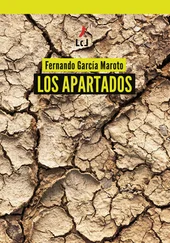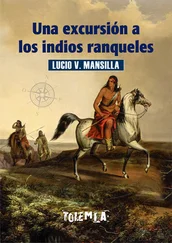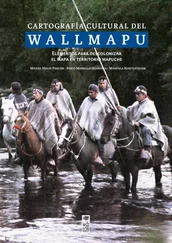—Sácale los acais, Isma —sugiere con excitada voz Benito.
Otra vez se hace estatua el apaleado gran gánster, otra vez los dedos hábiles, intuitivos de Ismael dan rápido con los billetes —pocos, pues no ha vendido nada en toda la mañana— en el bolsillo chico delantero de los pantalones de Pedrito. Ismael, para celebrarlo, le endiña un tortazo que hasta le sienta bien, le devuelve la respiración, respira, qué alivio, y por fin oye y ve, pero sobre todo respira, respira, respira. Oye el llanto de Isabela que está tirada por ahí. Las carcajadas forzadas, los tacos, las voces nasales, estridentes, insultantes. Los insultos, los insultos, los insultos.
Entonces sonó la alarma, ¡uuuuhhhhhaaahhhh!, clara y potente, dejaron de jugar y de correr los jugadores, y todos los niños que había en el patio de cemento y albero se dirigieron hacia un punto, frente al edificio de ladrillo visto, y se formaron colas, una cola para cada curso, los de primero, los de segundo, los de tercero… Todos en cola no, faltaban algunos alumnos. Isabela y Pedrito quedaron tirados en el cemento, tras la devastada portería sin redes ni larguero. Tirados y despojados, pues se lo han quitado todo: dineros, droga, relojes. Hasta el pequeño reloj de Minnie Mouse que le regalaron a la pobre Isabela el día de su primera comunión. El gran gánster escucha la sirena y quiere, intenta ponerse de pie. Medio lo consigue, queda mirando la figura desmochada de Isabela. Se palpa los bolsillos, se palpa el cuerpo, toca con sus dedos en leve caricia las manchas de sangre en sus pantalones. Tres, cuatro veces lo han pinchado. Y qué. Se lo han quitado todo. Los pinchazos se curarán, de hecho ya ni siquiera le duelen, pero la grifa no la va a recuperar, ni la pasta. Eso fijo. Ni la tranquilidad. Sin grifa, sin dineros… Pedrito no sabe qué tal le va a sentar eso al viejo. A Pedrito Molina le va a costar hoy volver a la queli, decirle a su papa que le han sirlao, que ni siquiera se pudo defender. Que por su culpa recibió también una prima que vino a dar la cara por él. No, eso mejor se lo calla.
El señor García está pálido, no mira su reloj, a su lado el profesor de educación física da la señal de entrada a las aulas y las colas empiezan a desfilar, una por una entran en el edificio, cada curso a su aula correspondiente. Se está despejando la mañana, un rayo de sol hace brillar el cemento. Ismael avanza el último de la cola con las manos en los bolsillos, la derecha soba billetes, la izquierda la bola de hachís marrocano. Feo y renegrido, Ismael sonríe y enseña las mellas de su boca. Nos insulta.
Afilad armas, aprestad escudos,
dad un buen pienso a los ligeros corceles
e inspeccionad los carros con esmero,
apercibiéndoos para la lucha,
ya que durante todo el día
ha de poneros a prueba el siniestro Ares.
HOMERO, La Ilíada
3. Las Tres Mil Viviendas, marzo de 1980.Iluminaban la escalera con los mecheros, no con la llama, sino con el chispazo breve y continuo que se produce al hacer rodar la ruedecilla que fricciona la piedra, chas chas, no queda ya ni gas en los mecheros. Pero es igual, la chispa alumbra, el chispazo es suficiente para que los furiosos primos, los encrespados cuñados, los tíos furibundos y demás varones aliados de los Molina sigan subiendo la escalera —ya van los de vanguardia por el primer piso— y ojo que los escalones mojados resbalan. En primera línea avanza el padre, José Molina, vestido de negro desde el sombrero hasta los zapatos, con su cayado de nudos y la recortada medio oculta en la camisa negra; detrás, armados con sendas albaceteñas de siete muelles y la correspondiente vara gitana flexible y puntiaguda, van los dos hijos mayores, Luis y Rafael Molina Fernández. Eduardo, el hermano que le sigue a Rafael, se protege con un azadón —ya usado otras veces con fines bélicos y buenos resultados— y sube tras sus dos mayores pero delante de los tres primos Fernández que suben accionando los mecheros, y uno, el Fernández más chico, guarda un revólver con las cachas nacaradas en el bolsillo trasero de sus pantalones. Sus hermanos gastan hacha y machete de una cuarta. Y por atrás más familia todavía, hombres jóvenes y no tan jóvenes que siguen entrando en el bloque donde en el tercer piso letra B se refugia el Chino con su familia y compinches más allegados. Entra en el bloque la última tanda de gitanos y cuidao con ese charco, cuidao con la escalera que patinan los peldaños, y sobre todo mucho cuidao a la entrada porque no es broma que vuelan las bolsas de basura, y no precisamente la cotidiana lluvia de basuras y desperdicios que se dirige desde las ventanas de los pisos al sitio donde alguna vez hubo un contenedor, sin otra intención que la muy humana de sacar la basura a la calle. Esta vez, esta noche, son muchas las ventanas con vistas al descampado que se abren para que las gitanas —porque son las mujeres quienes se ocupan de tales labores artilleras— saquen por ellas sus orondos y morenos brazos y dejen caer la humillante inmundicia sobre las huestes enemigas, bolsas de basura que revientan en explosiones mudas de olores y porquerías al tomar contacto contra el suelo o contra las personas si hay suertecilla y se acierta. Algunas de estas bolsas van abiertas y sueltan su contenido por los aires para que vuele la mierda y los papeles cagados, y caigan vacías latas de sardinas abiertas con filos traidores que cortan como el diablo y cuidao con los cascos vacíos de las cervezonas, que eso si te da en la chola, acabate.
—¡Pero… serán guarros!
—¡Cuidao con las ventanas, que están tirando la basura! —avisa a gritos un gitano joven y guapo. Una monda de patata le asoma apoyada en la oreja.
—Primo, llevas una monda de papa en la oreja.
—No me extraña, con la que está cayendo… —No se extraña el primo que además se lame la sangre de una mano que se fue a cortar con los filos traicioneros de una de esas latas de sardinas.
Pero es igual porque consiguió entrar y ya está dentro del bloque, en el portal y dispuesto a iniciar el ascenso junto con los últimos rezagados que lucen peladuras de naranja y zurrapa de café en calvas y melenas.
Ya suben los gitanos iluminando las oscuras escaleras con los mecheros, chas chas, es la costumbre, quedan en las Tres Mil pocos bloques a los que llegue la corriente eléctrica. La luz. En la tienda de la suegra del Chino tienen el monopolio de las velas y no permiten ningún tipo de competencia en el barrio. Como fieras se ponen si alguien se atreve a vender otras velas que no sean las velas de la suegra del Chino.
—Cuidao con el Chino… Lo quiere tó el hijo la gran puta.
José Molina sube la escalera consciente de que ya no es posible retroceder y le da un poco de yuyo; él se conformaría con que le devolvieran la grifa que le han sirlao a su Pedrito, su hijo más chico, incluso cree que le bastaría con una disculpa, claro que habría de ser muy sentida y muy sincera:
—Un reconocimiento de mi autoridad como gitano viejo, coño, que por mucho que quieras tú no habías nacido aún cuando yo ya era un hombre, Chino, y me debes un respeto, y un cierto acatamiento, como hombre y como gitano —ensayaba José un pequeño discurso mientras proseguía el ascenso hacia las posiciones del Chino. Él, antes de lanzarse al degüello, quisiera hablar, intentar un arreglo, pero mira hacia atrás, no a sus hijos, que a sus hijos les dice por aquí y es por aquí, sino a sus cuñados, los Fernández, que son tela marinera y están llegando al descansillo del primero, y más atrás, a toda la patulea que acaba de entrar en el bloque, y sabe que ya no hay retroceso. Tela marinera los Fernández.
No han llegado al segundo piso cuando se oye el chirrido de un cerrojo que se descorre, voces, gritos, más cerrojos, puertas que se abren en el segundo, dos más en el primero, no se sabe cuántas en el tercero, da igual, las que sean, lo que importa son los gitanos que de pronto salen de los pisos y rodean a los Molina y sus aliados, por arriba, por abajo y por los flancos. Los mecheros, chas chas, centellean ahora en todos los rellanos y escaleras del bloque. Los gitanos se miran en silencio, los dos bandos, las manos posadas en los puños de los bastones, tamborilean los dedos en los mangos de las hachas, acarician las culatas. Se miran y se remiran sin insultarse ni maldecirse, en tétrico silencio. Quietos. Se miran y hay deseo de guerra en los ojos entornados y los labios prietos. No tan quietos. Alguien con los nervios patina en el peldaño mojado y va a caer, se agarra del primo y cerca están de caer los dos.
Читать дальше