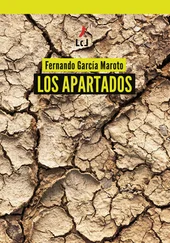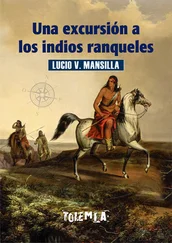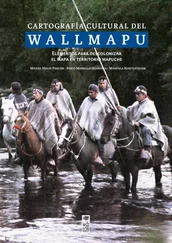Y me dije: Se acabó, no te espero ni un minuto más, empiezas a caerme mal, Sofía, me decía yo sin querer creérmelo demasiado, pero empezaba a ser verdad, Sofía estaba acabando con mi paciencia. Mi vapuleada paciencia. Y sin recoger las partituras desparramadas por el suelo, ni el atril volcado, dejo el clarinete sentado en el único sillón de la casa y me quedo como un pasmarote, sin saber qué hacer.
Sofía y yo llevábamos una vida sencilla y austera. No teníamos ni televisión, ni vídeo, ni coche, ni lavadora. Un solitario radiocasete, una nevera y el clarinete eran nuestras posesiones. Vivían con nosotros, compartiendo incluso cama, dos hermosas gatas hermanas. Una era romana, es decir, a rayas grises y blancas, la otra negra por entero excepto su antifaz blanco y los calcetines, que también eran blancos. Eran suaves aquellas gatas, más peluda la romana, más cariñosa la del antifaz blanco, que se llamaba Samara, nombre que fue impuesto por Sofía y del que yo siempre discrepé. La otra gata la bauticé yo. Le impuse el nombre de Camelia. Menos mal que había dos gatas. Yo, por artista, me sentía con más derecho a imaginar nombres. Sofía no consentía ese tipo de autoatribuciones, también ella se sentía artista, y por tanto, con derecho a decidir por cuenta propia nombres y títulos.
La buhardilla era silenciosa, no se oían automóviles ni motores, el tráfico era escaso en la plaza, los vecinos gente tranquila, una pareja de recién casados que sonreían con candor cuando te los cruzabas por la escalera, una mujer muy mayor que se llamaba Gracia y que nos miraba con cariño, otra vecina que adoraba las gatas y cuyo nombre olvidé. La buhardilla era silenciosa. Aquella noche, sin Sofía, con las gatas de inmutable rostro ovilladas en sendas sillas, la buhardilla daba hasta un poco de miedo. ¿Era miedo? De haber tenido un televisor y un periódico donde consultar la programación, hubiera buscado una buena película para dejarme absorber por ella y tranquilizar así mis temores. Pero no. Ni televisión ni tranquilidad y el vacío instalado en la buhardilla. Pon música, me dije, pero maldita la gana de ponerme a escuchar música. ¿Músicas celestiales con el cabreo que llevo en todo lo alto? No. Otra idea me empezaba a hacer cosquillas en alguna parte del cerebro. Más que una idea fue una sisa, porque entré en nuestro dormitorio, abrí el cajón de la pequeña cómoda, extraje el sobre donde Sofía y yo guardábamos el dinero del alquiler, conté los billetes, distraje uno de mil, devolví el resto al sobre y el sobre al cajón. Sin pegas, mil del ala, suficiente para darse un homenaje y olvidar el inmenso coñazo de esperarte, Sofía, querida. El coñazo inmenso de quererte.
Voy a darme un homenaje. Voy a darme un homenaje. Voy a darme un homenaje.
Bajo la escalera, el portal, la calle, encamino mis pasos hacia la plaza del Pumarejo, el Espumarejo , como la llaman los vecinos del barrio. Era cerca de la medianoche y desasosegado por la espera, el amor y los calores, con un billete verde alumbrando el bolsillo trasero de mis tejanos, enfilo por Duque Cornejo flanqueado por un quieto desfile de casitas bajas y encaladas. Cuando desemboco en San Luis ya me siento algo mejor y para celebrarlo me detengo y fijo la mirada en las doradas torres de una iglesia que pasaba por allí, luego la desvío a las estrellas. Ya me voy sintiendo algo más fuerte. ¿Qué es eso de sentirse morir porque tu mujer ya no te quiere como antaño, de morir ante la desdicha de saber que ya nunca te dirá cosas tiernas al oído? Responded, querubines y dioses del amor, responded, malas bestias, qué pasa, ¿nos desmoronamos en cuanto nuestra chica cesa de concedernos este baile?
Sigo mi camino por la calle San Luis y dejo a mis espaldas la iglesia de las torres doradas y sus cúpulas con mosaicos azules. Antes de llegar al Pumarejo un camello se insinúa, surge de las esquinas ofreciendo su mercancía prohibida. Ofrece sin ofrecer, desde el silencio. Los camellos de caballo no entran a sus clientes, no pregonan su mercancía. No hablan. Te miran a los ojos y esperan. Son los amos.
—¿Tienes algo? —le pregunto en voz muy baja. Es Luis Molina, de los Molina de las Tres Mil, gente de peso en el barrio, cuyos negocios dirige la madre, María, mientras el padre purga una muerte entre las rejas de Sevilla Uno.
2. Las Tres Mil Viviendas, marzo de 1980.Once en punto de la mañana. El gran gánster salió del edificio de ladrillo visto al gran patio de cemento y tierra, cruzó el terreno de juego donde enloquecidos seres humanos triscaban detrás de un melón volador. No es que el melón volara, más bien ellos lo hacían volar a patadas para perseguirlo luego lanzando alaridos y coces a diestro y siniestro, y los más risueños alegres risotadas que se confunden con los alaridos y hacen sonreír al gran gánster que viene a colocarse detrás de una de las devastadas porterías, ya despojada de red y hasta de larguero. Allí el patio fabrica un acogedor recoveco donde es agradable pasar la media hora del descanso sentado sobre la casetucha de los contadores del agua. Frente al edificio de ladrillo visto el señor García consulta su reloj, cinco minutos pasan de las once. El gran gánster no le quita ojo a la figura canija y calva del señor García. Luego imitará sus gestos, sus tics y sus posturas para algazara y regocijo de sus compañeros.
Comienza a llover, cae una fina lluvia pulverizada y no hay donde resguardarse en el gran patio desnudo de tierra y cemento. Pedro Molina, el pequeño camello que jugaba a ser el gran gánster, consulta su elegante reloj de oro, pasan diez minutos de las once y Manulitu no aparece. Y ni un cliente. Cosa más rara… La lluvia humedece la tierra y arranca fragancias del cemento; el gánster aspira con placer y agradecimiento el olor a tierra mojada que le trae recuerdos de otros tiempos, otros lugares: la hierba, el río, los charcos que rodeaban la chabola donde nació. La peste. Las chabolas del Roto olían fuerte y poderoso.
Ni un cliente. Y Manulitu Rodríguez, su socio, su aguaor —el que le da el agua: ¡Agua!— se retrasa, o aún peor: no viene, no ha venido; o aún peor: no vendrá. Y el pequeño camello despliega sus antenas y detecta ese algo extraño y amenazante en el aire húmedo de la mañana, algo que no le gusta, algo que no le encaja hoy en esta mañana de lluvia y viento.
Bordeando el terreno de juego, evitando balonazos, haciendo caso omiso de silbidos, procacidades, bromas de mal gusto, piropos sin gracia y algún que otro insulto, se acercan cuatro muchachitas, las mismas que todas las mañanas pasan la media hora de su descanso tras la misma portería que el gran gánster escoge para vender sus posturas de hachís y fumar su Bob Marley, que así llaman por aquellos barrios a los porros liados con dos papeles. Las chicas no fuman. Nunca le han comprado a Pedro Molina un gramo de costo, nunca le han pedido una calada del porro mañanero que se fuma todos los días detrás de las porterías con su socio y amigo Manulitu. Al gran gánster le gusta que estén ahí todas las mañanas, oír sus cuchicheos, mirar furtivamente esos muslos dorados, los de la Manoli, que tiene los muslos dorados y lleva siempre falda corta; la cola de caballo de la Rosi Martínez hasta la grupa; la risa suave y dulce de la Paqui; las trenzas de Isabela… Y le encanta saber que hablan de ellos, del pequeño camello y de su socio Manulitu, aunque Manulitu diga que no, que a él no le gusta, que no le hace demasiada gracia verlas ahí, enterándose de todo, de lo que se vende o se trapichea o se deja de trapichear, de lo que se fuma o de los clientes que vienen todas las mañanas a dejarse la pasta detrás de la portería. Dice, ha llegado a decir Manulitu, que las envía el señor García para saber lo que se trajina en el rincón de los contadores. Espías. Pedro Molina sabe que eso son disparates.
Читать дальше