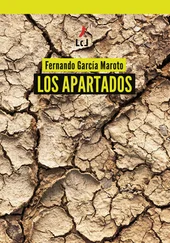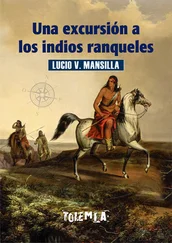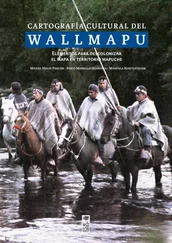Isabela no se ha movido un paso. No le quita ojo al bolígrafo que sigue empuñando Ismael.
—Venga, compi —insiste meloso el mayor de los Martínez Guardia—, no seas tan chungo. Invítate a un peta.
Déjate de rollos, Pedrito,
déjate de rollos,
invítate a un jointcito.
Canta y desafina aposta, hace el burro Simplicio, el benjamín de los cuatro hermanos.
Tacatacatacataca, se arrancan repentinamente los Martínez con las palmas, redoblan a tiempo y a contratiempo, se ayudan chascando la lengua contra los dientes.
—Déjame ver, déjame ver —pide el señor García, desabrocha la camisa y alza un poco la camiseta para indagar en la herida que presenta Manulitu en el estómago, por encima del ombligo—. ¡¿Quién ha sido, joder?! ¡¿Quién te ha hecho esto, coño, Manuel?! ¡¿Quién te ha hecho esto?! ¡¡Joder, joder, joder!! —Se desespera el señor García, suelta, en contra de su costumbre, algunos tacos, parece que le va a dar algo. Es realmente desesperante ver a ese niño de once años ahí tirado en los urinarios, ensangrentado bajo la panza del sucio lavabo.
—El mejor sitio para que pesque una infección de cojones. Sacadlo de ahí, joé —sugiere con tino el profesor de gimnasia que acaba de llegar al lugar, como también el de lengua, la de francés… Van llegando los profesores. Manuel Rodríguez está muy asustado y los mira con ojos desorbitados.
—Me pincharon con algo —cuenta con un hilo de sollozante voz.
—No parece muy grave —opina un bedel.
Alguien llama a una ambulancia.
Benito Martínez empuña la picha de toro cual si fuera un micrófono y canta mientras sus hermanos se tronchan de la risa sin dejar nunca de hacer palmas:
Déjate de rollos, Pedrito,
déjate de rollos
y líate un jointcito.
Los hijos del Chino forman un siniestro equipo donde cada uno tiene sus habilidades. Para esto de la música el mejor es Benito, que es el que ahora está cantando eso de: Y líate un joint, Pedrito. Y líate un porrito, Pedrito, por favorcito. La autoridad es para el mayor, Ismael, catorce años. Candelario es la fuerza bruta. Los inventos son de Simplicio, el menor, los mismos once años que Pedrito. El bolígrafo, por ejemplo, lo ha trucado él de forma que cuando se acciona el pequeño resorte para escribir con la mina de tinta roja, aparece en su lugar una larga y fina aguja de coser cuero. Ahora están muy animados con las palmas y las coplillas que Benito improvisa y canta con absoluto malaje, además esta mañana anda un poco repetitivo en la confección de letras.
Déjate de rollos, primo,
y líate un porrito, Pedrito,
no te tangues, colega,
y sácate la grifa, Pedrito,
colega, primo, Pedrito,
no te enrolles chungamente.
Canta y desafina a conciencia, hace el payaso con poca o ninguna gracia, se contorsiona, berrea, chupa el improvisado micrófono de manera obscena para que sus hermanos rían con sus risas forzadas, estridentes y amenazantes.
Tacatacatacatacataca, suenan bien las palmas, sin esfuerzo, tacatacatacataca, doblan y redoblan. Déjate de rollos, mi compi, déjate de rollos y sácate la grifa y sácate la grifa y líate un Bob Marley, Pedrito, canalla, no te enrolles chungamente y líate un Bob Marley. Tacatacatacataca.
A compás, brillantes los ojos, siniestras las sonrisas, a compás. Una larga aguja surge por la punta del bolígrafo plateado.
El señor García mira la hora en la esfera de su reloj extraplano.
—Oye, son más de las once y media. Hay que avisar el fin del recreo —le dice a un bedel, y el bedel corre a secretaría para accionar la sirena que pondrá fin al recreo. También el bedel está a punto de descalabrarse cuando pisa el aceite que pringa el suelo al final de las escaleras.
—¿Pero quién ha sido el guarro…?
El gordito Caravaca podría explicar qué hace ese bocadillo tirado en el suelo, las sardinas desparramadas, pero está en el cuarto trastero entre escobas, fregonas y otros útiles de limpieza, con un ojo morado, un pichazo de toro en la coronilla y pinchazos de aguja en muslos y brazos. Ahí se lo acaba de encontrar la Presen, la mujer de la limpieza. No hay manera de que explique qué carajo le ha pasado. Presentación tampoco insiste en saber. Le da auténtico terror. Por las noches tiene pesadillas con el alumnado del Padre Ocampo.
Manulitu Rodríguez descansa reclinado en la pared, le han cortado la hemorragia, ya no sangra. No eran profundas las heridas, pero persisten en él los rastros del terror.
En el patio de cemento y albero, detrás de la portería, Pedrito ya no juega más a los gánsters. Ahora sí se acabó el juego donde los gánsters eran gente de honor y él realizaba sus negocios sin trucos ni engaños. Ahora tendrá que ser rápido como una serpiente, y si puede, será traicionero. Y si puede, los engañará. Pero no va a poder. Ve salir esa aguja por el agujero negro del bolígrafo apuntado a sus ojos; no ve como Simplicio y Benito le dan la vuelta a la casetucha para situarse a sus espaldas. O si lo ve no hace nada por evitarlo. Isabela sale de su marasmo y corre hacia ellos cuando agarran a Pedrito por la espalda, lo traban, lo inmovilizan.
—¡Dejadlo, dejadlo ya, cabrones! —grita, se planta Isabela frente a Ismael—. ¡Maricón! —le insulta la chiquilla.
Ismael, sin mediar palabra, le larga tal revés que la hace volar, cae, se da contra la pared de la casetucha, sale la sangre por un feo corte en la sien.
—¡Venga, maricona, dame ya la grifa, perra! —exige Ismael sin mirar siquiera a la chiquilla que acaba de enviar al limbo. También Candelario se encara con Pedrito, lo mira, le sonríe, no habla, se mira la mano, la abre, la cierra, sopla en sus nudillos, lanza su puño contra el estómago de Pedrito, se lo empotra en el vientre.
—¡Toomaaa! —jalean Benito y Simplicio—. ¡Hostia, qué hostia! —Se ríen, hacen gestos, se burlan. No veas qué hostia. Magnífica. Lo sueltan y Pedrito se dobla, no puede respirar, antes de caer al suelo Ismael clava en la molla de su muslo la aguja del diabólico bolígrafo. Una mancha de sangre roja y caliente aparece en la tela del elegante pantalón del gran gánster, un círculo deforme, húmedo y viscoso que se agranda hasta la rodilla. Pedrito quiere gritar espantado pero no puede, no salen sonidos de su boca de gruesos y tiernos labios, no puede ni respirar. Está acurrucado en el suelo, nadie lo sujeta ya, no hay necesidad, prefieren dedicarse a golpearlo y reír, siempre las risas forzadas y falsas. Risas y patadas, patadas a la barriga, a los riñones; sin olvidar un par de trallazos en los lomos con la picha de toro que ahora se pasan los hermanos, de uno a otro cual si fuera el testigo de una carrera de relevos. Por fin, Ismael se agacha y apoya la punta de la aguja en el ojo de Pedrito.
—Muévete y te dejo tuerto, maricona.
El gran gánster se hace estatua. No mueve un músculo, un pelo, se mea, se humilla. Estatua de terror mientras la otra mano de Ismael Martínez registra afanosa los bolsillos del pantalón elástico de Pedrito Molina. Rebuscan, revuelven, palpan los finos y nerviosos dedos de Ismael, encuentran la bola de grifa, triunfo, una patada en el estómago para celebrarlo. Ahora la pasta:
—¿Dónde escondes el parné, maricona?
Pedrito no responde, no ve, no respira, no puede hablar, el dolor y el miedo lo paralizan; pinchazo en la espalda, patada en el estómago y pinchazo en la mejilla para ver si se anima, nada, no responde, por delante y por detrás arrecian los golpes, cada golpe una carcajada y exclamaciones de admiración:
—¡¡Jodeeer… ese ha sonao!!
Más pinchazos en la mejilla, debajo del ojo.
Читать дальше