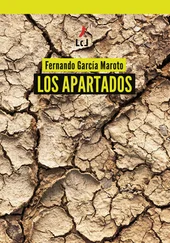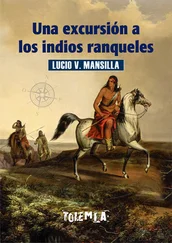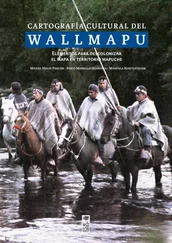A Pedrito le gusta Isabela, su aceitunada piel morena y sus negros cabellos recogidos en dos trenzas larguísimas hasta la cintura encandilan al gran gánster. Pero el amor es a distancia. Nunca se han besado. Nunca se han dicho te quiero.
—Qué guapa es Isabela —reconoce Pedro Molina, lo piensa en alta voz, siente cosquillas en el estómago solo de pronunciar su nombre: Isabela. Le encanta esa originalidad de la a añadida, no Isabel, Isabela, con a, y esa tontería lo enternece y por primera vez en su vida susurra: Te quiero, te quiero, te quiero. Se atreve a decirlo: Te quiero. Quizás porque nadie lo oye, nadie está a su vera. Está solo en la caseta de los contadores. Esta mañana no vino ni un cliente a dejarse la plata. Ni uno, ni siquiera el inútil del Caravaca, que le cambia todas las mañanas su bocadillo de sardinas en aceite por una chinita ínfima de hachís, y el señor García mira su reloj, faltan escasos siete minutos para el regreso a las cotidianas tareas. Llueve ahora con más ganas que nunca, pero el señor García decide no suspender el partido. Que se mojen, que se jodan, ojalá se ahogaran todos, sueña despierto el señor García. Llueve y Pedro Molina, el pequeño camello, está nervioso. No se concentra. Ni se atreve a sacar su pequeña y olorosa bola de hachís marrocano para liarse un joint de dos papeles, un Bob Marley, también conocido como un dospa , de dos papeles. No, no se atreve. No tiene a nadie que le dé el agua. ¿Dónde carajo te metes, Manulitu? Y tiene hambre. Ah, coño, todas esas sensaciones en el estómago… a ver si va a ser que lo tiene vacío. No ha comido su bocadillo de sardinas y el estómago se lo reclama. ¿Dónde carajo te metes, Caravaca?
Cinco minutos faltan para las once y media cuando alguien viene a avisar al señor García de que algo terrible está sucediendo, ¿dónde?, en los servicios, dentro del edificio de ladrillo visto, corra, corra señor García, una pelea, corra, que se están matando. Y el señor García abandona sin pensárselo su puesto de vigilancia en el patio de tierra y cemento, ni siquiera mira su reloj cuando entra a la carrera en el interior del edificio, ¿qué pasa, qué pasa?, corra, corra, señor García, a los ascensores, no, por las escaleras, más rápido, han apuñalado a Manuel Rodríguez en los servicios del tercer piso. Y el señor García corre, está a punto de rodar escaleras abajo cuando pisa un bocadillo de sardinas y resbala con la pringue, ¡qué asco! ¿Quién ha dejado ahí esa porquería?
El gran gánster ya no es el gran gánster. Se acabó el juego. Solo le queda ser quien es: el indefenso camello detrás de la devastada portería que ve venir a los cuatro hijos del Chino, y sabe que no vienen precisamente a comprarle grifa. Vuelve su mirada al grupo de muchachas y ya no están, las ve correr, alejarse por donde vinieron, hacia el edificio de ladrillo visto. No todas, Isabela se queda. Aterrorizada, pero ahí está, se queda. El melón vuela por los aires, coces, alaridos, porrazos… Cuatro minutos para las once y media. No hay tiempo que perder: Ismael Martínez Guardia, el primogénito del Chino, camina ligero por el patio de tierra y cemento, sus tres hermanos le siguen a un par de pasos, cruzan el terreno de juego evitando balonazos y jugadores, directos a la caseta de contadores donde el que fuera gran gánster espera sentado y solitario. El señor García desapareció en el interior del edificio y no vuelve. No se ven otros barandas en el patio. Isabela se acerca tímida hacia Pedro, llegará casi al mismo tiempo que Ismael. ¡Vete!, se atreve a decirle la muchacha al gran gánster, y es la primera vez que le dirige la palabra: ¡Corre! Pero no se va, no corre. Ismael sonríe. Ya están todos ahí, alrededor de la casetucha de los contadores. Los temidos hijos del Chino, los hermanos Martínez Guardia.
A Isabela no le sienta bien el miedo, le crispa el rostro, le descompone el cuerpo, ya no es serena su mirada, ni burlona su voz, ni bonitas sus trenzas. De hecho no puede ni hablar. Ismael, cosa en él rarísima, enarbola un bolígrafo en la diestra. Parece que en vez de bolígrafo porte un puñal, una navaja, un arma diabólica. Lo empuña a la altura de la cadera. Es un bolígrafo plateado, muy grueso, cargado con minas de tintas diferentes que le permiten escribir en cuatro colores: azul, rojo, verde y negro, según el resorte que se pulse. Ismael no abandona la cruel sonrisa, sus hermanos le imitan la sonrisa, los gestos, la pose. Son clavados entre sí los hijos del Chino, y, tal como el Chino, nos recuerdan a los mogoles con sus ojos rasgados, sus narices chatas, sus cuerpos menudos. Se han plantado frente a la caseta de los contadores donde Pedro Molina permanece sentado. Con una gran, enorme sonrisa, uno de los hermanos, aquel que está a la diestra del primogénito Ismael, se mete la mano por dentro del jersey de lana y saca de ahí, por la parte del cuello, una negra, flexible y correosa picha de toro. Isabela a dos o tres metros, temblando, sin saber qué hacer, se quiere marchar pero ya no puede. Imposible ahora. Justo en ese momento deja de llover.
Se miran con largueza, Pedro muy serio, los cuatro hermanos con mucha guasa, Isabela les mira a todos con terror. Pronto se dará cuenta, sin embargo, de que en realidad la ignoran. Ismael finge sorprenderse de que no esté ahí Manulitu, el socio del gran gánster.
—¿Estás solo, primo? ¿Y tu compi, no ha venío hoy?
Se desternillan de la risa los tres hermanos de Ismael. Risas falsas, forzadas, estridentes. Ríen a grandes carcajadas. Igual que Pedro Molina, ellos también son gitanos, pero de otra pasta, como dice siempre Isabela. Risas agudas y molestas, falsas, crueles, obscenas. Otra pasta.
Pedro no contesta. Ya sabe que algo chungo le han hecho a su socio. Seguro. Algo terrible que por lo visto les hace tanta gracia a esos mal nacidos, porque no paran, no dejan, no acaban nunca de reír. El pobre Manulitu… Entonces, Pedro Molina lanza su primer farol.
—¿Es que no te has enterao? —dice a Ismael, ignora a los tres hermanos comparsas, como si no existieran—. El Manulitu y yo ya no semos socios, se acabó, mi viejo me ha quitao de vender. No tengo ná.
Se miraron entre ellos con duda: ¿Qué dice este idiota ahora? ¿Con qué cuento nos quiere camelar?
—¿Qué chamullas? ¿Que no tienes grifa?
—¿No te enteras? No hay ná, no tengo ná. ¿No te has coscao de que no he vendío ná en toa la mañana?
El gran gánster observó las caras escépticas de los cuatro hermanos. Isabela seguía allí plantada, sin que nadie le echara cuenta. Como banda sonora los alaridos y las risotadas de los enloquecidos jugadores de la coz.
Dentro del edificio de ladrillo visto el señor García, a todo lo que le dan sus cortas piernas, sube al tercer piso por las escaleras precedido por Rafael Carmona, que tiene el espanto en los ojos, le tiembla la voz:
—En los servicios. Está en los servicios.
Cada vez tiene el señor García más miedo de lo que se va a encontrar en los servicios. Atraviesan el pasillo, una, dos, tres, la cuarta puerta es el servicio de los hombres, abre de un empellón, hay pisadas de sangre en el suelo, en un rincón, de rodillas y encogido sobre sí mismo, parece que esté orando, Manulitu se sujeta el estómago y la sangre corre por sus nudillos, entre los dedos. El señor García se queda sin habla.
—Pues líate un joint , primo —dice Ismael con mucha guasa, con mucho tonillo, al gran gánster, y detrás de él brillan los ojos de sus tres hermanos con ansia y deseo de soltar un par de hostias.
—No puedo —declara Pedro Molina con su cara más seria—. No tengo grifa —miente con gran franqueza mirando fijo a los ojos de Ismael.
—¿Qué ha pasado? ¿Pero qué coño ha pasado?
Manulitu quiere responder, decir algo, pero cuando abre la boca estalla en sollozos. Con delicadeza el señor García le aparta las manos del ensangrentado estómago.
Читать дальше