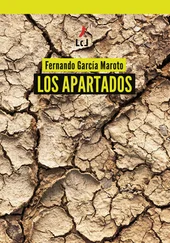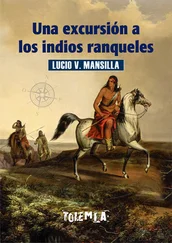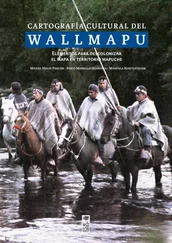—Aquí tós habéis perdío, Genaro.
—Pero nusotros más, don Ramiro. Y ni la grifa era nuestra ni ná ni ná. No es justo.
No importa la justicia. Sentado en un peñasco que está ahí, en mitad de la acera desde tiempos inmemoriales, Luis Molina escucha las inútiles palabras de su tito Genaro, porque Luis sabe que nada podrá impedir que los Molina se marchen del barrio de las Tres Mil Viviendas. Luis, pálido y delgado, vestido de negro desde el sombrero que su padre le acaba de regalar hasta los botos de Ubrique, es el único gitano que no lleva vendajes —fuera aparte los ilustres que no estuvieron en la batalla—, ni un vendaje, vamos, es que ni una tirita, ni un esparadrapo, porque Luis no recibió ni golpes, ni mojás, nada, y no porque no batallara, que ahí estuvo el primero, el más valiente. Simplemente, no le alcanzaron las embestidas de los Chinos. El Kako Ramiro ha sido el primero en darse cuenta: Ozú —se dijo para sí—, ese Luis ha venío sin un arañazo, el hijoputa. Tiene el mismo don de su tío abuelo Pancracio Molina, que fue inmune a las mojás hasta que palmó de viejo.
Luis Molina, en su peñasco, contempla el paisaje, los bloques baratos en el amanecer brumoso y húmedo, escucha el apesadumbrado tono de voz de su tío Genaro, siente en su piel los primeros rayos de sol, detecta casi de reojo el brillo salvaje en los ojos de Santiago Martínez, pero también el gesto grave del Kako y los ilustres mientras esperan que él, como primogénito de la familia que representa, tome la palabra y decida.
Todo está decidido, sabe que esto es una despedida bajo los soportales, se marchan, todo se encaja en una sola dirección, un solo sentido. Luis siente que es el momento de partir, salir del círculo, desgajarse de sus tíos, de su barrio. El momento es inmejorable. La excusa perfecta. Los echan, se van. Horas antes su padre le regaló el sombrero negro que ahora apoya en su rodilla derecha —pues es costumbre no llevar la cabeza cubierta en los Consejos—, un excelente sombrero de fieltro. José Molina se lo regaló inmediatamente antes de subir, en compañía de su socio y compadre Joaquín Camarasa, al automóvil que lo llevaría directo a la Comisaría de la Gavidia, en el corazón de la ciudad. Mientras José le hacía entrega del negro sombrero, el compadre Camarasa le metía en el bolsillo de la chaqueta un papelito doblado con una dirección: San Luis 65. Y le dijo que ahí tenía su nuevo hogar.
Todo está dicho y el Consejo llega a su fin. No. Rafael Molina se levanta del peñasco donde tomó asiento y habla dirigiéndose a su tío Julián.
—Tito… hemos pensao que… ya que nos vamos der barrio… —dice mientras extrae del bolsillo de su pantalón un llavero con el escudo del Betis— que os quedéis con la queli. Nusotros no la vamos a necesitar, así que… mi may quiere dárosla pa ustedes. Como un tributo por la muerte del tito Juan.
—El ofrecimiento de tu sobrino me parece justo —asiente complacido el Kako Ramiro—. Quedaos con el piso de vuestra plañí.
—Si ustedes queréis, acana mismo, antes de salir del barrio, mi planó Luis os hace un documento firmao que diga que la queli es vuestra —ofrece Rafael.
Los Molina marcharán de las Tres Mil, los Fernández se quedarán con el piso que se desocupa. El Consejo garantizará la paz entre las familias enfrentadas. Queda poco más de un par de horas para el primer entierro, el de Juan Fernández, a las diez en el Cementerio Provincial de San Fernando. Una hora más para el segundo, el de Antonio Martínez, en la otra punta del mismo cementerio. Según la ley calé la guerra no comienza hasta que los muertos son enterrados, pero esta vez no habrá guerra. El Consejo cumplió su objetivo y el Kako y sus venerables respiran satisfechos. Los gitanos se levantan de sus improvisados asientos. El Kako Ramiro llama a los litigantes, Molinas, Chinos y los Fernández. Los coloca junto a la candela, enfrentados cara a cara. En torno a ellos se cierra un apretado círculo formado por el resto de los asistentes al Consejo. El momento es tenso, algo violento.
—Darse la mano como gitanos —recomienda con voz lenta hipnótica el Kako Ramiro.
6. Calle San Luis, marzo de 1980.La iglesia de la plaza de San Marcos es mudéjar. Un momento para contemplarla y luego sigue tu camino por San Luis y verás que la calle se estrecha, caminas flanqueado por casas bajas y encaladas y pasas por delante de lo que fue el Metralleta, un oscuro semisótano donde se estuvo vendiendo grifa durante tantos años con total impunidad. Y si continúas llegarás a la iglesia de San Luis de los Franceses, pasarás bajo sus tres cúpulas de tejas azules sobre torres doradas; cruza Divina Pastora, cruza Arrayán y llegarás a San Luis 65. San Luis 65 fue una dirección mítica para los yonquis de Sevilla.
Llegaron una mañana alegre y soleada del mes de marzo de 1980. Finalmente, fue el tito Julián quien los trasladó —a ellos y a sus escasos enseres— desde el piso de las Tres Mil hasta su nuevo hogar en el barrio de la Macarena. Fue un viaje triste, dentro de una mañana alegre, con mucho tráfico; un viaje triste y lento en la destartalada furgoneta de los Fernández. María iba deshecha, su marido preso, su hermano mayor, Juan —que en gloria esté—, muerto, descansaba ya en el cementerio de San Fernando. Por si fuera poco, habían sido expulsados de las Tres Mil, por mucho que el Kako Ramiro insistiera en que el cambio de barrio les iba a resultar beneficioso. Durante el trayecto recordaba María a su hermano fallecido, su Juan, que era, siempre fue, su predilecto. De hecho, Juan fue el único de sus hermanos que la trató con cierto cariño. Se llevaban poco tiempo, once meses, y se entendían. Juan era el menos prejuicioso de los Fernández, por ejemplo con los cigarrillos. Con ningún otro hermano se hubiera podido fumar María un cigarrillo tan a gusto como lo hacía con Juan. Él fue quien le enseñó a tragarse el humo y a coger el cigarrillo con la derecha, como las mujeres. Según Juan, los hombres fumaban con la zurda, las mujeres con la diestra. Fumándose un Winston, hace ahora ya tantos años, a orillas del Guadalquivir, María confesó a su hermano que estaba enamorada de José Molina, el gitano andarríos que había llegado a las chabolas del Roto, procedente de algún lugar de la provincia de Huelva. José llegó una mañana de amanecida, por el caminillo que viene de las huertas de Santa Teresa y acaba en el embarcadero del Roto. Pese a ser tan temprano había ya cierta actividad en la ribera del Guadalquivir, pues era la mejor hora del día para lanzar los aparejos desde las pequeñas embarcaciones fondeadas en mitad del río y dedicadas en su mayoría a la pesca del albur. José llegó a las lindes del campamento y pidió agua y permiso para tumbarse un rato y descansar. El primer gitano que le atendió fue precisamente Juan Fernández —que en la gloria esté— y lo llevó inmediatamente a la chabola que habitaba con sus padres y sus hermanos. En la chabola todos habían tomado ya su café con leche y su trozo de pan tostado con manteca colorá, pero Isabel Barrul, la madre de los Fernández, no tuvo pereza en aviarle a José Molina un buen desayuno, más café, más pan tostado en la candela que María preparaba todas las mañanas y que era su primera obligación. Mientras los hermanos varones apañan los aparejos en la orilla del río, María y su madre atienden al recién llegado. Pero José Molina habla poco. Dice que viene de Huelva, de la sierra, no precisa mucho más. Un frenazo brusco interrumpe los recuerdos de María. Han llegado ya a la calle San Luis. El barrio parece animado. Desde la plaza San Marcos hasta el cruce con Divina Pastora —donde están en estos momentos—, Rafael Molina ha contado por lo menos siete camellos, vendedores de hachís, apoyados en tapias, paredes y esquinas, sentados en poyetes y escalones. Lo comentó dentro de la furgoneta, donde el ambiente era más bien fúnebre, y arrancó alguna sonrisa de sus hermanos. Mes de marzo, mañana radiante, negocios en las esquinas… parece que a los hermanos Molina les sube un poco el ánimo. En el aire se percibe el dulzón olor del hachís; por Arrayán, por Divina Pastora, por la calle Macasta, los camellos, ataviados al chulesco estilo barriobajero de la Macarena, venden sus bolas de hachís cortado en posturas de doscientas, trescientas, quinientas, mil pesetas. Jóvenes y no tan jóvenes, que también pululan por el Espumarejo los grifotas viejos de toda la vida, tanto con ánimo de compra como de venta. Tradicionalmente, el mejor hachís lo tienen siempre los más viejos. Los puretas, como se les llama en el barrio.
Читать дальше