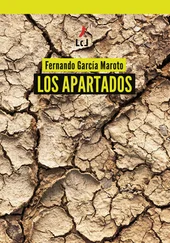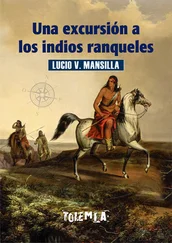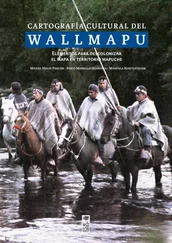Aparcó el tito Julián su vieja furgoneta frente a la iglesia de Santa Marina. Descargaron la poca cosa que traían. Los inquilinos del 65 salieron al patio, a curiosear la llegada de los nuevos. El 65 es un corral de vecinos, un gran patio central alrededor del cual se reparten en dos plantas las viviendas que constan, como mucho, de dos habitaciones. Ascendiendo una escalera de madera, que era preciso subir sin prisas y con bastante tiento, se arribaba a la galería descubierta que daba toda la vuelta por encima del patio central. En la segunda puerta de esa galería tenía su nuevo hogar la familia Molina. La primera vecina que les dio la bienvenida fue la señora Emilia. Una señora de edad, delgada, de mirada astuta y sonrisa atractiva. Era también la dueña de Taco, un canario viejo y minúsculo que se desgañitaba trinando en una pequeña jaula colgada de una alcayata en una pared del patio. Trinaba excelentemente. Lo hacía tan bien que a María le llamó la atención; también a Pedrito. Sonrió la gitana por primera vez aquella mañana. Se acercó al pájaro, Pedrito a su lado; la señora Emilia hacía propaganda del animal.
—Se llama Taco, y canta como los ángeles.
—Desde luego, desde luego —admitía la gitana—. Vaya que sí.
Pedrito le metió el dedo índice entre los barrotes de la jaula. Dejó Taco de trinar y vino a picotear el dedo del niño.
—Pedrito… —le llamó su hermano Rafael la atención— deja la pulía y ven a echar una mano, que te tangas tú mucho, tunante.
Pedrito está contento. Le ha gustado la calle, el barrio, Taco, lo que ve en esos primeros momentos de recién llegados.
—En el patio se pueden aviar buenas candelas —opina con gesto de entendido Eduardo el Bizco mientras sube las escaleras con dos maletas. Aquella extraña mañana de marzo, cuando los Molina se debatían entre la tristeza y la excitación, Eduardo parecía un hindú con el turbante de vendas que envolvía su descalabrada cabeza. Le faltó poco para no contarlo, pero lo contó, y ahora conservaba entre sus objetos personales, cual pieza de museo, la pesada y gris tubería de plomo que le había abierto la cabeza. La guarda junto con el azadón, que sigue siendo su arma preferida para la guerra.
—Niño, ¿estás sordo o qué? —insiste Rafael a su hermano absorto frente a la jaula.
—Mi Pedrito tiene un don espesiá con los bichos —contaba María a la señora Emilia que escuchaba complacida cualquier historia que tuviera algún animal de protagonista.
—Huy, yo igual. A mí me encantan los animales.
—Sí, pero mi Pedrito, fueraparte que le gusten, es que tiene un don.
Sonrió la señora Emilia con indulgencia. Evidentemente, no se lo creía mucho. María empezó a contar una historia:
—En Coria, porque nusotros antes de venir a Sevilla vivíamo en Coria, ¿sabe usté?
—¿Sí? qué casualidad. Mi marido es de Coria —apuntó la vecina—. Es decir, era, porque el pobre ya murió. Tres años hará en noviembre. Desde entonces, ¿ve usted?, estoy sola. Bueno, sola no, me queda mi Taco. Es más bueno el pobre… Y canta como los ángeles.
—Pues le decía que en Coria, mi Pedrito se encontró un canario a la vera der río, ¿sabe usté? Estaba herío, hecho porvo, pues bueno, mi niño lo curó, le dio gloria bendita, y no vea si er pájaro estaba agradesío con to lo chico que era. Le enseñó a trinar a compás. Hasiendo parmas. ¿Verdá Pedrito que el pájaro del río cantaba a compás y tú le hacías parmas?
Afirmó Pedrito con la cabeza, luego introdujo el dedo índice entre los barrotes para que Taco lo picoteara levemente, a modo de bienvenida. La señora Emilia estaba un poco celosa. A ella nunca su canario le había picoteado el dedo. Ni a ella ni a nadie. Todo lo contrario, el pájaro solo toleraba la presencia humana a distancia. Incluso cuando su dueña le arreglaba la jaula o le ponía su comida procuraba mantenerse siempre a la mayor distancia posible de las invasoras pero imprescindibles manos que le daban de comer.
—Mire, mire… Me parese que se va a arrancar —anunció María.
Efectivamente, Taco dejaba su picoteo de bienvenida y subido a su palo de trinar —siempre trinaba encaramado al mismo palo— lanzó unos gorgoritos, primero de prueba, y luego, ya consolidado el tono, se lanzó a ejecutar una complicada escala, solo al alcance de las siringes más privilegiadas. La destemplada voz de Rafael puso el punto final a la actuación de Taco.
—¡Niño, me cago en tus mulas, joé! ¡Quieres dejar ya er canario, recopón! ¡Cómo te tengo que decir que dejes de hacer el paró y vengas a echar una mano!
María reprendió a su hijo mediano:
—Rafaé, hay que ver el malange que tienes con tu planó.
Eduardo ascendía cansino las escaleras, repetía lo de las candelas y nadie le hacía caso.
—En este patio se pueden aviar buenas candelas.
En la calle todo es nuevo para los Molina Fernández.
7. Plaza de la Encarnación, finales de junio de 1982.Esto es el pleno centro de Sevilla ciudad. Vas caminando bajo los soportales de la calle Laraña, doblas por la esquina de Juguetes Cuervas y entras en la plaza de la Encarnación. A tu izquierda la English School, pasas por el 32, el 34, el 35. Aquí, en el 35, vivía mi amigo y colega Ulises Campos. Y Rafael Narváez, el Gamba.
Acababa yo de comprar un Jean Martin de madera de ébano fabricado en París, un negro clarinete de baja calidad que adquirí en Casa Tejera, que es una tienda de música de la calle Feria. Un clarinete negro con su maletín también negro. Para celebrarlo, el día que lo estrené, yo también me vestí de negro. Ese tipo de cosas eran las que tanto entusiasmaban a Sofía. Y así lo hice, para complacerla, para agradecerle que me hubiera encontrado un trabajo de clarinetista en un grupo de teatro de calle. Un trabajo compartido con gigantes de tarlatana, cabezudos de tela y cartón, altísimos zancudos, acrobacias y juegos malabares; los zancudos eran impresionantes, los gigantes asustaban a los niños y la banda se hacía escuchar. Tocando el clarinete gané mis primeros duros en Sevilla. Un sueño cumplido. Cierto que cuando en Cáceres, mi primer bolo, me colocaron unas ajustadas mallas negras con lentejuelas de colores tuve un primer impulso de dejarlo todo y olvidar el teatro para siempre jamás, pero conseguí dominar el impulso y aguanté en mi sitio. Mucho corte y mucha risa.
A mi lado, con su dorado saxofón tenor, Ulises era el alma musical de la orquestina. Él fue quien me inició en los misterios de la síncopa y el contratiempo, con su bendita impaciencia y su sonrisa, porque Ulises era tímido y risueño, y visionaba el pentagrama con tanta lucidez y facilidad que se desesperaba con el resto de los músicos, algo torpones comparados con él. La orquesta era más bien menguada: caja, bombo, platillos, Ulises saxofón tenor, y yo con el clarinete en si bemol. Llevábamos un repertorio con temas de Scott Joplin, una docena de ragtimes. Ulises hacía los bajos con el saxo tenor y yo punteaba la melodía con el clarinete. Además de ensayar en el local por las mañanas, Ulises y yo estudiábamos luego por las tardes, en su casa o en la mía, las lecciones del método de métodos, el Klosé. Ambos estábamos matriculados en el Conservatorio —en clarinete yo, en saxo y clarinete y en cursos superiores Ulises— y los exámenes de junio estaban al caer. Yo prefería ir a su casa a estudiar porque en la buhardilla de Moravia se respiraban los aires del desamor. Una tarde…
—¿Cómo te va con Sofía, cani?
—Fatal, pero luchando. Como los buenos.
Ulises hizo gesto de comprender. Era por la tarde, se presentía ya el crepúsculo y cerraban los comercios. Caminábamos por la calle Imagen.
—¿Os vais a separar? —preguntó Ulises.
Читать дальше