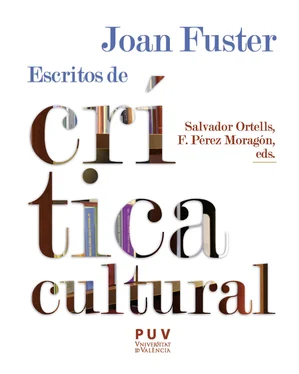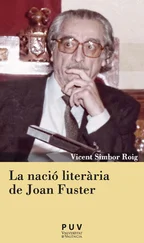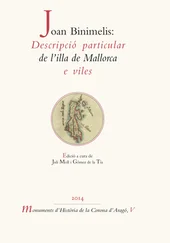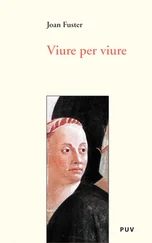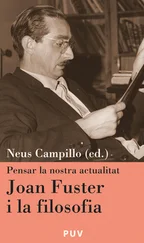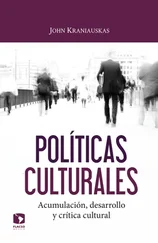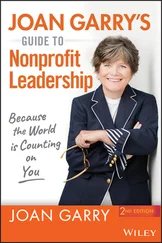Los métodos para repudiar a disonantes solían y suelen ser muy parecidos, aunque no en todas las ocasiones alcancen la misma magnitud, ni lleguen al intento de asesinarlos, como también le sucedió a Fuster.
De regreso brevemente a València en 1969, Max Aub se compadecía en sus anotaciones publicadas como La gallina ciega. Diario español de que el poeta Juan Gil-Albert, vuelto del exilio veintidós años atrás, se contentase con que el Ateneo Mercantil le hiciese participar en unas veladas poéticas: «¡Pobre Juan! […] agradecido porque “se han acordado de él” aquellos que despreciábamos tan cordialmente: los del Círculo de Bellas Artes, el Ateneo [Mercantil], Lo Rat Penat…». 4Aub debía de ignorar que aquellas instituciones eran fieles a aquel pasado que podía haberlas hecho despreciables para ellos, pero eventualmente se habían convertido en refugio para tertulias de vencidos y otras actividades igualmente dignas, como el homenaje a Fuster que el Ateneo albergó en 1968, con la excusa de la aparición de sus obras completas. Eran instituciones de ese tipo las que habían sobrevivido al conflicto. Gracias a su inocuidad, a su provincianismo y, como hubiese dicho Baroja, a su respeto permanente a las venerandas tradiciones y sacrosantos principios. Gil-Albert, por lo demás, más allá de raras invitaciones ocasionales para participar en actos sin importancia, era entonces otro caso de exclusión social como el de Fuster, aunque no exactamente por todos y los mismos motivos.
LOS CUARENTA PRIMEROS AÑOS (1922-1962)
El futuro escritor nació en Sueca, capital de la comarca valenciana de la Ribera Baixa, el 23 de noviembre de 1922. La ciudad, que ostentaba ese título desde 1899, tenía todas las características de un pueblo, aunque algún periodo de bonanza económica, debida a los buenos precios a que se pudo vender el arroz en mercados internacionales –y el cultivo del arroz ocupaba buena parte del término municipal, lindante con el lago de la Albufera y con el mar–, había permitido la construcción de edificios privados o públicos más altos que las tradicionales viviendas de la zona, más ricos en su decoración interior y exterior. En ellos, algún arquitecto local aplicó lenguajes estilísticos de un cierto exotismo, que se relacionaban con la variedad caprichosa del modernismo e incluso del art déco . Sueca tenía en 1922 unos 18.000 habitantes, pero en lo que a demografía se refiere, no era una población aislada y sin más cambios que los vegetativos. Al final del verano, para cosechar el arroz, acudía una multitud de trabajadores temporeros. Algunos tal vez preferirían instalarse allí de manera permanente, aunque, para un observador despistado y ocasional, como yo mismo, y en comparación con otras localidades del mismo peso económico y poblacional, Sueca no parezca haber experimentado, ni aun ahora, grandes cambios en su idiosincrasia por el hecho de la inmigración.
Aunque había nacido en una vivienda de alquiler mucho más modesta, donde vivió hasta los siete u ocho años, a Fuster se le relaciona siempre con otra, en la que residió desde que su padre y su madre se mudaron a ella, de la que serían propietarios, en la planta baja del número 10 de la calle Sant Josep. Este fue el domicilio del escritor hasta que murió, el 21 de junio de 1992.
En la literatura tópica sobre Fuster, sobre todo en entrevistas, se ha recogido la función que para él tendría aquella casa como lugar de recepción de todo tipo de visitantes que acudían al número 10 de la calle Sant Josep de Sueca; por amistad, por un contacto intelectual, profesional o político, por simple curiosidad, buscando consejo u opinión, comentando un proyecto académico o, especialmente bajo la dictadura franquista pero también después, una conspiración más o menos sensata. Sin teléfono hasta poco antes de morir, las conversaciones allí o en otros lugares, junto a una correspondencia que ha dejado más de veinte mil documentos, fueron para el escritor una forma constante y rica en contenidos de relación interpersonal.
La procedencia familiar era de agricultores. La primera excepción fue el padre, Juan Fuster Seguí (Sueca, 1893-1966), que aprendió el oficio de tallista y fabricante de imágenes religiosas en València y después, en el pueblo, compaginó esa profesión con las clases de dibujo que impartía en centros privados. Tuvo esta profesión, muy ligada al mundo eclesiástico, que de todas maneras no le debía de resultar demasiado lejano, puesto que era carlista. La madre de Fuster, María Ortells Morell (Sueca, 1894-1965), fue, como el padre, muy religiosa.
La niñez del futuro escritor fue la típica de un crío de pueblo en su tiempo, que pasaba la mayor parte del día jugando por las calles y las plazas, cuando no estaba en la escuela, en la iglesia o, naturalmente, en casa. La guerra de España, comenzada en 1936, cuando solo tenía trece años, cambió aquella niñez plácida, con más motivo por las ideas políticas y religiosas de sus padres y de la mayor parte de la familia –un hermano de su madre y algún otro pariente fueron asesinados en el desbarajuste revolucionario–. En 1938, su padre fue detenido y estuvo encarcelado durante unos ocho meses, hasta antes de que acabase el conflicto, tal vez por ser miembro del Socorro Blanco, organismo carlista que prestaba ayuda a religiosos más o menos ocultos y a correligionarios en apuros económicos a causa de la situación. Fue un periodo terrible, en el que Fuster, acechado en la casa familiar por el miedo y las carencias económicas, por el hambre generalizada y por la incertidumbre ante el futuro, con los estudios suspendidos, lo que retrasó su trayectoria de estudiante en las instituciones docentes, encontró refugio en la lectura de todo tipo de libros y revistas a su alcance. Y, dato trascendental, fue entonces cuando empezó a escribir en su propia lengua. Hasta el punto de que, en 1939, a poco de la victoria franquista, él y un amigo, con la mayor ingenuidad, trataron de informarse sobre cómo seguir algún curso de gramática valenciana.
Por el mismo tiempo, la jerarquía del padre dentro del carlismo comarcal propició su designación como primer teniente de alcalde en el gobierno municipal de Sueca instaurado por los vencedores el 4 de abril –las tropas de ocupación habían entrado cinco días antes–, pero el 10 de mayo fue apartado de aquel organismo junto al alcalde. El escritor lo atribuía al desacuerdo de Juan Fuster Seguí por el trato que los propietarios agrícolas daban a quienes trabajaban sus tierras, militarmente recuperadas. No se puede considerar anecdótico que el tallador de imágenes religiosas ocultase entonces en su taller –y probablemente salvase de la destrucción– un enorme lienzo con la República representada en todo su esplendor por una simbólica matrona, encargado antes por el consistorio al pintor Alfredo Claros para presidir el salón de sesiones del Ayuntamiento. La pintura permaneció escondida y a salvo del fuego vengador en el domicilio de los Fuster-Ortells, hasta mucho después de la muerte del hijo, que difícilmente podía ignorar su existencia, aunque la tela estuviese enrollada y medio tapada por otros objetos, en un trastero que nadie visitaba.
En aquel ambiente de 1939, Fuster fue afiliado del Frente de Juventudes –las juventudes del Movimiento (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FET y de las JONS)– y después, a la edad correspondiente, pasó a la Falange, como encargado de formación en la organización de su pueblo.
Abandonó pronto esa militancia impuesta por las circunstancias y de la misma manera se separó de la religión católica que había heredado. Lecturas, reflexiones y observaciones de la realidad lo fueron distanciando, así, del mundo ideológico a que parecía destinado, en un proceso íntimo que no debió de resultarle fácil ni cómodo.
Читать дальше