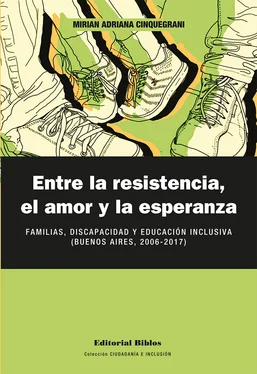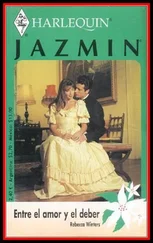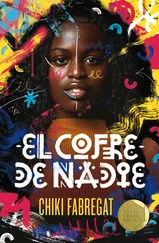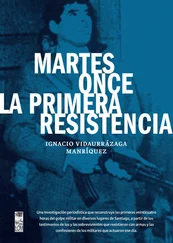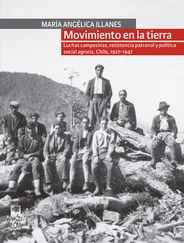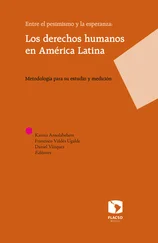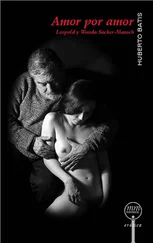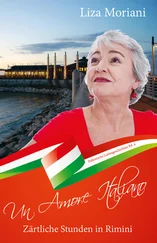La investigación se inscribe en el campo de los Disability Studies. Desde esta inscripción epistemológica, el enfoque conceptual de la problemática estará dado en considerar la discapacidad como una forma de opresión social producto de un contexto sociohistórico particular (Barnes, 2004). Las familias de personas con discapacidad, desde esta perspectiva, no son concebidas como portadoras de una desgracia médica, sino sujetos políticos que luchan, a través de los derechos, por desmantelar las barreras que impiden el reconocimiento y vulneran su calidad ciudadana (Oliver, 1998; Barnes, 2004; Cobeñas, 2018a). Esas reivindicaciones llevan implícitas significaciones sobre la discapacidad, la educación, la inclusión y la exclusión que deben ser comprendidas en un marco histórico y relacional que recupere su asociación colectiva junto con otros pares (Oliver, 1998; Barnes y Oliver, 2010).
Así, el énfasis estará dado en el enfoque sociohistórico, lo cual implica atender múltiples dimensiones que reviste el tema de la discapacidad en la trama de la historia. En cuanto a ello es importante destacar que, a la luz de los nuevos problemas surgidos desde fines del siglo pasado –redefinición del Estado y la sociedad civil, surgimiento de nuevos actores sociales, multiplicidad de acciones colectivas, etc.–, las distintas disciplinas sociales se han encontrado con el imperativo de revisar sus marcos conceptuales e interpretativos, en virtud de que los enfoques y las metodologías propios de cada disciplina resultan insuficientes en términos explicativos y analíticos. La variedad de temas emergentes para el quehacer de la historia ha requerido la incorporación de nuevos instrumentos teórico-conceptuales provenientes de otros campos del saber a la hora de indagar procesos históricos contemporáneos. Siguiendo a Immanuel Wallerstein (1996), es necesario reducir la distancia entre las disciplinas y esto puede llevarse a cabo con la colaboración y la complementación interdisciplinar. Por ese motivo, para desarrollar la investigación fue necesario recurrir al aporte de dimensiones conceptuales y categorías analíticas propias de otros saberes. En consonancia con ello, este estudio se articula en torno a las nociones de discapacidad, resistencia/lucha, educación inclusiva, e incorpora la dimensión emocional para explicar los itinerarios de la lucha de las familias objeto del estudio.
Como señala Cobeñas (2016), comprender la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en particular el derecho a la educación, no puede estar desligado de las distintas nociones y representaciones sociales de la discapacidad que circulan en el tejido social por cuanto cada una de ellas determina la manera en la que viven y pueden ser vividas las vidas de las personas con discapacidad y los espacios y las trayectorias educativas que le son asignados. Por ello, la noción de representación constituye otra herramienta analítica para estudiar la trama del proceso a investigar. Con “representación” me refiero a aquellas imágenes mentales o esquemas de percepción incorporados acerca de una cosa, evento, acción o proceso (Raiter, 2002: 11) que, como sostiene el historiador francés Roger Chartier (1996), generan las claves gracias a las cuales el espacio puede ser descifrado, el presente tomar sentido y las personas ser inteligibles. Las representaciones intervienen en articulación con las prácticas en la configuración de la realidad social. Además, estas se tornan sociales en la medida en que crean una visión consensuada de esa realidad y un marco de referencia común como guía para la acción; es decir, se constituyen como sistemas de creencias, códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos que orientan las acciones y las relaciones interpersonales.
En esa línea, existen al menos dos modos de percibir la discapacidad que se sustentan en representaciones sociales opuestas que coexisten hasta la actualidad: uno pone énfasis en la discapacidad como problema médico individual asentado en el déficit y promueve prácticas y discursos de rehabilitación y de educación generalmente en espacios segregados; el otro hace hincapié en las barreras de la organización social –y escolar– que ignora y dificulta la vida de las personas con alguna condición física visible (Brogna, 2009). Desde esta perspectiva, la discapacidad no es un problema médico individual sino una cuestión social en la medida en que es la sociedad la que promueve un entorno discapacitante. Esta última definición se traduce en el “modelo social” o “modelo de los derechos humanos de la discapacidad” que se consolidó con la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con Carolina Ferrante y Miguel Ángel Ferreira (2008), la discapacidad surge en asociación íntima con los procesos históricos, socioculturales y económicos que regulan y controlan el modo a través del cual son pensados, inventados y clasificados los cuerpos. De ahí que la discapacidad expresa una situación de dominación cuya referencia principal es el cuerpo que no se ajusta a los cánones de lo que se considera un cuerpo “normal”, sano, bello y económicamente productivo. En tal sentido, como señala Ana Rosato (Rosato y Angelino, 2009), puede ser entendida como una producción social que depende del significado asignado a otros conceptos, fundamentalmente la idea que se impone de cuerpo normal. Producto de la normalidad y la ideología que la respalda, la discapacidad ha sido naturalmente asociada al déficit corporal. Entonces, la incorporación de la categoría de ideología de la normalidad en el análisis de los procesos de producción de discapacidad permite rastrear sus efectos por cuanto esta “opera sustentada en la lógica binaria de pares contrapuestos, proponiendo una identidad deseable para cada caso y oponiendo su par por defecto, lo indeseable, lo que no es ni debe ser” (Angelino, 2009). Así, esta lógica binaria deviene un estigma (Goffman, 2006), un atributo profundamente desacreditador que pone en cuestión el pleno carácter humano de sus portadores. Como resultado del menosprecio social hacia esta minoría, las personas con discapacidad son percibidas de manera estereotipada, principalmente desde una mirada médica que las considera como seres portadores de una tragedia médica personal. 7
Reconocer el carácter construido, relacional y situado de la noción de discapacidad resulta relevante para esta investigación en cuanto permite poner en cuestión el discurso hegemónico que define a los cuerpos con alguna marca de alteridad desde una instancia de poder, médico y legal, y explicar los procesos de dominación y opresión a los que están sometidas las personas con discapacidad. Dicho esto, a los efectos de esta investigación uso los términos “deficiencia” o “déficit” asumiendo que constituyen una invención para diferenciar legítimamente un cuerpo tachado de no productivo mediante una causalidad biológica, es decir que ambos términos responden a una representación médica que define a los cuerpos exclusivamente en relación con sus particularidades biológicas y en consecuencia deberían ser epistemológicamente problematizados (Skliar, 2000; Angelino, 2009; Rosato y Angelino, 2009; Ferrante, 2009). Además, es necesario resaltar que la deficiencia no es la que le impide a la persona vivir y actuar plenamente en la comunidad sino determinadas estructuras opresivas que priorizan ciertas funcionalidades por encima de otras. El conjunto de las barreras sociales, económicas y actitudinales constituidas por acción u omisión son las que dificultan el desarrollo humano de las personas dando lugar a la discapacidad (Venturiello, 2016). En ese sentido, y desde una perspectiva social, el “déficit” pasa a ser un dato que no define a la persona, sino que sirve para determinar estrategias y diseñar políticas que garanticen la participación social (Acuña y Bulit Goñi, 2010: 35).
Читать дальше