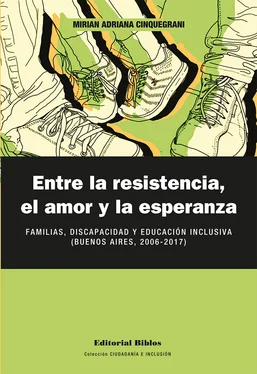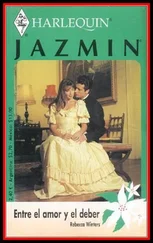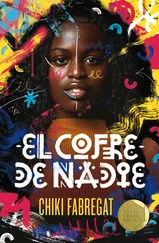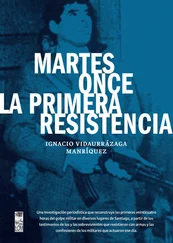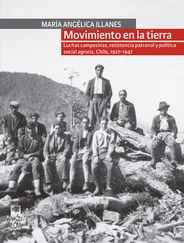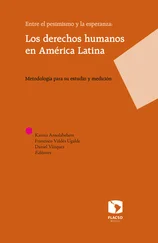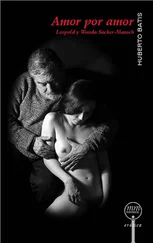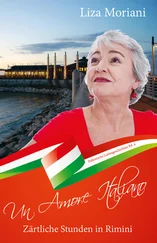En 2012 distintas asociaciones de la sociedad civil de nuestro país presentaron el Informe Alternativo ante las Naciones Unidas para dar cuenta del estado de seguimiento de la Convención en todo su articulado. Allí se afirma que “el Estado argentino incumple su obligación internacional de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva asentados en los principios generales de la Convención” (REDI et al ., 2012). En ese mismo año, el Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad –conformado por expertos que supervisan el seguimiento de la Convención a nivel mundial– indicó que “los Informes elaborados por los Estados Parte denotan profundos desafíos en la implementación del igual derecho a la educación de las personas con discapacidad” (ONU, 2012; cf. Palacios, 2017:14-18). En un estudio realizado por Silvia Bersanelli (2018) acerca de la situación del derecho a la educación inclusiva en América Latina señala que hasta 2018 el Comité ha analizado 76 informes, de los cuales 18 son de América del Sur. Entre las principales preocupaciones del Comité se destaca la persistencia de propuestas educativas segregadas bajo el predominio de la educación especial con evaluaciones basadas en diagnósticos médicos.
En 2013, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicó un informe donde se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo entre mayo de 2011 y mayo de 2012 para monitorear la implementación de la Convención en materia de educación de las personas con discapacidad por parte de las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, que permitió determinar que un alto porcentaje de los 79.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad de la provincia de Buenos Aires encontraron un sinfín de dificultades que les impedían ejercer su derecho a una educación inclusiva (ADC, 2013). Sin embargo, para el período que abarca mi investigación se percibe una ausencia de datos estadísticos respecto de las personas con discapacidad y su derecho a la educación. Un minucioso estudio realizado en 2015 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, 2015) identificó las falencias que registraban los sistemas de datos, los indicadores y las estadísticas sobre trayectoria educativa de personas con discapacidad en la Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, y destacó que, lejos de ser un problema teórico, la falta de datos e información es un grave obstáculo para el ejercicio del derecho.
En 2017 un conjunto de organizaciones de la sociedad civil argentina presentó un nuevo informe sombra que dejó constancia del estado de la cuestión durante el lapso 2013-2017, arribando a conclusiones similares al del informe que lo precede acerca de las dificultades para la efectivización del derecho a la educación inclusiva. Allí se señala que la falta de información estadística llevó a que en 2015 cuatro organizaciones interpusieran un amparo para obligar al Estado a producir la información faltante. En 2016 la sentencia emitida ordenó al Estado argentino realizar las gestiones necesarias para asegurar la producción de la información solicitada sobre educación de personas con discapacidad; actualmente se halla pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (REDI et al ., 2017).
La información recabada da cuenta de que la implementación del derecho a la educación inclusiva se vio limitado, en la práctica, por la prevalencia de barreras de todo tipo que han impedido que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de estudiantes. Este desfasaje entre los marcos normativos y teóricos que abren el camino hacia la inclusión en relación con las prácticas escolares puede ser visualizado a partir del reclamo sostenido de las familias de estudiantes con discapacidad a lo largo y ancho de nuestro país. En ese proceso, el movimiento asociativo de familias se convirtió en un dispositivo fundamental de resistencia y lucha contra un sistema escolar que fundó la educación del alumnado con discapacidad en prácticas que lo segregan; como lo demuestran distintas investigaciones, gran parte de los avances en torno a la educación inclusiva han provenido de la demanda social de personas con discapacidad y sus grupos cercanos. Indudablemente, la Convención ha sido el marco necesario para la ampliación y el fortalecimiento del conjunto organizado de las personas con discapacidad (Seda, 2017a; Stiker, 2017). En consonancia con ello, las asociaciones familiares han adquirido una importante visibilidad y se han hecho más presentes en el debate público por el derecho a la educación inclusiva; por tal motivo el límite inicial de este estudio es 2006.
En el contexto de estas luchas, el año de corte es 2017 ya que se justifica por constituir un año significativo en términos de algunos retrocesos de derechos conquistados y resistencia por parte de la sociedad civil. Por un lado, en mayo de ese año el gobierno nacional lanza el Plan Nacional de Discapacidad, criticado desde diferentes asociaciones de la sociedad civil puesto que de su contenido, objetivos y acciones se ha conocido muy poco. Un mes después, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación recorta pensiones no contributivas percibidas por muchas personas con discapacidad basándose en el decreto 432/97. En ese mismo año, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 698/17 crea la Agencia Nacional de Discapacidad, en reemplazo de la antigua Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis), sin mediar un proceso de debate en el que intervengan las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, lo cual restringe el derecho a su participación que contiene la Convención (Seda, 2017b). Por otro, en materia educativa, comenzó a implementarse la resolución 311 del Consejo Federal de Educación (CFE) de diciembre de 2016, cuya reglamentación en la provincia de Buenos Aires se traduce en la resolución 1664 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE) de 2017. Ambas normas, si bien pretenden organizar las trayectorias escolares inclusivas de las personas con discapacidad en los distintos niveles del sistema educativo argentino, no se encuentran plenamente armonizadas con los postulados de la Convención, en la medida en que se sigue sosteniendo la vigencia de un sistema educativo dual al establecer que las jurisdicciones deben garantizar el funcionamiento de la modalidad especial (REDI et al ., 2017).
A lo largo de más de diez años, los reclamos de las familias organizadas se fueron sumando al gran número de movimientos sociales de personas con discapacidad, alineando sus demandas con quienes denuncian la falta de reconocimiento de sus derechos y promueven la participación plena en los ámbitos educativo, laboral, político y social. Encuadrado en el paradigma de los derechos humanos, el trabajo de las familias se orientó a lograr que las todas las personas, sin excepción, tengan el derecho a educarse en escuelas y aulas comunes, 5considerando las particularidades de cada estudiante y sin hacer foco en las etiquetas diagnósticas; de ese modo ponen en cuestión el carácter segregador y excluyente del sistema educativo nacional. En esa dirección, han desarrollado una activa labor. Ahora bien, ¿qué experiencias y emociones emergen a partir de sus recorridos?, ¿qué condiciones hicieron posible la prevalencia de situaciones de exclusión y las propuestas de segregación que motivaron las luchas familiares?, ¿cuáles fueron sus reivindicaciones respecto de la educación inclusiva?, ¿cómo piensan la educación, la inclusión y la discapacidad?, ¿cuáles son los modos de resistencia?, ¿qué estrategias de lucha erigen?, ¿cuál ha sido su incidencia en las políticas públicas?, ¿cuál es el entramado político, ético y afectivo que subyace en sus demandas?, ¿qué avances y retrocesos encuentran tras una década de lucha? Entre la bibliografía actual no es fácil acceder a investigaciones que, recuperando la voz de las y los protagonistas, den respuestas a estas preguntas. Con el fin de realizar un aporte a la visibilización de esta problemática, estos interrogantes guían la investigación y estructuran su objetivo general: reconstruir y analizar la historia de los recorridos de las familias de niñas, niños y jóvenes con discapacidad por el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva en la provincia de Buenos Aires a partir de la perspectiva de las personas involucradas, desde 2006 hasta 2017.
Читать дальше