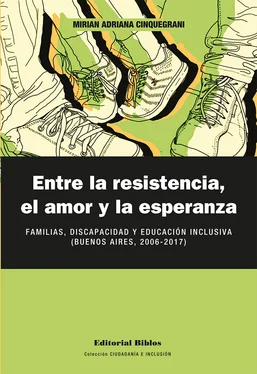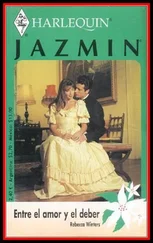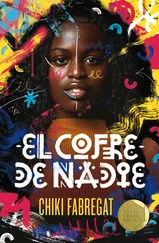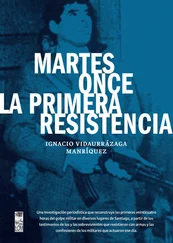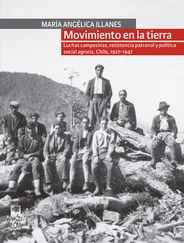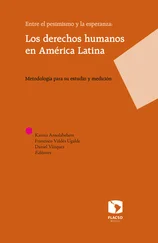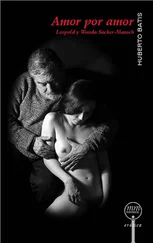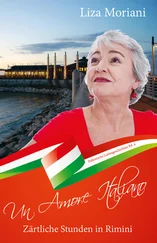Lo gratificante del encuentro con personas generosas es que, aun en la disidencia, se mantiene el espacio para el intercambio respetuoso de las ideas. Gracias al Dr. Juan Seda por sus comentarios, por la escucha atenta y por el lugar para mis diferencias.
Muchas personas contribuyeron con sus saberes, perspectivas y experiencias para que esta investigación pudiera concretarse. Agradezco a docentes y directivos de los distintos niveles del sistema educativo y de la modalidad especial comprometidos con la educación inclusiva. También a asesores técnicos y de gestión de la Dirección de Educación Especial de la Provincia.
Brindar tiempo forma parte de la rueda de generosidades y es necesario agradecerlo. A mi familia; a mi mamá y a Daniel, amores incondicionales, quienes han ofrecido su tiempo colaborativo para que pudiera dedicarme casi con exclusividad a la investigación y la escritura. A mis queridas amigas Guille, Clarisa y Marcela por las horas de escucha y de sostén en este camino. A mi compañera Daniela por el tiempo de diálogo indignado. A Gabriela, por el asesoramiento en la escritura.
A mi papá, ser generoso entre los generosos. Su ejemplo es una guía para mi vida. Si existe el lugar donde habitan las almas, estoy segura de que la suya debe estar ahí, colmada de alegría por este logro.
Reservo un lugar especial para el agradecimiento a todas las familias que en la arena de la discapacidad libran batallas cotidianas por el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos de sus hijas e hijos. Gracias a todas las madres y padres que tan generosamente me abrieron sus puertas y me confiaron sus testimonios y sus emociones en cada entrevista. En la espera de no haber traicionado esa confianza, ojalá este libro les/nos sirva para reparar , de alguna manera, las experiencias dolorosas, porque “todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia acerca de ellas”, (Dinesen, en Arendt, 2009: 199).
Este libro está amorosamente dedicado a Camila, mi hija –y en ella a todas las niñas, niños y jóvenes, hijas e hijos de la lucha– por inspirar mis días y abrir caminos . Cami me ha alentado con todo su ser a transformar la indignación en reflexión y la resignación en acción.
Por último, espero que este trabajo contribuya de alguna forma a dar una vuelta de tuerca en la construcción de otra sociedad y otra escuela donde todas las personas podamos convivir con amor, equidad y justicia social.
Este texto es producto de una investigación que realicé entre febrero de 2018 y junio de 2019 para adquirir el título de Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes y forma parte de un proyecto de investigación que dirige Karina Ramacciotti en esa casa de estudios. 1
El trabajo aborda los recorridos de las familias de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en lucha por el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva en la provincia de Buenos Aires desde la perspectiva de sus protagonistas, entre 2006 y 2017. Además, como se desprende de los agradecimientos, también es resultado de mis propias observaciones en busca de saberes que permitieran echar algo de luz a algunas de las condiciones que dieron lugar a las prácticas de segregación y exclusión del alumnado con discapacidad en el sistema educativo y que ofrezca evidencia de la lucha familiar en pos de asegurar ese derecho.
A partir de la segunda mitad del siglo XX la mayor parte de los países de América Latina han incluido el reconocimiento del derecho a la educación para todas las personas, y particularmente de aquellas con discapacidad. 2El reconocimiento jurídico de ese derecho en la mayoría de las legislaciones de varios países latinoamericanos dio lugar a un importante avance en la efectiva concreción de los derechos humanos de las personas con discapacidad y constituyó un impulso para la inclusión de niñas, niños y jóvenes 3en los sistemas educativos y en otras instancias de participación social (Skliar, Gentile y Stubrin, 2008).
El derecho a la educación para este colectivo de personas se encuentra plasmado en un conjunto de instrumentos jurídicos basados en perspectivas pedagógicas y sociológicas contemporáneas sobre la discapacidad y sobre la escolarización de las personas con discapacidad; no obstante, hasta la fecha su cumplimiento se presenta disociado entre la formalidad jurídica y la práctica efectiva.
De acuerdo con el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU, 2013), a lo largo de la historia de la educación para personas con discapacidad se han desarrollado perspectivas educativas basadas en la exclusión, la segregación y la integración. La primera aparta a las alumnas o alumnos de la escuela debido a la existencia de una deficiencia funcional, sin que se les ofrezca otra opción educativa en pie de igualdad con el resto del alumnado. En cuanto a la segregación, tiene lugar cuando esas personas son remitidas a un centro educativo de enseñanza especial diseñado específicamente para responder a un diagnóstico clínico. Finalmente, la integración consiste en que el alumnado con discapacidad asista a una escuela convencional mientras pueda adaptarse a la propuesta normalizada del centro; o sea, hace foco en la capacidad del estudiante para cumplir las normas establecidas. Esos enfoques educativos (exclusión, segregación e integración) y modalidades de escolarización (común y especial) pueden coexistir en un mismo Estado y no afectan exclusivamente a las personas con discapacidad. En reacción a esos modos que pueden concebirse como discriminatorios –en cuanto ofrecen una educación por fuera del sistema de enseñanza común– se pretende abordar la educación a partir del principio de inclusión.
Según el informe mencionado, el avance hacia un enfoque inclusivo se reflejó en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990 realizada en Tailandia, donde se reconoció el problema de la exclusión de estudiantes con discapacidad de los sistemas de enseñanza. Con la aprobación de las “Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad” en 1993, se introduce lo que se definió como integración, principio que ya se había reconocido en 1978 por medio del Informe Warnock elaborado por la Comisión de Educación británica referido a las necesidades educativas especiales de niñas y niños. 4
No obstante, una de las primeras conquistas jurídicas de lo que hoy se denomina educación inclusiva lograda a través del movimiento organizado de las personas con discapacidad a nivel internacional fue la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales de 1994. Allí se señaló el “reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir «escuelas para todos», esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual” (ONU, 2013: 4). En ese documento se puso en cuestión el hecho de que el alumnado con discapacidad sea educado en instituciones segregadas, es decir, que los Estados firmantes deberían garantizar el derecho de niñas y niños a educarse en una misma escuela bajo el principio de inclusión. En 2000, el Marco de Acción de Dakar sobre Educación para Todos destacó el hecho de que los sistemas educativos deben ser inclusivos y responder con flexibilidad a las circunstancias y las necesidades de todo el alumnado (ONU, 2013).
Recuperando estos antecedentes, al inicio del siglo XXI el documento más emblemático que garantiza el derecho a la educación inclusiva es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) aprobada en nuestro país por la ley nacional 26.378 en 2008 y elevada a rango constitucional en 2014 bajo la ley nacional 27.044. El artículo 24 de ese tratado prescribe que en los países firmantes se reconozca la educación inclusiva como única manera de asegurar el cumplimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad (Palacios, 2008; Acuña y Bulit Goñi, 2010). Es decir que, a diferencia de otros tratados internacionales, la Convención es vinculante para los Estados parte; ello determina que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar de ese derecho y los Estados tienen la obligación de garantizarla.
Читать дальше