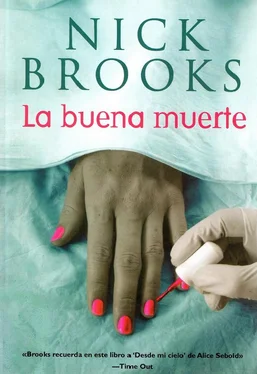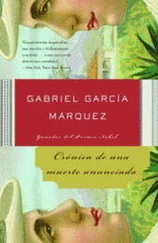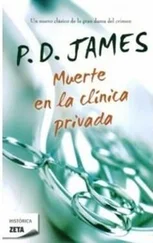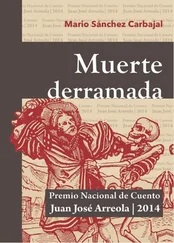Madden asintió con la cabeza y se levantó para irse, cogió el trabajo que Kincaid blandía por encima de la mesa y lo cambió por otro en el que había estado trabajando la semana anterior. No se molestó en mirar la nota escrita al margen. Daba por sentado que, como ocurría últimamente, rondaría el cinco.
Kincaid resopló.
– Por cierto -dijo mientras mantenía fija en Madden una mirada calculada, como si lo desafiara a hacer algo al respecto-, ¿ha visto últimamente el pelo al señor Gaskell? Hace tiempo que no viene, ¿verdad? Sé que es usted su… amigo. Por eso se lo pregunto.
Madden permaneció callado y sacudió la cabeza.
– ¿Está seguro? Lo echamos de menos. No lo vemos ni en las clases ni en los seminarios desde hace bastante tiempo. No. Es solo que no… -el doctor bajó la mirada-… lo vemos.
Madden estaba a punto de decir algo, pero en ese momento fueron interrumpidos por una llamada impetuosa a la puerta.
Kincaid miró la puerta con irritación y bramó:
– ¡Espere fuera! Enseguida estoy con usted.
Madden hizo una mueca. Kincaid tosió y escupió en el lavabo un grueso pegote de algo marrón. Le hizo un gesto agitando la mano mientras se limpiaba la boca con un pañuelo de aspecto extrañamente desaseado, un pañuelo cuadrado y antaño blanco, ahora más bien de color amarillento.
La puerta se abrió indecisamente con un chirrido y por ella asomó una barbilla marcada con una cicatriz que Madden conocía bien. La gorra, que el policía se había quitado, había dejado al descubierto su cabello engominado, negro, lustroso y de impúdica abundancia, provisto de un lametazo de vaca por delante.
– Lo siento, pero esto no puede esperar, señor Kincaid -dijo el de la barbilla. Permanecía en la puerta. Madden pensó que era extraño que, siendo tan bajo, pudiera impedir el paso de la luz tenue del pasillo, y entonces se dio cuenta de que el alto estaba allí también, empequeñeciéndolo desde atrás.
– Ah -dijo Kincaid con un ligero temblor en la voz-, será mejor que pasen. Traen noticias sobre el caso Alessandro, supongo. Y es doctor Kincaid, por cierto.
Madden seguía allí parado con la boca ligeramente abierta, consciente de que, si no parecía culpable, debía de parecer al menos un imbécil.
– Imagino que ya conocen al señor Madden.
El policía de la cicatriz en la barbilla miró a Madden e inclinó luego la cabeza en un saludo al que él tardó un poco en responder. El comportamiento del cabello del agente, parecido al relleno de un sillón, no obedecía a ninguna ley terrenal: la gomina, independientemente de la liberalidad con que se la aplicara, no conseguía mantenerlo fijado por entero a la cubierta ósea de su cráneo. Era tan abundante y elástico como brillante, y Madden sabía (estaba convencido de ello) que aquel hombre era particularmente susceptible al respecto. Fijó la mirada en el pelo.
– ¿Alice qué? -dijo el oficial-. No, no hemos venido por ninguna Alice. Hemos venido por… ¿cómo se llama, grandullón?
El agente más alto se adelantó y sacó una libreta. Se había quitado la gorra y tuvo que inclinarse ligeramente para pasar bajo el marco de la puerta. Una vez dentro, se irguió en toda su estatura y abombó un pecho prodigioso. Levantó la libreta y fue pasando las hojas con gran alarde.
– Me refería a la chica muerta. Carmen Alexander.
– Ah, esa Alice. ¿Por qué no lo ha dicho antes, profesor? -dijo el de la cicatriz, no sin un asomo de agresividad en la voz.
– Sí, aquí está -dijo el más grande de los dos. Hizo una pausa, miró a Madden y a Kincaid y luego carraspeó de modo impresionante. Madden seguía concentrado en el pelo-. Nos hallamos frente al descubrimiento de una persona o personas fallecidas…
– Solo hay una persona -terció, irritado, el agente de la barbilla marcada-. Deja de copiar de mis notas.
El grandullón arrugó el ceño sin levantar la vista.
– Frente al descubrimiento de una persona fallecida de la que se cree era Owen Gaskell, penúltimamente alumno de esta institución.
Cerró la libreta y se la guardó en el bolsillo. Madden se preguntó si no habría sido más apropiado decir «últimamente». Pobre Gaskell.
Kincaid había recuperado el control de su voz. La velocidad con que se adueñó de la situación resultaba muy hábil.
– Owen Gaskell, dice usted. Vaya. Santo cielo. Me dejan de una pieza. Esto es una verdadera sorpresa. Y dígame, agente, ¿es usted libre de decirnos qué le aconteció?
Su voz no dejaba traslucir preocupación, sino solo su acostumbrada curiosidad académica.
El agente más alto pareció incómodo y se removió dentro de su uniforme. Parecía intentar rascarse un picor sin usar las manos. El más bajito, el de la cicatriz, se enjugó la frente con la gorra en la mano.
– ¿Acontecerle? No le aconteció nada -dijo-. Lo que le aconteció es que alguien le reventó los putos sesos. ¿Estamos? -El agente parecía sudar un poco: Madden se convenció de que era su mirada la que había logrado tal cosa.
Kincaid masculló algo acerca de que no quería crispar los nervios a los esbirros de la justicia, pero calculó mal el efecto de su tono sobre los dos hombres y comenzó a retractarse desesperadamente de lo que el policía más bajito pareció tomarse como un insulto.
– Nada de eso, agente. Solo pretendía quitar hierro al asunto.
El de la cicatriz señalaba a Kincaid con el dedo y su cómplice lo refrenaba agarrándolo estratégicamente del hombro. Madden comenzó a preguntarse si no habría malinterpretado por completo la situación: quizá el jefe fuera el más alto. Quizá estuviera mirando el pelo equivocado.
– ¿Quitarle hierro? ¿Y qué más? Escuche, profesor, esto es muy serio. ¿Entendido? Nosotros hacemos las preguntas y usted nos da las respuestas. ¡Respuestas directas, cojones! ¡Que no está hablando con un par de bolas de billar! A la vuelta de la esquina hay un tío con la cabeza machacada. Y estrangulado, además. ¡Y le falta casi toda la lengua! Era una de sus putas mascotas, ¿verdad?
Kincaid estaba alterado, se quitó la ridícula boina y la usó para enjugarse la frente.
Tartamudeó ligeramente, comenzó a decir algo y se detuvo.
– Ya. Davie, los detalles principales, si eres tan amable. -El agente escupió esto último en tono sarcástico, parodiando a Kincaid.
El grandullón abrió otra vez la libreta y se echó hacia atrás la gorra.
– Owen Gaskell -dijo-, heridas en la mollera, los riñones y las costillas. Dos rotas. Um, la cabeza aplastada con un objeto romo. Varios dientes rotos, la nariz rota, un pómulo fracturado, el orbital roto y, si hubiera vivido, habría necesitado varios puntos en un corte que tenía entre la ceja y la nariz. Y además fue ahogado. La cosa no es muy agradable.
– Asfixiado -puntualizó el de las cicatrices mientras asentía enérgicamente con la cabeza. Tenía los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho, como si escuchara la recitación de un poema-. Alguien debía de tenerle mucha manía a ese chico.
– Ah -dijo Kincaid, incorporándose en su silla-, asfixiado. Como esa tal Alexander. Carmen. ¿Cuándo ocurrió eso?
– De momento no lo sabemos. La casera fue a cobrarle el alquiler, pero él no estaba en su habitación. Estaba en la de al lado. Ella dice que se la alquiló a otro joven que pagó una semana de alquiler y luego no volvió. Dice que le dan escalofríos solo de pensarlo: haber acogido a un asesino bajo su techo. Dice que ese tipo le puso los pelos de punta. Pero en la primera ronda de identificación no reconoció a nadie. Es cegata como un murciélago. No sirvió de nada. Así que el chaval muerto tenía que conocer al tipo que se lo cargó. Creemos que el muerto, Owen Gaskell, tenía relaciones íntimas con la tal Alexander. Así que ahí está el móvil.
Читать дальше