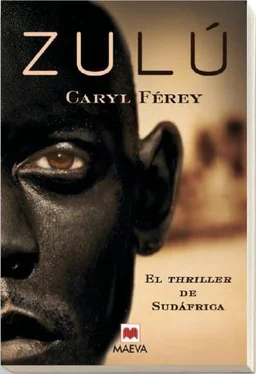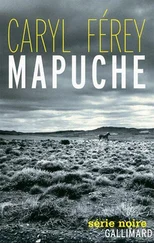– Es el cerdo ese del policía -dijo por fin-: es el cerdo ese el que te ha metido todas esas porquerías en la cabeza, ¿verdad?
Un avión surcó el azul del cielo al otro lado de la cristalera. Ruby bajó la cabeza.
No quería verlo: se avergonzaba de su propia desesperación. La desconfianza y el resentimiento le jugaban malas pasadas. Siempre esperaba lo peor: no, más que esperar, lo provocaba. Se mordía la cola, como un cochino escorpión, se picaba con su propio veneno. Su necesidad de ser amada y protegida era demasiado fuerte. El mundo ya la había abandonado una vez cuando tenía trece años. Ruby se sentía confusa, atrapada entre dos realidades. No creía en ninguna de ellas. A dos pasos de allí, Rick esperaba un gesto suyo, un gesto de amor… Algo en su cabeza, sin embargo, seguía diciéndole que ella tenía razón; que, una vez más, la iban a traicionar. Ruby apretó los dientes, pero no pudo reprimir el temblor de sus labios. No podía controlarlo, no podía controlarlo.
– Tómame -murmuró-. Tómame en tus brazos…
***
Josephina había corrido la voz en los clubes y las asociaciones del township, compuestas en su mayoría por mujeres, voluntarias que luchaban por que no se hundieran las ratas con el barco. Los niños que buscaba su hijo eran niños perdidos. El propio Ali podría haberse encontrado en esa situación, si no hubieran huido de las milicias que habían asesinado a su padre. Y todos esos niños que iban a perder a sus madres por culpa del sida, esos huérfanos que pronto engrosarían las filas de los desdichados: si ellas no se ocupaban de ellos, ¿quién lo haría? El gobierno estaba ya bastante ocupado con la violencia en las ciudades, con el paro, el recelo de los inversores y ese Mundial de Fútbol del que todo el mundo hablaba…
Por suerte, Mahimbo, una amiga de las Iglesias de Sión, la llamó por fin: había visto a dos niños que correspondían a la descripción, diez días antes, en la zona de Lengezi, un niño alto y delgado con un pantalón corto verde y otro más bajito, con una camisa caqui y una cicatriz en el cuello. Había una iglesia en Lengezi, junto a un public open space, en la que trataban de dar de comer a los más necesitados. El pastor tenía una joven asistenta, Sonia Parker, que se ocupaba de prepararles una sopa al menos una vez a la semana: quizá los viera regularmente… La asistenta no tenía teléfono, pero terminaba su jornada a las siete, tras el último oficio.
Eran las siete y diez.
El autobús la dejó a un kilómetro, pero Josephina afrontó la caminata con buen ánimo. Subió la calle en penumbra y adivinó la silueta de la iglesia entre las sombras del anochecer. El barrio estaba desierto. La gente prefería ver la tele en familia, o en casa del vecino si tenía televisor, antes que vagar por las calles, por el peligro de cruzarse con algún loco furioso que acabara de salir de un shebeen… Un perro sin rabo la acompañó, intrigado por el bastón que la sostenía. La anciana recuperó el resuello en la escalinata de la iglesia, sudando la gota gorda. Unas pocas estrellas flotaban en un cielo azul petróleo. Josephina tanteó los peldaños de contrachapado, para asegurarse de que resistirían su peso, y subió su corpachón hasta la puerta de madera.
No tuvo que llamar, estaba abierta.
– ¿Hay alguien? -preguntó a las tinieblas.
Las sillas parecían vacías. El altar también estaba sumido en la oscuridad…
– ¿Sonia?
Josephina no distinguía ninguna luz, ni siquiera el débil resplandor de una vela encendida. Dio algunos pasos titubeantes por el pasillo de cemento.
– Sonia… Sonia Parker, ¿está usted ahí?
Josephina avanzó a tientas, ayudándose con su bastón y, conforme se iba acercando al gran Cristo colgado en la pared, notó un olor que le resultaba familiar. Un olor a hollín… Hacía poco que habían apagado las velas.
– ¿Sonia?
La gruesa mujer avanzó contoneando las caderas hasta el altar, cubierto con un paño blanco, y levantó los ojos a la cruz: desde lo alto de su martirio, el Hijo de Dios la observaba impasible.
De pronto, la temperatura se enfrió bajo las bóvedas de la iglesia, como si una corriente de aire le hubiera helado los huesos: Josephina sintió una presencia a su espalda, una forma todavía indistinta que acababa de surgir de detrás de una columna.
– Vaya, vaya, vaya… ¿Qué estás haciendo aquí, Big Mama?
Josephina se quedó petrificada: el Gato acechaba entre las sombras.
El viento nocturno, que se colaba por la ventanilla del coche, cubría el sonido distorsionado de los Cops Shoot Cops, que sonaban por la radio. Eran las dos de la madrugada en la M 63: Epkeen conducía deprisa, en dirección a la costa sur de la península, con el material tirado de cualquier manera sobre el asiento del coche. Según la información que Janet Helms había pirateado, la agencia de seguridad estaba vigilada por una cámara, situada en el exterior del edificio, que barría la entrada y buena parte del patio, pero no el hangar. Un vigilante armado, vestido con un uniforme con los colores de ATD, patrullaba fuera y se comunicaba por radio con su compañero de televigilancia. Una telefonista recibía las llamadas y estaba encargada de ponerse en contacto con los equipos del turno de noche que hacían su ruta por el sector.
Epkeen aminoró la velocidad en las inmediaciones de Hout Bay. La pequeña ciudad estaba vacía a esa hora. Pasó por delante de los restaurantes del puerto y del aparcamiento desierto, y dejó el Mercedes al final del muelle. El grito de una gaviota resonó desde el mar. Cogió el material del asiento del coche. Hacía años que no realizaba ese tipo de operación… Brian respiró hondo para librarse de los nervios, que le subían por las piernas. No vio un alma junto a los pontones. Se puso un pasamontañas negro, comprobó su arnés y se adentró a pie en la noche.
Los almacenes de la pesquería estaban cerrados a cal y canto, y las redes, recogidas. Se metió entre los palés y aguardó al amparo de las sombras de los hangares. El edificio de la agencia se recortaba sobre las nubes grises. Ya sólo se oía el sonido de las olas que lamían la quilla de los barcos y del viento golpeando contra las estructuras. Pronto apareció un haz de luz por el ala este de la antigua mansión aristocrática: el vigilante, con su gorra calada hasta las cejas. No tenía perro, pero sí pistola y porra, ambas colgaban de su cinturón de cuero… Brian calculó el ritmo de su ronda: tenía exactamente tres minutos y dieciséis segundos antes de que su álter ego se inquietara ante su pantalla de control… Dejó que el vigilante doblara la esquina y, rodeando el ojo de la cámara, corrió hacia el garaje.
Pasaron tres nubes bajo la luna intermitente. Brian empezaba a sudar bajo el pasamontañas, que apestaba a antipolillas. El vigilante reapareció por fin, tras doblar la esquina de la casa. Epkeen apretó con fuerza su porra, con la espalda apoyada contra el hangar. El haz de su linterna pasó delante de él… El hombre apenas esbozó un gesto: la porra lo golpeó en la nuca, a la altura de la médula espinal. Epkeen lo sujetó antes de que chocara contra el suelo y arrastró el cuerpo hasta dejarlo fuera de la vista. El vigilante, un blanco de pelo muy corto, parecía dormido. Empapó en cloroformo el algodón que tenía en el bolsillo y se lo apretó contra la nariz; eso bastaría para dejarlo fuera de combate varias horas… Dos minutos cuarenta: evitando la cámara que barría el patio, corrió hacia el ala sur de la agencia.
Unos barrotes de hierro impedían la entrada a la planta baja, pero las ventanas del primer piso no estaban protegidas. Se ajustó las correas de su pequeña mochila y, trepando por el canalón, subió hasta el balcón. Sacó el sacaclavos y lo encajó en el marco de la ventana, que cedió con un tremendo crujido. Epkeen hizo una mueca y se coló en el interior de la casa.
Читать дальше